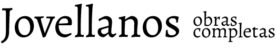Apéndice a la Memoria en defensa de la Junta Central. Número XIX. Último Edicto de la Suprema Junta Central
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Españoles:
La Junta Central Suprema Gubernativa del reino, siguiendo la voluntad expresa de nuestro deseado monarca y el voto público, había convocado a la nación a sus Cortes generales, para que, reunida en ellas, adoptase las medidas necesarias a su felicidad y defensa. Debía verificarse este gran consejo en 1.º de marzo próximo, en la Isla de León, y la Junta determinó y publicó su traslación a ella cuando los franceses, como otras muchas veces, se hallaban ocupando La Mancha. Atacaron después los puntos de la sierra y ocuparon uno de ellos, y al instante las pasiones de los hombres, usurpando su dominio a la razón, despertaron la discordia, que empezó a sacudir sobre nosotros sus antorchas incendiarias. Más que ganar cien batallas, valía este triunfo a nuestros enemigos, y los buenos todos se llenaron de espanto oyendo los sucesos de Sevilla en el día 24; sucesos que la malevolencia componía y el terror exageraba, para aumentar en los unos la confusión y en los otros la amargura. Aquel pueblo generoso y leal, que tantas muestras de adhesión y respeto había dado a la Junta Suprema, vio alterada su tranquilidad, aunque por pocas horas. No corrió, gracias al cielo, ni una gota de sangre, pero la autoridad pública fue desatendida y la majestad nacional se vio indignamente ultrajada en la legítima representación del pueblo. Lloremos, españoles, con lágrimas de sangre un ejemplo tan pernicioso. ¿Cuál sería nuestra suerte si todos le siguiesen? Cuando la fama trae a vuestros oídos que hay divisiones intestinas en la Francia, la alegría rebosa en vuestros pechos y os llenáis de esperanzas para lo futuro, porque en estas divisiones miráis afianzada vuestra salvación y la destrucción del tirano que os oprime. Y nosotros, españoles, nosotros, cuyo carácter es la moderación y la cordura, cuya fuerza consiste en la concordia, ¿iríamos a dar al déspota la horrible satisfacción de romper con nuestras manos los lazos que tanto costó formar y que han sido y serán para él la barrera más impenetrable? No, españoles, no; que el desinterés y la prudencia dirijan nuestros pasos, que la unión y la constancia sean nuestras áncoras, y estad seguros de que no pereceremos.
Bien convencida estaba la Junta de cuán necesario era reconcentrar más el poder. Mas no siempre los gobiernos pueden tomar en el instante las medidas mismas de cuya utilidad no se duda. En la ocasión presente parecía del todo inoportuno cuando las Cortes anunciadas, estando ya tan próximas, debían decidirla y sancionarla. Mas los sucesos se han precipitado de modo que esta detención, aunque breve, podría disolver el Estado, si en el momento no se cortase la cabeza al monstruo de la anarquía.
No bastaban ya a llevar adelante nuestros deseos, ni el incesante afán con que hemos procurado el bien de la patria, ni el desinterés con que la hemos servido, ni nuestra lealtad acendrada a nuestro amado y desdichado rey, ni nuestro odio al tirano y a toda clase de tiranía. Estos principios de obrar en nadie han sido mayores, pero han podido más que ellos la ambición, la intriga y la ignorancia. ¿Debíamos, acaso, dejar saquear las rentas públicas, que por mil conductos ansiaban devorar el vil interés y el egoísmo? ¿Podíamos contentar la ambición de los que no se creían bastante premiados con tres o cuatro grados en otros tantos meses? ¿Podíamos, a pesar de la templanza que ha formado el carácter de nuestro gobierno, dejar de corregir con la autoridad de la ley las faltas sugeridas por el espíritu de facción, que caminaba impudentemente a destruir el orden, introducir la anarquía y trastornar miserablemente el Estado?
La malignidad nos imputa los reveses de la guerra; pero que la equidad recuerde la constancia con que los hemos sufrido y los esfuerzos sin ejemplo con que los hemos reparado. Cuando la Junta vino desde Aranjuez a Andalucía, todos nuestros ejércitos estaban destruidos; las circunstancias eran todavía más apuradas que las presentes, y ella supo restablecerlos y buscar y atacar con ellos al enemigo. Batidos otra vez y deshechos, exhaustos al parecer todos los recursos y las esperanzas, pocos meses pasaron y los franceses tuvieron enfrente un ejército de ochenta mil infantes y doce mil caballos. ¿Qué ha tenido en su mano el gobierno que no haya prodigado para mantener estas fuerzas y reponer las enormes pérdidas que cada día experimentaba? ¿Qué no ha hecho para impedir el paso a la Andalucía por las sierras que la defienden? Generales, ingenieros, juntas provinciales, hasta una comisión de vocales de su seno, han sido encargados de atender y proporcionar todos los medios de fortificación y resistencia que presentan aquellos puntos, sin perdonar para ello ni gasto, ni fatiga, ni diligencia. Los sucesos han sido adversos, pero la Junta, ¿tenía en su mano la suerte del combate en el campo de batalla?
Y ya que la voz del dolor recuerda tan amargamente los infortunios, ¿por qué ha de olvidarse que hemos mantenido nuestras íntimas relaciones con las potencias amigas, que hemos estrechado los brazos de fraternidad con nuestras Américas, que estas no han cesado jamás de dar pruebas de amor y fidelidad al gobierno, que hemos, en fin, resistido con dignidad y entereza las pérfidas sugestiones de los usurpadores?
Mas nada bastaba a contener el odio que desde antes de su instalación se había jurado a la Junta. Sus providencias fueron siempre mal interpretadas y nunca bien obedecidas. Desencadenadas, con ocasión de las desgracias públicas, todas las pasiones, han suscitado contra ella todas las furias que pudiera enviar contra nosotros el tirano a quien combatimos. Empezaron sus individuos a verificar su salida de Sevilla con el objeto tan público y solemnemente anunciado de abrir las Cortes en la Isla de León. Los facciosos cubrieron los caminos de agentes, que animaron los pueblos de aquel tránsito a la insurrección y al tumulto, y los vocales de la Junta Suprema fueron tratados como enemigos públicos, detenidos unos, arrestados otros y amenazados de muerte muchos, hasta el mismo presidente. Parecía que dueño ya de España, era Napoleón el que vengaba la tenaz resistencia que le habíamos opuesto. No pararon aquí las intrigas de los conspiradores; escritores viles, copiantes miserables de los papeles del enemigo, les vendieron sus plumas, y no hay género de crimen, no hay infamia que no hayan imputado a vuestros gobernantes, añadiendo al ultraje de la violencia la ponzoña de la calumnia.
Así, españoles, han sido perseguidos e infamados aquellos hombres que vosotros elegisteis para que os representasen; aquellos que sin guardias, sin escuadrones, sin suplicios, entregados a la fe pública, ejercían tranquilos a su sombra las augustas funciones que les habíais encargado. Y ¿quiénes son, gran Dios, los que los persiguen? Los mismos que desde la instalación de la Junta trataron de destruirla por sus cimientos, los mismos que introdujeron el desorden en las ciudades, la división en los ejércitos, la insubordinación en los cuerpos. Los individuos del gobierno no son impecables ni perfectos; hombres son, y como tales, sujetos a las flaquezas y errores humanos. Pero como administradores públicos, como representantes vuestros, ellos responderán a las imputaciones de esos agitadores, y les mostrarán dónde ha estado la buena fe y patriotismo, dónde la ambición y las pasiones que sin cesar han destrozado las entrañas de la patria. Reducidos de aquí en adelante a la clase de simples ciudadanos por nuestra propia elección, sin más premio que la memoria del celo y afanes que hemos empleado en servicio público, dispuestos estamos, o más bien ansiosos de responder delante de la nación en sus Cortes, o del tribunal que ella nombre, a nuestros injustos calumniadores. Teman ellos, no nosotros; teman los que han seducido a los simples, corrompido a los viles, agitado a los furiosos; teman los que en el momento del mayor apuro, cuando el edificio del Estado apenas puede resistir al embate extranjero, le han aplicado las teas de la disensión para reducirle a cenizas. Acordaos, españoles, de la rendición de Oporto. Una agitación intestina, excitada por los franceses mismos, abrió sus puertas a Soult, que no movió sus tropas a ocuparla hasta que el tumulto popular imposibilitó la defensa. Semejante suerte os vaticinó la Junta, después de la batalla de Medellín, al aparecer los síntomas de la discordia que con tanto riesgo de la patria se han desenvuelto ahora. Volved en vosotros, y no hagáis ciertos aquellos funestos presentimientos.
Pero, aunque fuertes con el testimonio de nuestras conciencias, y seguros de que hemos hecho en bien del Estado cuanto la situación de las cosas y las circunstancias han puesto a nuestro alcance, la patria y nuestro honor mismo exigen de nosotros la última prueba de nuestro celo, y nos persuaden dejar un mando, cuya continuación podrá acarrear nuevos disturbios y desavenencias. Sí, españoles; vuestro gobierno, que nada ha perdonado desde su instalación de cuanto ha creído que llenaba el voto público; que fiel distribuidor de cuantos recursos han llegado a sus manos, no les ha dado otro destino que las sagradas necesidades de la patria; que os ha manifestado sencillamente sus operaciones, y que ha dado la muestra más grande de desear vuestro bien en la convocación de Cortes, las más numerosas y libres que ha conocido la monarquía, resigna gustoso el poder y la autoridad que le confiasteis, y la traslada a las manos del Consejo de Regencia, que ha establecido por el decreto de este día. ¡Puedan vuestros nuevos gobernantes tener mejor fortuna en sus operaciones, y los individuos de la Junta Suprema no les envidiarán otra cosa que la gloria de haber salvado la patria y libertado a su rey!
Real Isla de León, 29 de enero de 1810. El arzobispo de Laodicea, presidente. El marqués de Astorga, vicepresidente. Antonio Valdés. Francisco Castanedo. Gaspar Jovellanos. Miguel de Balanza. El marqués de la Puebla. Lorenzo Calvo. Carlos Amatria. Félix de Ovalle. Martín de Garay. Francisco Javier Caro. El conde de Gimonde. Lorenzo Bonifaz Quintano. Sebastián de Jócano. El vizconde de Quintanilla. El marqués de Villel. Rodrigo Riquelme. El marqués del Villar. Pedro de Ribero. El conde de Ayamans. El barón de Sabasona. Josef García de la Torre.