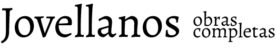Apéndice II. Introducción a un discurso sobre la economía civil y la instrucción pública
Comienzo de texto
Textos Relacionados
De la obligación con que nace todo hombre de concurrir al bien de sus semejantes, nace la de consagrar sus luces a este gran objeto, y ella ha dirigido la elección de mis estudios desde que estuvo en mi mano. En mi niñez y primera juventud hube de seguir los métodos establecidos en las escuelas públicas, y los que conocen estos métodos saben que forzosamente habré malogrado en ellos mucho tiempo. Destinado muy temprano a un ministerio público, no fue menos forzoso cultivar con igual desperdicio la ciencia consagrada a él; porque el desengaño de la inutilidad de la jurisprudencia no puede venir sino de su mismo estudio. Él es el que, fatigando la razón, la despierta, la hace salir de sus intrincados laberintos, y convenciéndola de que el conocimiento de nuestras leyes y el arte de aplicarlas a los negocios de la vida, o de regularlos en falta de ellas, por los principios de la justicia natural, [que] es el único objeto de jurisconsulto, la lleva directamente hacia ellos. A este desengaño sigue naturalmente otro, debido también al mismo estudio.
Cuanto se ha reunido en él se dirige solamente a dirimir las contenciones particulares según leyes, y nunca a formar leyes para dirimir las contenciones. Sin embargo, una nación que cultiva, trabaja, comercia, navega, que reforma sus antiguas instituciones y levanta otras nuevas; una nación que se ilustra, que trata de mejorar su sistema político, necesita todos los días de nuevas leyes; y la ciencia de que se deben tomar sus principios, y el arte de hacerlas según ellos, son del todo forasteros a nuestra común jurisprudencia.
Esta convicción dio a mis estudios una dirección más determinada, porque, recorriendo los grandes y diversos conocimientos que requiere la ciencia de la legislación, hube de reconocer muy luego que el más importante y más esencial de todos era el de la economía civil o política; porque tocando a esta ciencia la indagación de las fuentes de la pública prosperidad y la de los medios de franquear y difundir sus benéficos raudales, ella es la que debe consultarse continuamente, ya sea para derogación de las leyes inútiles o perniciosas, ya para la formación de las necesarias y convenientes. Ella, por consiguiente, debe formar el primer objeto de los estudios del magistrado, para que, consultado por el Gobierno, pueda ilustrarle, presentándole los medios de labrar la felicidad del Estado.
Los primeros pasos de este nuevo estudio, dirigidos al descubrimiento de aquellas fuentes, me pusieron en gran embarazo acerca de su determinación. Son muchas, ciertamente, las que están ya reconocidas e indicadas en las célebres obras que el presente siglo ha producido; mas debe confesarse que en todas se presentan confusamente y que son aún más ambiguos los medios de llegar a ellas. La economía parte de un principio que el mundo actual no puede dejar de reconocer, pero que acaso desaprobará el espíritu humano en el progreso de su perfección. Supone que una nación está en prosperidad cuando es poderosa y no conoce poder que no se funde en la riqueza. Ya se ve que esta economía busca el sumo bien en la seguridad del cuerpo social, y lo halla en la posesión de la mayor suma de medios de ofensa y defensa, o lo que es lo mismo, de seguridad. Prescindo, por ahora, de este error, que un día condenará la perfección moral de la especie humana; pero no basta adoptarlo para salir de ambigüedad. […]
En suma: cuando se trata de indagar en una nación las fuentes de la prosperidad, se la supone con una población y un capital determinados. Esta población y este capital no pueden dejar de estar en proporción con los medios de subsistencia que la misma nación posee y conoce, y como estos medios no pueden crecer con el aumento de trabajo, porque su suma es dada, está claro que solo podrán crecer por la perfección del mismo trabajo. Luego la primera fuente de la riqueza pública estará siempre en la perfección del arte de aplicar el trabajo.
Otro tanto se puede decir a los que, hallando que los productos del trabajo suelen estar en razón de los capitales empleados en él, infieren que la nación más populosa y más opulenta será siempre la que saque de su trabajo mayor fruto. Porque siempre será cierto que la suma y el valor del producto del trabajo no será precisamente en razón de los capitales y brazos empleados en el trabajo, sino también y principalmente en razón de la pericia con que se emplearen.
Y bien: ¿qué hará una nación para adquirir esta pericia y para perfeccionar el arte de aplicar sus capitales y sus brazos a la producción de la riqueza? Instruirse en los conocimientos conducentes de esta perfección. Luego la primera, o sea, la principal fuente de la prosperidad pública se debe buscar en la instrucción.
Antes de desenvolver esta verdad, es menester despejarla. Dos artículos no indicados hasta aquí tienen una influencia muy conocida en la prosperidad de los pueblos: la moral y la política. Es preciso examinarlos; es preciso descubrir sus relaciones con la instrucción de los pueblos. Si los halláremos enlazados con ella habremos dado un gran paso; pero si por suerte los halláremos dependientes de ella, entonces habremos demostrado que la instrucción es no solo la primera, sino también la más general fuente de la prosperidad de los pueblos.
Que la perfección de la política depende de la instrucción solo podrán dudarlo aquellos que por este nombre no entienden otra cosa que el arte de conducir una intriga, o sea, una negociación. Para estos, la previsión, la astucia y el disimulo son los únicos auxiliares de este arte, que en último resultado se reduce al arte de engañar. Establecer en él principios les parece vano y aun peligroso, puesto que siendo su primer objeto el interés momentáneo del negociador, todos sus preceptos deben ser forzosamente versátiles y acomodaticios, y por consiguiente podrá, sí, admitir ciertas máximas, mas no deberá ni podrá reconocer algún principio.
No sería difícil persuadir que aun para esta especie de política es absolutamente necesaria la instrucción. Si debe dirigirla a la previsión, ¿cuánto más alcance tendrá la del hombre instruido que la del ignorante, aun suponiéndoles un mismo genio? Si la astucia, ¿quién duda que será más perspicaz, más atinada, más diestramente artificiosa la del primero que la del segundo? Y aunque el disimulo parezca menos dependiente de la instrucción, ¿no es sin embargo cierto que ella podrá perfeccionarlo, dando mejor colorido a los pretextos, más fuerza a los sofismas y más recursos y más honesta apariencia al engaño?
Pero yo prostituiría mi razón y agravaría a la de mis lectores, si bajo el nombre de política comprendiese tan miserable y funesto arte. Más nobles, más dignos de ella son sus objetos. La política, considerada como el arte de gobernar los pueblos, no puede tener otro que el de su felicidad. De este nacen dos especies de relaciones, unas del Gobierno con los gobernados y otras del mismo Gobierno con otros Gobiernos. Considerémosla en ambos respectos para examinar la influencia de la instrucción en ella. En el primero toca a la política perfeccionar la Constitución y las leyes que deben reconocer los pueblos. Por sabia, por buena que se suponga a la primera, no se puede negar que pueda ser perfeccionada, puesto que la perfección de la Constitución debe resultar de su conveniencia con la extensión y naturaleza del territorio que ocupa cada pueblo, con el estado presente y posible de su población y cultura, con sus ideas religiosas y civiles, y con las artes y profesiones de que vive y recibe los elementos de su felicidad. Está visto por tanto que todas las relaciones de la política tienen una esfera señalada y circunscrita por los límites de la sociedad.
Toca también a la política perfeccionar la legislación, puesto que de ella depende principalmente la felicidad de los pueblos, y esto en tanto grado que, cuando las leyes son buenas, la Constitución viene a ser indiferente para ellos, porque donde es protegida la propiedad y la libertad del ciudadano, donde nada puede turbar su quietud y seguridad, ¿qué le importa ser mandado por uno, por algunos o por una muchedumbre? Y aunque no se puede negar que la Constitución influya en gran manera, ¿quién no ve que este influjo viene del que tiene en las leyes? ¿Quién no ve que aquella Constitución es más ventajosa, que está mejor combinada, así para dar a un pueblo buenas leyes como para asegurarle que podrá gozar de la felicidad a que ellas le conducen?
Le toca finalmente perfeccionar el Gobierno, cuyo primer oficio es conservar ilesa la Constitución y hacer observar las leyes. En este concepto, la policía interior del Estado, aunque regulada por las leyes que debe ejecutarlas, está en mano del Gobierno, y como ella tenga relaciones más inmediatas con la felicidad individual, está visto de cuánta importancia sea la perfección del Gobierno y cuán grande su influjo en esta felicidad.
Pero la función más importante de la política es la que [hace] relación al gobierno exterior, puesto que de ella depende la seguridad de los Estados. Su gran objeto es conservar la amistad y buena correspondencia con los demás Estados para que no turben su seguridad, y por consiguiente su primer objeto es la observancia de aquellas leyes que por un general consentimiento aseguran los derechos comunes de los Estados o, lo que es lo mismo, el derecho de gentes.
Por último, aunque la prudencia y la sagacidad sean contadas entre las dotes de la política, no hay duda sino que la instrucción que las ilustre y las guíe será absolutamente necesaria para perfeccionarlas.
Un solo artículo parecía dudoso en este punto. Sean las que quieran las ideas de los hombres acerca de la moral, es innegable su influjo en la prosperidad de los Estados. Bastaría para demostrar esta verdad que no hay especie de verdadera felicidad individual sobre la tierra que no se derive de las ideas y sentimientos morales del hombre. Pero si esto es cierto en el individuo considerado en sí solo, lo es mucho más en una sociedad o en un número dado de individuos considerados colectivamente. Porque supóngase una nación populosa y rica, pero al mismo tiempo corrompida. ¿Puede dudarse que el lujo absorberá su opulencia y la corrupción debilitará su poder? ¿Que faltando este [sentimiento moral] al Gobierno y la magistratura [como] guía saludable, el mando será arbitrario, injusto, opresivo? ¿Y que, quitando este freno a los que mandan, la obediencia [será] incierta, forzada y tumultuosa? ¿De qué servirán las leyes sin costumbres, sin ideas ni sentimientos morales?
Pero ¿acaso la moral depende de la instrucción? Sin duda. No hay moral sin principios, ni principios sin alguna especie de instrucción. Examinemos este punto, que parece por su importancia digno de la mayor atención.
La más importante división de la moral se puede hacer en teórica y práctica. Veamos el origen de una y otra.
Un origen o primera fuente de moral debe ser reconocido antes de reconocer sus preceptos. Prescindamos, si es posible, de las opiniones de los hombres acerca de este origen: sea el que fuere, debe ser sobrenatural, esencialmente bueno y eternamente constante, porque sus leyes no podrían dirigir la naturaleza si no fuesen superiores a ella; debe ser esencialmente bueno pues, a no serlo, no podría producir buenas leyes. En fin, debe ser eternamente constante, porque de otro modo sus preceptos serían variables y perecederos como las leyes humanas.
De otro modo, las reglas deducidas de él no serían respetables, honestas, fijas. Bien sé que una secta, demasiado numerosa y válida, pretende levantar sobre el interés todos los cimientos de la moral, y que, invirtiendo una sentencia figurada de Horacio —quaeque ipsa utilitas prope justi est mater et aequi [la utilidad, cualquiera que sea, es el fundamento de la justicia y de la equidad], en que solo quiso decir que no había verdadero interés ni estimable utilidad donde faltaba la equidad y la justicia—, pretenden que no hay justicia ni equidad que no se derive del interés.
Fácil es de conocer que esta doctrina conspira a desterrar toda moralidad, y en este sentido no merece impugnación; mas pues sus sectarios se esfuerzan en persuadir que reconocen una regla o norma para calificar las acciones humanas, distinguir lo justo de lo injusto y discernir la virtud del vicio, y puesto que claman a todas horas en recomendación de la piedad y el heroísmo, en detestación de la dureza y la corrupción, no hay duda sino que esta regla debe tener un origen sublime, un carácter esencialmente bueno y una fuerza constante y uniformemente activa.
Ahora bien: este principio de moral no se puede recibir ni difundir sino por medio de la instrucción. Ella es la que debe deducir y demostrar; ella, la que debe comunicarlos y hacerlos observar. El pueblo, el hombre que los ignore carecerá de toda regla en su conducta, y sin ella no podrá aspirar a la felicidad ni concurrir a la de sus semejantes.
Y si esto se verifica aun entre aquellos que creen que el conocimiento de este principio es contranatural al hombre, y que sus principios nacen y crecen con él firme y claramente grabados en su razón, ¿cuánto más lo será en aquellos que, deduciendo el principio de su moral de reflexiones y raciocinios abstractos, deben hallar más dificultad en persuadirlos?
El pueblo, pues, que no reconozca otra moral estará doblemente necesitado de la instrucción.
Bien sé que hay una moral de sentimiento que, impresa en el corazón de los hombres, puede no necesitar de instrucción. Con todo, si la instrucción no es necesaria para inspirar los sentimientos morales que por un alto beneficio del Creador nacen con el hombre mismo, por lo menos servirá para cultivarlos y perfeccionarlos. Si se duda de esto, obsérvense un poco las costumbres de los pueblos bárbaros. No hay alguno en que no se hallen estos sentimientos morales; no hay alguno que no presente ejemplos sublimes de probidad, de virtud y aun de heroísmo. Pero en medio de ellos, ¿cuál es el espectáculo que presenta su conducta, y cuántos vicios, cuántos errores, cuántas abominaciones no presenta su conducta a la contemplación del hombre civilizado?
Se alegará contra esta doctrina la corrupción de las costumbres de los pueblos cultos de Europa, y sin duda este es el más fuerte argumento que se puede hacer contra las ventajas de la instrucción. Acaso se podría probar con más de un ejemplo que la instrucción y la corrupción crecieron a un mismo paso con la cultura de Europa. ¿Condenaremos las ciencias con Rousseau? ¿Preferiremos la ignorancia con Erasmo? ¿O echaremos la culpa a la reunión del hombre en sociedad, como lord Bolingbroke?
Pero, sin desconocer lo que hay de realidad en estas sabias burlas y en estas acerbas paradojas, no será difícil persuadir que la primera raíz del mal está en la ignorancia. Si buscamos las causas inmediatas de la corrupción, las hallaremos ya en los extravíos de la legislación, ya en la flaqueza de los gobiernos, ya en los vicios de las instituciones civiles, ya en la carencia o en la perversión de la educación, o en fin en otra muchedumbre de causas, que aunque menos grandes y manifiestas, no por eso son menos derivadas de la ignorancia ni más dependientes de la instrucción.
Bien sé que entre ellas se puede contar la instrucción misma, y ojalá que su influjo no fuese tan cierto, tan funesto, tan temible. Grandes males se pueden derivar de la ignorancia, pero mayores aun de la mala instrucción. Aquélla está abierta al error, pero esta lo sanciona; aquélla puede admitirlo, pero esta puede canonizarlo. Aquélla, por lo menos, conserva el derecho de recibir la luz en el espíritu y la rectitud en el corazón; esta, después de desterrarlas de uno y otro, les cierra enteramente sus puertas. No es, pues, un remedio oponer la ignorancia a la mala instrucción, que al fin será víctima suya; opongamos a la mala y perversa la buena y sólida instrucción, arranquemos a la ignorancia de las garras de aquélla, conquistémosla para esta o cubrámosla con su égida, y la corrupción quedará sin patrona.
Esta idea, que desenvolveremos más ampliamente, baste por ahora para hacer ver la serie de raciocinios que me han inducido a concluir que la instrucción es la primera fuente de la prosperidad pública.
Penetrado de la verdad de esta conclusión, he consagrado todas mis luces al deseo de demostrarla. Reconozco de buena fe que no tengo ni el fondo de doctrina, ni el vigor de elocuencia que fueran necesarios para tan importante designio, pero la detenida meditación con que la he examinado y el celo público que me animó suplirán en alguna parte esta falta, y cuando no lograre otra cosa que entregar tan importante idea a la contemplación de algún sabio que pueda completar su demostración, creeré haber hecho un gran servicio a la especie humana.
Por último, si me hubiese engañado en la inducción que presento, no por eso creeré haber perdido mi tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la instrucción no fuere la primera fuente de la prosperidad pública, por lo menos tendrá un gran influjo en ella. Y si los que consagran sus talentos a la indagación de la verdad, cualquiera que ella fuere, se hacen beneméritos del público, ¿cómo no lo será quien emplea los suyos a una verdad que es indisputablemente provechosa?
Por tanto, esta obra se dividirá en dos partes. En la primera se examinará el influjo de la instrucción en la riqueza y en la virtud de los pueblos. En ella se expondrá cómo por medio de la instrucción se mejoran y adelantan las artes útiles, de dónde se deriva aquella riqueza y cómo por el mismo medio se perfeccionan las leyes y las instituciones que producen los buenos principios y los puros sentimientos que perfeccionan las costumbres virtuosas de los pueblos. En la segunda, después de fijar la especie de instrucción que más conviene a ambos objetos, se expondrán los medios de comunicarla, difundirla por todas las clases del Estado y, finalmente, de acrecentarla. ¡Dichoso yo, si tratando tan importante materia lograse inspirar a mi patria el ardiente deseo que me anima de su prosperidad e indicarle el camino por donde debe marchar a ella!
[…]
Hecha ya la clasificación de los individuos del Estado, es fácil examinar la relación que puede tener la instrucción con las funciones de cada uno, y cualquiera que sea el sistema político que pueda abrazar un Estado, cualquiera la clasificación de jerarquías e individuos que adoptare, las reflexiones que hiciéremos sobre este punto se podrán aplicar igualmente a este examen. Pero antes de proceder a él, y para hacerlo con más facilidad y ventaja, discurriremos antes sobre el influjo que tiene la instrucción en la felicidad del hombre, considerado como individuo.
Es muy sabia, por cierto, aquella sentencia del célebre canciller de Inglaterra, que dijo que el hombre debía ser graduado por su instrucción, porque en efecto «el hombre es lo que vale y vale lo que sabe». Considerable en sus fuerzas físicas y veréis que estas no se gradúan por el vigor y poder natural de cada uno, sino por el acierto con que las aplicare. Entre los infinitos medios que pueden discurrirse de aplicar una suma de fuerza a un objeto cualquiera, hay uno o algunos que son los más a propósito para producir este efecto. Aplicada la fuerza en este modo, producirá el efecto; pero aplicada de otro modo cualquiera, la misma suma de fuerza no lo podrá producir por más que sude y trabaje; y la experiencia no solo confirma esta verdad, sino que demuestra todos los días que un hombre de fuerzas ordinarias, pero instruido en cierta especie de operaciones, maneja, levanta y dispone de cuerpos que el jayán más robusto no puede siquiera mover.
Pero si esto es constante, cuando las fuerzas se consideran por sí solas, ¿cuánto más lo será si se consideran y comparan en unión con los auxilios que pueden aumentarlas? Un hombre que conoce el simple uso y aplicación de una palanca moverá con su auxilio pesos que sin él no podrían mover dos o tres hombres de iguales fuerzas. Otro tanto se puede decir del que emplea una polea, una cuña, y mucho más cualquier otra máquina compuesta. Y como la multiplicación y perfección de estos auxilios crece en proporción que el hombre los inventa y perfecciona, y la posibilidad de esta multiplicación y perfección no tiene un término conocido, porque tampoco lo está todavía el de las fuerzas del espíritu humano, es visto cuánta diferencia cabe entre las fuerzas del hombre ignorante de estos auxilios, o de su aplicación, y las de aquel que los conozca en toda su extensión y aplicaciones.
Esta verdad es más clara todavía cuando el efecto que se busca en la aplicación de la fuerza no está en proporción de cantidad, sino de calidad; esto es, cuando no se dirige a producir tanto, sino tal efecto. Mándese a un hombre no enseñado hacer un clavo, que un herrero hará con gran facilidad, y por más fuerza que tenga el primero y por más que sude y se afane, o no hará el clavo o lo hará muy imperfectamente. ¿Y qué será si en vez de una operación tan sencilla, cual es la de dar forma de clavo a un pedazo de hierro, se tratase de hacer de un pedazo de mármol una estatua de Apolo?
Dos consecuencias muy obvias, pero al mismo tiempo tan importantes como conducentes a nuestro propósito, se infieren de las reflexiones que anteceden: primera, que las fuerzas físicas del hombre están siempre en razón de su instrucción en el modo de aplicarlas; segundo, que están también y siempre en razón de su instrucción en los auxilios y modos de aplicarlos al aumento o dirección de aquellas fuerzas. Luego, aquel hombre se dirá que posee más fuerza física, que está más instruido en el conocimiento de los medios de aplicarla y de los auxilios y modos de aplicarlos a su aumento y dirección. Luego el hombre físico se perfecciona por medio de la instrucción.
¿Diremos otro tanto del hombre moral? Esto es, ¿podremos decir que las fuerzas intelectuales del hombre se perfeccionan con la instrucción? La cuestión parece más llana. El genio se puede considerar como la fuerza o el poder natural de la razón del hombre. ¿La razón no instruida podrá con esta sola fuerza producir los mismos efectos que cuando estuviere ilustrada, ya sea en su propio conocimiento, ya en el de los medios y auxilios que pueden aumentarla?
También para la razón hay instrumentos, hay máquinas. ¿Son por ventura otra cosa los métodos de inquirir, de enunciar, de persuadir la verdad? ¿Y podrá dudarse que la razón instruida en ellos tendrá más fuerza que la razón incipiente, ni tampoco que esta fuerza estará siempre en razón de esta instrucción?
Pero acaso, reconociéndose el influjo de la instrucción en esta facultad del ser humano a que damos el nombre de razón, se dudará si la tiene igualmente en el corazón del hombre. Es harto común distinguir los principios de los sentimientos morales, y acaso no lo es menos creer que mientras aquéllos se perfeccionan, estos se corrompen por la instrucción. Más adelante examinaremos esta cuestión muy de propósito; pero ahora diremos lo que basta para nuestro propósito.
Una preocupación harto común, y aun se puede decir harto funesta, ha hecho distinguir el corazón del espíritu humano, suponiendo que en aquel residen los sentimientos y en este las ideas, como si la residencia de unos y otros fuesen diferentes. Pero ¿no es en el alma humana donde residen unos y otros? ¿No le pertenece a ella la facultad de sentir, tan bien, tan esencialmente como la de pensar? ¿Qué digo? ¿Puede dudarse que el alma piensa porque siente y que, si el sentir y el pensar no son una misma cosa, es preciso decir que primero siente que piensa? Y sin ahondar mucho esta cuestión metafísica, ¿se podrán separar las ideas de los sentimientos? ¿O se podrá concebir un sentimiento moral que no suponga la coexistencia de una idea moral?
Y para desunir estas operaciones, no se diga que los hombres obran alguna [vez] contra lo mismo que piensan, porque también suelen obrar contra lo que sienten. ¿Quién es tan malvado que mientras levanta el brazo para oprimir a su víctima no oiga dentro de sí el grito de la conciencia que le acusa? El interés en aquel momento habla más fuertemente y le hace descargar el golpe, pero el remordimiento que le devora prueba aquel sentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el hombre hay otra facultad independiente y libre, cual es la voluntad; que su alma no solo es capaz de sentir y pensar, sino también de querer o repugnar. Pero estas facultades residen en el alma e, inseparables de ella, son más bien una cosa misma con ella; son operaciones suyas y nada más, porque siendo una sustancia simple indivisible, nada de lo que hay en ella se puede distinguir de su esencia.
Ahora bien, ¿se dudará que la instrucción puede perfeccionar los sentimientos morales? Nadie negará que ella puede perfeccionar las ideas, los principios morales; nadie, que aquellos sentimientos son inseparables de ellos. Luego la instrucción que perfecciona los primeros no puede dejar de perfeccionar los últimos.
Sin duda que la voluntad, como independiente y libre, podrá resolver y efectivamente resuelve alguna vez contra unos y otros; pero ¿acaso es menos cierto el influjo de la instrucción en sus resoluciones? Indáguese el origen común de los extravíos y se hallará o inmediatamente en la ignorancia o en alguna causa derivada de ella. Es verdad que de ordinario se achacan al interés. Pero ¿qué es este interés? ¿Es otra cosa que una idea, que un juicio, un sentimiento momentáneo de la conveniencia de aquella resolución? Luego si la instrucción puede perfeccionar, como se ha probado, las ideas y los sentimientos humanos, podrá también perfeccionar la humana voluntad. Ella no será menos libre, pero será más ilustrada.
Establecido, pues, que el hombre puede perfeccionar su ser por medio de la instrucción, fácil es de inferir que ella sola puede ser el primer instrumento de su felicidad.
Por más incierta que sea la idea que se contiene en esta palabra, nadie negará que aquel hombre estará más cerca de alcanzar [ese] estado, que haya perfeccionado más su ser y adquirido más medios de mejorar su existencia. Si trata de socorrer sus necesidades naturales, ¿quién lo podrá hacer más plenamente que el que hubiere perfeccionado por medio de la instrucción sus facultades físicas e intelectuales? ¿No será este el que descubra más recursos, el que tenga medios para seguirlos y más fuerza para alcanzarlos? Y si la felicidad creciere con la proporción de socorrer estas necesidades, según que la naturaleza o la opinión extendieren la esfera y los objetos de ellas, ¿es dudable que esta proporción crecerá en razón de la ilustración del que aspirase a ella?
Pero la felicidad parece más dependiente de las ideas o sentimientos del ánimo, puesto que suele hallarse en la mediana y aun en la humilde suerte, y suele andar muy distante de lo que se llama grande y alta fortuna. En este sentido también su estado será más accesible al hombre instruido, en cuyo arbitrio estarán más medios de conocer y alcanzar aquellas ideas y sentimientos de paz y de contento en que se haga residir la felicidad. Su razón se los hará conocer; su voluntad, abrazar. Ilustrado en el conocimiento de un verdadero interés, íntimamente penetrado del que se cifra en la posesión de aquellos puros sentimientos, ¿cómo vivirá ajeno a ellos?
Aún es más cierta esta doctrina cuando elevando a más alto punto la idea de la felicidad, se la hiciere consistir en el pleno uso de las facultades del alma humana aplicado al ejercicio de la virtud. Entonces es cuando la instrucción, descubriendo al hombre todas sus relaciones y todas las obligaciones que nacen de ellas; entonces cuando, haciéndole amarlas y disponiéndolo a cumplirlas, le hacen sentir en la práctica de la virtud aquel estado inefable de paz y de contento interior que beatifican, por decirlo así, su existencia y constituyen su verdadera felicidad.
Quede, pues, sentado que la instrucción es la primera fuente de la felicidad individual del hombre y, si tuviésemos que considerarlo en el estado [natural], nada más tendríamos que decir en este punto, o bien bastaría extender y aplicar estos principios a las obligaciones primigenias del hombre, esto es, a las que nacen de sus relaciones naturales. Pero nos hemos propuesto considerarlo principalmente en el estado social, y no podemos prescindir de las nuevas relaciones que nacen de este nuevo estado.