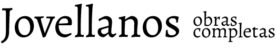Apuntamientos de Hume, Cicerón y notas diversas. Apuntamientos sobre las virtudes ciudadanas, a partir del De officiis de Cic
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Pero este pequeño círculo que tiene su centro en el amor propio se extiende naturalmente para abrazar en su circunferencia a los hijos de los hijos y hacer de sus varias familias una sola, unida naturalmente por los vínculos de sangre que la gratitud y el interés estrechaban más y más cada día colocadas bajo la dirección del padre y origen común la preservación común era su fin. Y he aquí el gobierno patriarcal establecido por la naturaleza y el tipo primitivo de todas las sociedades.
La dispersión de estas familias, efecto de su multiplicación y sus discordias, produjo la necesidad de otras asociaciones en que los fines de preservación y defensa fueron el impulso y el objeto más señalado. La observación y la experiencia las modificó y perfeccionó, pero jamás alteró aquel fin a que el hombre es llamado por la naturaleza, y del cual ninguna institución humana es capaz de desviarle.
Pero estas instituciones modificaron en gran manera el amor del hombre a su prójimo, porque sin sacarle de la sociedad general de sus semejantes aflojaron tanto el vínculo de amor que la unía a sus semejantes, cuanto más estrecharon el que le unía particularmente a su asociación y a los individuos que la componían. Las leyes, escritas o no, fijaron los oficios que cada uno debía al cuerpo y sus miembros, y estas leyes y estos oficios tenían por único objeto los fines de la asociación. Aun en los oficios voluntarios y libres, el conocimiento, el trato, el interés, dio siempre la preferencia al consocio sobre el extraño. De todo nació una tendencia al bien general y la felicidad social e individual se vio apoyada sobre la concurrencia de todos a un mismo fin.
Entonces fue cuando empezaron a conocerse las virtudes públicas y privadas y a medirse por el celo con que se desempeñaban los oficios de cada ciudadano. La enumeración y definición de ellas es la materia de todos los tratados de ética. Habiendo asentado que la virtud es una, y determinado su carácter, pudiera yo excusar mis reflexiones acerca de ellas. Con todo, así como hemos indicado el distinto carácter de las que dicen relación al ser supremo, origen de todas las demás, y sin las cuales toda virtud es vana, diré alguna cosa de las que más caracterizan nuestra probidad y conducta en el uso de la vida pública y privada, es a saber de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Con razón se ha dado el primer lugar a la prudencia, porque entra como elemento en todas las demás, las alumbra y las guía. Consistiendo en el conocimiento de los hombres y las cosas, o más bien en el de las relaciones que hay entre ellas y nuestros deberes, y perteneciéndole la dirección de todas nuestras acciones a nuestro último fin, se ve que la prudencia supone la sabiduría, no en la significación particular de este nombre, sino en cuanto supone el conocimiento de las razones que deben determinar nuestra conducta. De aquí es: 1.º El influjo que tiene la prudencia con la probidad y la felicidad individual y social puede servir para graduar la especie de instrucción que es más esencialmente importante, así al ciudadano como al gobierno. 2.º Que siendo modificados los deberes del individuo por su estado y los del gobierno por la situación política de la sociedad, y tocando a la prudencia conformar la conducta privada y pública con estos deberes, la instrucción que la prudencia exige en unos y otros debe ser proporcionada a su estado y situación respectiva. 3.º Que así como en un militar, un magistrado, un padre de familias, un propietario, un comerciante, un artesano, considerados individualmente, la prudencia que debe dirigir sus acciones supone el conocimiento de todas las razones que deben determinarlos según sus deberes, esto es, según que las obligaciones generales de hombre y ciudadano, están modificadas por su estado particular, así la que necesita un gobierno para determinar su conducta deberá ser conforme a los deberes generales que toda sociedad tiene hacia sus miembros y hacia otras sociedades, como a estas mismas, deberes en cuanto son modificados por la representación y situación política de la sociedad puesta a su cargo.
He aquí p[ue]s, cómo a la prudencia toca discernir así la justicia, como la conveniencia de las acciones que públicas y privadas componen la conducta, la oportunidad, el grado de firmeza o moderación, de vigor o templanza que corresponde a cada una el límite en que deben detenerse, y sobre todo, el fin de felicidad individual o social a que deben dirigirse. Y he aquí por qué hemos dicho que la prudencia entra como elemento en todas las virtudes.
Por esto podremos llamar prudencia a la justicia o, al contrario, cuando reconociendo las relaciones del agente con los demás hombres y los derechos recíprocos que nacen de ellos determina las acciones conforme a ellos, reconoce en los ajenos un límite natural a los propios que es libre en el goce de la plenitud de éstos siempre que no viole aquéllos, y que fuera de este conflicto de unos y otros la extensión de estos derechos en busca de la verdadera felicidad no conoce otro límite.
Pero este límite para aquel caso está marcado por leyes determinadas. De nación a nación no hay otras que las del derecho de gentes, reconocido por todas. El gobierno debe reconocer hacia el estado y sus miembros las que están declaradas por la constitución. De los ciudadanos entre sí las otras que las establecidas por la legislación. Las primeras son invariables, como señaladas por la razón común de los hombres, las segundas debieran serlo porque toda constitución es el resultado de la razón común de los que la establecieron, y sólo razones tomadas del fin de la asociación generalmente reconocidas: sólo un movimiento reflexivo, tranquilo y unánime hacia su mejora parcial o absoluta pudiera hacer legítima y conveniente la alteración. Pero las últimas son de suyo variables, porque diciendo relación el uso de los derechos individuales, siendo estos derechos modificados por el estado y situación de cada uno, y principalmente dirigidos a su mayor felicidad, y debiendo ésta combinarse con las proporciones que presentan el clima, el suelo, la población, los medios de subsistencia, la policía, la seguridad exterior, la tranquilidad interna, en una palabra, cuanto entra en los elementos de la felicidad privada y pública es claro que la estabilidad de las leyes sería enteramente contraria a su objeto. En suma, si la primera calidad es las leyes de la justicia y ésta debe fundarse en su utilidad, esto es en su conveniencia con el fin de felicidad a que son dirigidas, y si los objetos de este fin son variables, cómo no lo serán las leyes.
Era difícil que los ciudadanos divididos en tantos y tan diferentes estados y situaciones tuviesen las luces necesarias para dirigir el uso libre de sus derechos naturales y civiles sin ofensa de los de sus consocios. Era más difícil aunque las divisiones del amor propio y los estímulos del interés personal no se propasasen a esta ofensa. He aquí la necesidad de las leyes. El ciudadano tiene en ellas una regla constante de justicia, el que se propasa a violarla un freno que le reprime, porque detrás de la ley va la au[to]ridadque la hace cumplir. Tal es la justicia considerada como virtud civil.
Pero no todos los oficios de la justicia están específicamente declarados por las leyes. Hay deberes que por lo mismo pertenecen a la justicia natural, por más que se refiera a los ciudadanos con quienes se vive se puede prescindir de si la obligación que producen es o no perfecta, porque la justicia, considerada como virtud, los exige y de esto tratamos.
Estos oficios, cuando se refieren al cuerpo social, se llaman patriotismo, cuando a sus miembros, beneficencia. El primero dicta, no sólo los sacrificios comunes con que cada ciudadano debe concurrir a la conservación de la sociedad, y que son exigidos por la justicia civil, sino también aquellos esfuerzos particulares con que el hombre amante de su patria concurre al mismo. Estos esfuerzos que constituyen la virtud del hombre público y del ciudadano dignifican su carácter, y al paso que crecen, se acercan más y más al heroísmo, que no es otra cosa que el último esfuerzo de la virtud. Pertenece, por lo mismo, a todas las clases y a todos los estados, al militar y al magistrado, al hombre público y al simple particular, y no hay más heroísmo en el que desafía a la muerte en una brecha, o la busca en una escala para la defensa o asalto de una ciudad, que el que se arroja al mar o atraviesa las llamas por defender la vida de un amigo, de un compañero o de cuitado que peligra en un naufragio o un incendio.
Pero los oficios comunes de la beneficencia, aunque son menos brillantes, son por lo mismo más útiles. Las instituciones sociales suponen la desigualdad de las fortunas y además la aumentan. En vano la metafísica política querrá reducir los hombres a la igualdad; ésta y otras diferentes más esenciales y comunes, por lo mismo que se derivan de la naturaleza o de la educación, siempre se hallarán entre ellas. Los elementos de prosperidad a que se encamina actualmente el sistema político de todas las naciones cultas las hacen más necesarias, y más inmensas. El deseo de aumentar la riqueza pública, conduce a aumentar la riqueza individual, su única fuente, y esta tendencia se dirige infaliblemente a la acumulación de la misma riqueza. De aquí es que un estado floreciente debe haber algunos a quienes todo sobre y muchos a quienes todo falte. Las leyes no pueden llenar las necesidades de éstos por lo mismo que deben proteger la prosperidad de aquéllos. Qué será pues de una sociedad donde la beneficencia no supla la insuficiencia de las leyes.
Pero el ejercicio de esta beneficencia pertenece a la justicia. Porque podrá un hombre opulento a quien la sociedad asegura la tranquila posesión de su inmensa fortuna, desconocer la obligación de socorrer la necesidad de un ciudadano a quien la misma sociedad no puede socorrer. Y si a esta obligación de hombre a hombre está intimada a todos por la naturaleza misma, y es el primer vínculo de la sociedad unir, podrá ser desconocida por los miembros de una asociación cuyo objeto es el auxilio y la defensa recíproca, y como fin la felicidad general.
He ejemplificado este principio de justicia en los dos extremos para hacerlo sentir más fuertemente: pero como en la escala de las necesidades haya la misma graduación que en la de las fortunas, fácil será graduar por él los oficios de la beneficencia y su particular aplicación. Pero no se tome por igualdad de fortunas y necesidades lo que vulgarmente se entiende. Si hay muchas necesidades que se refieren al alimento y al vestido, hay muchas más que se refieren al consuelo y al apoyo del hombre y si no son muchos los ricos que pueden socorrer las primeras, son menos acaso los hombres poderosos y compasivos que se presten al socorro de las segundas. El oprimido y el débil que necesita protección, el ignorante, el preocupado, o el extraviado que necesitan consejo, el triste, el abatido, que necesitan consuelo, no le esperarán de la generosidad del rico, sino de la integridad del ministro público, de las luces del hombre prudente o ilustrado, de la compasión del hombre humano y sensible. He aquí una beneficencia tanto más fuertemente exigida cuanto más raramente ejercitada; y tanto más recomendable cuanto más activa. Ella, por decirlo así, debe buscar la necesidad, debe salirle al paso. Los clamores de los menesterosos reclaman la primera. La provocan los que han menester la segunda, la esperan en silencio. Así hay muchos que ejercen aquélla por ostentación ninguno por no ejercite ésta por pura humanidad. Aquélla es muchas veces una virtud de reflexión, ésta sólo puede ser una virtud de sentimiento.
He aquí lo que más recomienda la beneficencia. Es sin duda la virtud más necesaria en un Estado, pero es también la más noble, la más amable. Las demás pueden justificar al hombre, ésta por decirlo así le santifica. Ella hace la delicia y el consuelo de la sociedad, al mismo tiempo que dignifica al hombre y le levanta a toda la perfección para que fue puesto sobre la tierra. Debe por tanto ser uno de los primeros objetos de la educación. Un Estado donde falte será peor que una morada de salvajes: pero un Estado lleno de hombres benéficos será una mansión de ángeles.
La prudencia y la justicia unidas forman la base de la fortaleza. La 1.ª descubre todas las razones de obrar, la 2.ª las determina hacia su verdadero fin, la tercera corre denodada hacia él. A ella se deben todos los sacrificios que el hombre hace sobre su amor propio y sobre su interés personal. ¿Se trata de vencer dificultades y peligros?, la fortaleza los acomete. ¿De resistir al poder, al orgullo?, ella le presenta su frente firme y serena. ¿De sufrir la opresión y la adversidad?, ella conserva el ánimo tranquilo como una roca en medio de las furiosas olas. El amor al bien, el odio a la injusticia son sus estímulos; la seguridad interior, sus apoyos. Mientras la envidia o la calumnia tratan de desconcertarla, la opinión pública la conforta y sostiene y, si tal vez la desampara, el testimonio de una conciencia pura y la confianza en la providencia la arman con un tres doble peto contra los tiros de la suerte. En fin, si el heroísmo, como hemos dicho, es el último esfuerzo de la virtud, la fortaleza hace los héroes y prepara sus coronas a los mártires de la política, como a los de la religión.
Magnanimidad que eleva el alma al nivel de las grandes acciones y de los grandes sentimientos. La constancia que la sostiene en los grandes conflictos, la longanimidad, que conserva el equilibrio de sus fuerzas sin que las disipe el soplo de la prosperidad ni las oprima y mengüe el peso de la desgracia, en fin cuanto indicamos con los varios nombres de serenidad o firmeza de ánimo, fortaleza de espíritu no es otra cosa que las varias modificaciones de esta sublime virtud, que es la que más exalta y dignifica la especie humana.
Pero la templanza le señala sus límites, así como a las demás virtudes.
Est modus in rebus sunt certi denique fines
quos ultra citraque nequit consistere rectum.
Sin la templanza, la prudencia declinaría en irresolución o en astucia y haría al hombre detenido nimio cauteloso: la justicia pasaría a ser severidad o crueldad y la fortaleza, ora sería temeridad, ora obstinación. Ninguna virtud, por tanto, extiende más generalmente su jurisdicción porque se extiende a las acciones más indiferentes. La comida, el vestido, los pasatiempos, los placeres más lícitos y inocentes, pueden caer en feísimos vicios, si no son regulados por ella. La caza, el juego, el baile, la conversación, el estudio conducen a excesos que ella sola puede moderar.
¡Qué virtudes tan dulces, tan nobles, no están comprendidas en ésta! El pudor virginal, el recato matronal, la modestia varonil, la gravedad senil en palabras, aquella moderación que refrena los ímpetus del sentimiento y los descartes de la razón, que pone un freno a las pasiones y un templador a los estímulos del interés, son hijas de la divina templanza, siempre atenta no sólo a las relaciones de justicia, sino también de conveniencia que el hombre debe respetar. Con su anteojo a la vista mira siempre el fin, con su balanza en mano, templa siempre el movimiento de la acción para no traspasarle. (Por ella el hombre sumiso con los superiores, franco con sus iguales, afable con todos. Por ella no ofende con la adulación a los primeros, con el orgullo a los segundos, con la insolencia a los terceros).
He aquí por tanto el origen de tantas máximas como se inculcan en la educación ordinaria sin descubrirla. Se multiplican preceptos, se acumulan y se repiten hasta fastidiar, reglas de buena crianza sin derivarlas, sin afirmarlas sobre un principio cierto y consistente. Sentarse, levantarse, andar, comer, hablar, presentarse, hacer o responder un cumplido con todo el ceremonial de visitas y convites, he aquí el vasto y estéril campo donde ostentan su ciencia nuestros pedagogos. Y sin embargo su doctrina debiera reducirse a demostrarles que hay y cuál es una virtud que debe presidir a todas sus palabras y acciones. A ella reduce muy delicadamente Cicerón todo cuanto conduce a nuestro porte y trato exterior y por eso se lamenta que en medio de tanto cuidado como se ha puesto en perfeccionar el lenguaje y porte exterior del orador y el hombre público se haya abandonado a la ciega casualidad, el del hombre privado: aquél en que el hombre conduce sus negocios, y sus placeres, trata con sus amigos y conciudadanos, se dirige a sus superiores y a sus iguales y en suma ejerce continuamente en todo el curso de su vida privada este admirable instrumento de comunicación y unión con sus semejantes. ¿Se quieren reglar para dirigir este lenguaje, y el gesto y acción y el porte y conducta que deben animarle y acompañarle?, la templanza las dictará. Ella verá todas las relaciones que nos rodean y conducirá según ella. Señalará un límite a la sumisión, como a la gravedad a la seriedad como a la chanza, y la locuacidad como al silencio, a la reprensión como al consejo. La exhortación y el ruego, la reconvención y la queja, el obsequio y la censura, el llanto, la risa, la zumba, el chiste, en suma, cuanto pertenece más plenamente a la convicción de nuestras ideas y sentimientos con los demás hombres, todo puede, todo debe ser moderado por esta virtud, dote exclusivo de la especie humana. Por eso es la que más señala su cultura y perfección. Podrán hallarse en la historia de los pueblos bárbaros y aun salvajes muchos ejemplos de prudencia, de justicia, de fortaleza y magna[ni]midad: de templanza pocos o ninguno. Es, por decirlo así, una virtud de las sociedades cultas, por lo mismo que en ellas se han multiplicado las relaciones, se ha dirigido más constantemente la observación hacia ellas, etcétera. Reconozco de buena fe que esta misma cultura conduce al lujo y a la corrupción, mortales enemigos de la templanza. Pero éstos no son efectos necesarios de la cultura, son sus abusos. No provien[e] de ella, sino de sus viciosas instituciones, de su mala o ninguna educación, lejos de conducir los hombres a esta saludable virtud, los alejan continuamente de ella. ¡Ah!, en medio de tantos adelantamientos como habemos hecho en las ciencias y en las artes útiles, de tantos medios de prosperidad pública y de felicidad individual, qué tiene que desear la culta Europa sino el imperio de esta inefable virtud en que se puede cifrar toda la suma de la moral pública y privada, así como la verdadera y sólida felicidad de los estados y de los hombres. Dichoso el pueblo que pueda presentarse en ella como poseedor de este alto grado de verdadera perfección. Dichosa la especie humana el día que subiese hasta ella. Pero al fin, como hemos dicho, y no nos cansaremos de repetir, la virtud es una, y la templanza, así como la prudencia, la justicia y la fortaleza, no es otra cosa que la constante y habitual disposición del ánimo a conformar nuestros sentimientos, acciones y palabras con la voluntad del supremo legislador. No hay otro camino para llegar a nuestro último fin y alcanzar el sumo bien para que fuimos criados. A este punto se reducirán todos los tratados de ética, todos los preceptos de la moral, todos los sistemas de educación. Buscar fuera de él la perfección del hombre y de la sociedad, buscar fuera de él la prosperidad pública y la felicidad privada será girar continuamente en el círculo de ilusión y obscuridad, donde viven y vivirán en perpetua guerra y contradicción la primera con la segunda.
De aquí es que hay una gran verdad que no se debe perder de vista en la enseñanza de ética, y es que la virtud pertenece más bien a nuestros sentimientos que a nuestras ideas, y que no basta persuadirla al espíritu, si no se inspira al corazón. Ella, es sin duda, de suyo amable, y bastarían sus atractivos para cautivar los corazones si las pasiones no luchasen continuamente para alejarla de ellos. Es pues conveniente establecer sólidamente en esta enseñanza las verdades morales, es necesario desenvolver sus consecuencias, pero lo es mucho más conquistar para la virtud el corazón de los jóvenes, hacerles amarla, respetarla, ver en ella el único principio de la felicidad. Éste el gran fin de la educación, porque esto sólo puede hacer buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos magistrados, etcétera. Y, en fin, porque no será feliz el pueblo que tenga más y más sabios moralistas sino el que tenga más hombres de bien.
Y he aquí por qué la perfección del estudio de la moral sólo se puede hallar en el de la religión, que sanciona y que santifica sus máximas. Si todo pende del conocimiento de un supremo legislador y del amor y respeto a su ley, ¿cuál otro estudio será más necesario a la moral que el que descubre más de lleno sus inefables atributos y los magníficos designios de bondad y de amor con que distinguió la especie humana?; ¿cuál otro puede ilustrar mejor unas verdades que por su sublimidad se hallan tan distantes de la flaca razón humana?; ¿cuál otro puede fortificar esta razón condenada por la naturaleza a la obscuridad, a la incertidumbre, a la duda y vacilación?; ¿cuál otro, en fin, conciliar esta perpetua contradicción que el hombre siente dentro del mismo, esta continua lucha de su espíritu con su materia, esta guerra con que el apetito inferior le pega, le abate continuamente a la tierra, mientras su apetito superior, desprendiéndole de ella, le empuja, le levanta hasta el trono de su divino Hacedor? Esto me conduce a hablar de la enseñanza de la religión.
¿Puede negarse que la ley de Moisés prometía al mundo una legislación más perfecta? ¿Que lo sea la de Jesucristo? ¿Ni cualquiera desde su venida al mundo haya rayado en él esta mejor legislación? La aparición, pues, de este legislador divino fue el cumplimiento de los tiempos.
Pues que la experiencia es la viva fuente de los conocimientos humanos al tiempo toca promoverlos. Los antiguos con más rectitud o más penetración tuvieron menos experiencia. Después de 5 mil años de legislación mosaica, 2 mil de cristianismo, 1400 de constituciones religiosas y políticas en Europa, 300 de discusiones profundas sobre las mismas, y una revolución de 10 años que recorrió todas las doctrinas y todos los ejemplos antiguos y modernos, los hombres deben saber más. Con todo, se ha sentado por principio que las leyes no deben ser más perfectas de lo que los hombres en su estado pueden sobrellevar. Como si la legislación de Jesucristo no se dirigiese a perfeccionar el género humano, y como si para perfeccionarle hubiese temporizado con la corrupción de Roma que Petronio, Suetonio, Juvenal y Tácito describen, o con la de otros pueblos y aun del judaico que Josefo pinta. ¿No se debe a esta ley de perfección que la Europa hiciese tributario al mundo y que reúna en sí todas las verdades y virtudes que existen en él? Jesucristo conoció las inclinaciones humanas, y fue su médico, no su cómplice. En su ley las puso un freno y opuso un dique. Quiso que los hombres fuesen perfectos, no a la manera de Arístides y Catón, en cuya virtud había tanta liga de imperfección y vicio, sino por decirlo así, a la de Dios, que se conforma con las leyes naturales. Sed perfectos como vuestro padre celestial lo es.
El monoteísmo, la monogamia, la monarquía, fundadas sobre la unidad desterraron el politeísmo, la poligamia y la policracia. Fue pues cumplida la ley mosaica en la cristiana, y en ésta empezó la perfección de las leyes y las costumbres para el mundo.