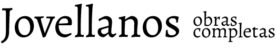Apuntamientos de Hume, Cicerón y notas diversas. Apuntes sobre el estilo literario y otras notas al respecto
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Nada es tan fácil como hacer un libro, nada más difícil que hacerle bueno. Con escribir por la mañana lo que se ha soñado por la noche, con repetir lo que otros han dicho, o decir de una manera lo que se ha dicho de mil, en fin con llenar una resma de papel de reflexiones triviales, de hechos comunes o de ideas confusas e incoherentes, y de citas y autoridades inútiles, esto en malo o buen estilo, está cumplida la primera tarea. Pero hacer un buen libro, ¡ésta sí que es empresa ardua y penosa! Son muchísimos los que ansiosos de acometerla se asoman cada día a este camino; son muchos los que desalentados se vuelven atrás desde los primeros pasos; pocos, después de unos extravíos y tropezones, llegan estropeados al cabo. Pero quiénes son los que sanos y salvos tocan la meta que está levantada en su término.
No se crea por esto que yo en este tratadito me linsonjee de llegar a ella. Probablemente mi libro tendrá la suerte de otros muchos, pero a lo menos hay una cosa en que se distinguirá de todos. No tanto es mi ánimo componer un libro, cuanto indicar el modo de componerle. Pero, al cabo, si en asunto tan difícil lograre decir algo de bueno, sin duda que habré hecho un excelente libro; pero si no, mi libro será el peor de todos.
Cuanto se escribe, se escribe para instruir o para deleitar, o para uno y otro. El buen Horacio decía que el que lograba esto último llenaba todas las medidas. Yo no puedo aspirar a tanta gloria porque solo me propongo instruir. La materia de mi libro es demasiado didáctica, que es decir demasiado árida y grave para que pueda causar otro deleite que el que es inseparable de la instrucción, el que ya se sabe que es para pocos espíritus bien preparados y templados. Cuál, pues, será mi suerte si no pudiendo agradar al vulgo, no lograse la aprobación de estos pocos que viven fuera de él.
Pero al fin, sea el que fuere mi destino yo me arrojo a sufrirle y sigo en esto el de todos los escritores. Mi intención por lo menos es laudable y es también desinteresada, y por lo menos en esto me distinguiré de algunos.
Dos cosas son necesarias para hacer un buen libro, primera entender bien, bien su materia, segunda saber exponerla bien. La primera no admite reglas, la segunda las necesita. En cuanto a aquélla, baste decir: 1. ª Que no basta saber perfectamente una ciencia ni escribir bien de ella, si en ella no se dice sino lo que esta ya ha dicho mil veces. El que así escribe, en vez de hacer un bien al público, le sobrecarga, le oprime con un libro de más. 2. ª Esta máxima tiene una grande excepción, que es el método en que se escribe. Es difícil, es imposible llenar un libro de verdades nuevas, pero no es imposible, aunque sí muy difícil, exponerlas mejor. Siglos enteros suelen ser necesarios para descubrir algunas verdades, no ya en la filosofía racional, sino aun en la natural. Pero ningún tiempo es necesario para mejorar los métodos de exponer las verdades ya descubiertas. Despojarlas, en cuanto sea posible, del aparato científico, ordenarlas según la serie de afinidad que la naturaleza y la razón ha establecido entre ellas. Reducirlas a la mínima expresión, sin perjuicio de la claridad. He aquí todo el secreto de los métodos: he aquí en lo que casi todo está por hacer; y he aquí lo que fácilmente estaría hecho si el orgullo científico no prefiriese la gloria de lucir a la de ser útil.
De esta reflexión nace la segunda máxima. No basta entender bien la materia de que se escribe, es necesario escogerla, meditar profundamente lo que se ha de decir, y omitir de ella, penetrarse íntimamente de todas sus relaciones con dirección a un fin determinado y sin perder de vista este fin hacer que le convenga exactamente el principio y los medios que deben conducir a él. El que esto haga podrá contar hasta cierto punto con la promesa de Horacio: Nec facundia deferet hunc nec lucidas ordo.
Pero hay otra máxima que se contiene en la antecedente, y también en otra sentencia del juicioso Horacio: Sumite materiam vestris qui scribitis aequam viribus, decía a los Pisones. Porque no todos los que saben una materia son capaces de escogerla y ordenarla. Hay talentos despiertos para la comprensión de la verdad y dormidos para su ordenación. Unos las colocan en su espíritu como las nueces en un saco, otros como los eslabones en una cadena. Esta observación, que puede hacerse en muchas obras matemáticas a pesar de la clara afinidad en que la razón ve sus verdades, ocurre a cada paso en las de metafísica y aun en las de literatura. La razón es porque esta afinidad de las verdades es múltiple, porque ellas se tocan unas a otras por muchos lados y porque la afinidad que se debe preferir ha de ser señalada por el fin a que se quiere conducir su serie. Esto a la verdad no es dado a todos. Acaso en éste más que en otro punto son inmensamente desiguales las fuerzas de los escritores. Es pues preciso que el que haya de escribir un libro escoja, medite bien su materia; pero lo es mucho más que después de haberla escogido pruebe sus fuerzas.
Parecerá inútil, pero yo creo extremamente necesario decir que para escribir bien un libro es absolutamente necesario el perfecto conocimiento de la lengua en que se escribe. La ciencia, la instrucción más cumplida, no bastará al autor que carezca de esta dote. ¿Qué digo? Sin ella nadie puede tener ciencia ni instrucción cumplida, cuanto menos comunicarlas. Porque ¿qué es una lengua sino la colección de los signos representativos de todas las ideas comunicables? Es, pues, necesario: 1. º Que el autor conozca por lo menos todos los signos de las ideas que se propone explicar. 2. º Que conozca particularmente el signo que corresponde a cada una de estas ideas. 3. º Que de tal manera los conozca que para cada idea tenga un signo que la exprese clara distinta, y completamente. Sin lo primero el autor no podrá expresar todas sus ideas. Sin lo 2. º correrá el peligro de equivocar los signos y, por consiguiente, de dar una idea por otra. Por último, sin lo 3. º, las ideas explicadas serán oscuras, indistintas, confusas, incompletas.
Pero no basta todavía este conocimiento porque una lengua, además de los signos que expresan ideas, se compone de otros que sólo sirven al enlace de las mismas ideas o, lo que viene a ser lo mismo, de los signos que, por decirlo así, son ideales. En todas las cosas que constituyen los conocimientos humanos este conocimiento se reduce a su ser, su estado y su calidad o propiedades. Nuestras ideas, por tanto se refieren solamente a estos tres puntos y a ellos se refiere también la gran masa de los signos que componen una lengua. A los de la primera especie llámanse por los gramáticos sustantivos: indican la sustancia o ser de las cosas; las de la 2. ª llamados, malamente, verbos, el estado y los de la 3. ª, en la nomenclatura gramatical, adjetivos, las propiedades de las mismas cosas. Pero así como nuestra razón analiza, ordena y enlaza estas ideas por el simple medio del movimiento progresivo con que repasa o establece sus relaciones, así para expresarlas ha menester de signos que sigan y determinen estas relaciones. Todos aquellos, pues, que no pertenecen a los tres puntos indicados, sirven a este oficio. Y ¿cuán grande no es el número de esta especie de signos? ¿cuán varios sus oficios, cuán difícil, cuán importante su recto uso? ¿Quién, pues, escribirá bien sin un perfecto conocimiento de todo esto?
Y no se crea que pondero una dificultad imaginaria. Hablar una lengua es una cosa muy fácil porque la aprendemos en la niñez y perfeccionamos su inteligencia y su uso con el hábito de toda nuestra vida. Pero hablarla bien, hablarla con toda perfección, hablarla científicamente, he aquí lo raro, difícil y aún me atrevo a decir imposible para todo aquel que no haga un profundo estudio, y no tenga un grande y cuidadoso ejercicio en el arte de hablar y escribir bien.
¿Escribir bien? ¿Pues qué hay, además de lo dicho, más que saber todavía? Mucho, por cierto, y tanto que lo que falta es precisamente la materia de esta obrita. ¿No se trata del modo de componer un buen libro? Y si bien, ¿qué cosas le hacen tal? Sin duda que las ideas y el estilo. Para lo primero, no se pueden dar reglas, primeramente algunas ya están suficientemente indicadas en las máximas que anteceden. Para lo 2. º, nada hemos dicho y lo que se pudiera decir no cabrá ciertamente en este tratadito.
Y bien, ¿no están comprendidas todas las dotes del buen estilo en la úl[ti]ma máxima? Confieso que pudiera bastar si sólo se tratase de obras científicas y señaladamente de ciencias demostrativas. En ellas, la necesaria exactitud de las ideas puede acomodar su expresión a ciertos y necesarios signos igualmente exactos. Esta expresión excluye todo ornamento y apenas es capaz de gracia alguna; otro tanto se pudiera decir en general de todo estilo didáctico o doctrinal, si en la metafísica, en la moral y en la literatura las ideas tuviesen en sí su propia naturaleza, una exactitud tan cabal, si en la exposición de éstas no cupiese más gracia y ornamento y, en fin, si este ornamento y esta gracia no concurriesen a constituir la bondad esencial de un libro.
Esta observación es tanto más cierta cuanto la mayor parte de las disputas y de los errores que hay en estas últimas materias no tanto proviene de la contrariedad de las ideas cuanto de la contraria aplicación de las palabras. La mayor parte de las disputas cesaría si los hombres se acordasen en esta aplicación, y apenas quedaría en la literatura una opinión errónea, si hubiese el mismo acuerdo en las voces y frases con que se exponen. No es esto decir que no habría errores entre los hombres: es sí decir que habría menos, es decir, que los que hubiese serían errores generales, serían errores de la especie y no de los individuos.
No seguiré más largamente esta observación por no desviarme de mi principal propósito. Lo dicho basta para penetrar su verdad e importancia. Expondré otra que ya queda indicada: esto es, que el ornamento y gracias del estilo concurren a la bondad esencial de una obra.
Yo no sé si la expresión de esta idea es bastante exacta. Las palabras de ornamento y gracias del estilo parece que indican algunas calidades accidentales en él y, por consiguiente, independientes de su bondad esencial. Una mujer puede ser bella y graciosa sin algún adorno exterior, sin que por eso se niegue que esta especie de adorno contribuya a realzar su gracia y belleza. Así el estilo. Podrá muy ser realzado por el adorno; pero el adorno no por eso constituirá belleza, esto es, su bondad esencial.
Mas si se considera cuáles son las dotes esenciales del buen estilo, se hallará que lo que llamamos en él ornamento y gracia pertenecen a ellas y que, lejos de ser accidentales y externas a su estructura, son inseparables de ella. No será difícil demostrar esta verdad. Lo haremos investigando brevemente estas calidades y después expondremos la naturaleza de cada una. Y he aquí el fin principal de este escrito.
La división que han hecho los metodistas de los estilos por lo menos ha introducido mucha confusión en la doctrina relativa a la expresión de nuestras ideas, grande e importantísimo objeto de las ciencias y la literatura. Unos le dividen en estilo poético, oratorio, didáctico, epistolar y familiar; otros en estilo sublime, bello, gracioso; otros en alto, mediocre, ínfimo, en serio, vehemente, jocoso, ligero; en asiático, lacónico, cerrado, cortado… Pero valga la verdad, ¿habrá algún joven que, después de haber aprendido todas estas voces y sus definiciones en la escuela, saque un conocimiento claro y exacto de la idea que corresponde a cada una de ellas? ¿Pero, qué digo joven? ¿Habrá algún maestro que tenga en su razón esta idea? Y sin embargo, ¡cuánto no se ha escrito de tres siglos a esta parte sobre este punto! ¿Y cuán poco se ha adelantado a lo que dijeron en él Aristóteles, Cicerón, Horacio, Quintiliano y Longino?
Fuera una locura negar que hay diferencias de estilo; que del mismo modo debe hablar un poeta que un orador o un sabio que un tabernero. Pero estas diferencias, por decirlo así, no pertenecen al estilo, sino a sus varias aplicaciones. El estilo es uno, sus modificaciones muchas. Anda el que pasea, anda el que caza, anda el que danza; todos andan, pero cada uno a su modo, y este modo es determinado por el objeto. Cualquiera que él sea hay calidades esencialmente necesarias para andar bien. El que las tiene podrá seguir las diferentes conveniencias que hay entre su marcha y el objeto de ella; podrá modificarla según este objeto. Sin estas calidades, no.
Dos cosas, pues, tengo que hacer para desenvolver y confirmar esta idea. 1. ª ver cuáles sean las calidades esenciales del estilo. 2. ª las varias modificaciones que exigen sus varios objetos. Aquéllas pertenecen, si se puede decir así, a todo estilo, toda materia, toda obra y, do quiera que falten, el estilo será malo. Pero también do quiera que existan, si no fuesen modificadas según las exigencias de la materia y el objeto, el estilo, rigorosamente hablando, no será malo, mas tampoco se podrá decir bueno.
En dos clases se pueden dividir estas entidades internas y externas. Acaso se extrañará esta partición, pero yo me explicaré. Llamo internas las que pertenecen a la sentencia, que no sin propiedad se pueda [llamar] tales porque el sentido se halla envuelto en las palabras. Y llamo externas las que pertenecen a la frase, esto es, aquéllas en que al parecer se prescinde de la sentencia y se mira sólo a las palabras.
Las de la primera clase se reducen a cuatro, a saber: claridad, precisión, sencillez, agudeza. Las de la segunda a tres, a saber: dulzura, número, armonía. Tratemos de las primeras.
Cualquiera que reflexione sobre estas cuatro calidades verá que todas conspiran a la perfección del estilo, pero que conspiran gradualmente. Por la primera buscamos de lleno el objeto del estilo, que es la clara expresión de nuestras ideas; por la segunda, consultamos a la economía de la expresión; por la tercera, a su naturalidad, que es la mayor gracia que se busca en la expresión; y, por la última, a la novedad, que es el mayor placer que puede dar la expresión. Vamos exponiendo lo que entendemos por cada una de ellas. Pero prevengo que no las definiré. Hacerlo sería confundir y embrollar las ideas más claras y sencillas. Sus nombres valen más que la más exquisita definición.
También prevengo que estas dotes deben variar según la calidad de nuestras ideas, porque o son de reflexión o de sentimiento. Las primeras pertenecen a aquellas operaciones en que nuestra alma emplea, por decirlo así, ya su imaginación ya su razón, y en las cuales o copia los objetos o reflexiona sobre ellos. La segunda, a aquellas en que siente las diferentes impresiones que estos objetos hacen en ella. Por consiguiente, el estilo se pudiera dividir en descriptivo, discursivo o sentimental. Nosotros no estableceremos estas divisiones, pero no podemos dejar de indicarlas para que nuestra doctrina se entienda.
Esto así tratemos primero de la claridad. Esta dote se refiere principalmente a la frase. Es preciso que no sólo cada una represente una idea, sino que la represente tan clara que el lector la perciba al punto tan completa que la represente toda y tan distinta que de tal manera la presente que no pueda confundirse con otra. Ex.
Dos cosas son necesarias para esta claridad: primera, la propiedad de cada palabra, esto es, su exacta relación con la idea a cuya enunciación se destina; segunda, que de tal manera se enlacen las palabras de una frase, que su total exprese clara, distinta y completamente el pensamiento que debe enunciar. El que dice que ama el campo, no se explica bien, porque nosotros podemos gustar del campo, no amarle; y si dice yo seré feliz en el campo, tampoco se expresa bien, porque la situación sola no puede hacer al hombre feliz, porque hay muchos hombres infelices en el campo y, en fin, porque la tranquilidad y placeres de la vida retirada pueden concurrir a la felicidad, pero no constituirla.
Dotes del estilo en prosa… y en poesía
ideas-sentimientos
sublime-patético
Claridad espléndida
Precisión empática
Sencillez (gráfica) facilidad
Agudeza ingeniosa
Énfasis
Dulzura graciosa
Número medida
Armonía música