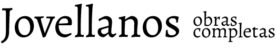Carta dirigida al redactor del diario de Madrid, con motivo de las funciones hechas en los desposorios del Sr. D. Fernando VII y Doña Carlota
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Señor diarista:
Como los progresos de la razón marcan más visiblemente la perfección del espíritu humano, no debe parecer extraño que sean el tema más ordinario de nuestros predicadores políticos y aun de nuestros críticos censores. La acumulación de conocimientos útiles, y la mejora de los métodos de adquirirlos, son los dos objetos por que suspiran continuamente, para lo cual tienen mucha razón; y ojalá que los frutos de su celo fuesen más conocidos y copiosos.
Mas me parece a mí que esta suspirada perfección del espíritu no se manifiesta menos en los progresos del gusto. Si los de la razón hacen preferir la ciencia a la ignorancia, y la verdad al error, los del gusto hacen anteponer la elegancia a la grosería, y la sólida utilidad a la mera apariencia. ¿Por qué, pues, las mejoras del gusto no han entrado hasta ahora en el plan ni en el objeto de nuestros reformadores? In hoc non laudo.
Esta reflexión, que es susceptible de muchas aplicaciones, puede tener una muy provechosa y muy digna de las circunstancias del día; y he aquí lo que me obliga a llamar un rato la atención de usted hacia ella.
Los vínculos que van a estrechar más y más la unión de las dos augustas familias de España y Nápoles, el desposorio del heredero del trono de España, y el movimiento general de la esperanza pública hacia nuestra futura felicidad, son dignos por cierto del regocijo que ocupa en este instante a todos los corazones españoles, y lo son por lo mismo de las demostraciones que deben señalar este regocijo. Cualesquiera que sean estas demostraciones, pequeñas o grandes, finas o groseras, pasajeras o durables, siempre merecerán la aprobación de los buenos por la pureza de su origen y por la alteza de su augusto objeto.
¿Pero no será dado a la crítica extender su jurisdicción hasta ellas? ¿No podrá el buen sentido hallar alguna regla para distinguirlas y calificarlas? Y la diferencia de fortunas y condición, ¿no deberá producir alguna en su calidad y en su forma? ¿Por qué se esperan de la escasa o mediana fortuna las mismas que de la opulencia? ¿Por qué se medirán las del grande, el título, el noble, por la misma regla que las del humilde plebeyo?
Y note usted que esta diferencia no debe referirse solamente a la diferencia de poder, sino también a la de condición; porque, si las clases más altas y distinguidas deben más a la protección social, es claro que la medida de su gratitud debe llenar en la manifestación el tamaño de su deuda. Un simple artesano concurrirá suficientemente al adorno de la carrera, vistiendo su antepuerta o ventana con la frazada de su pobre lecho, iluminándola con su candil. ¿Y cumplirá con tanto un gran señor, un millonario?
Pero esta diferencia debe brillar también en el gusto de las demostraciones; porque donde hay más alta condición y mayores facultades, se supone mejor/mayor educación, y ya se ve no puede haber buena educación donde falta el buen gusto. Que un hombre humilde crea que puede lucir presentando en su casa un mamarracho borrajeado con azafrán, nada tiene de extraño; pero ¿no lo sería que un gran señor lo creyese, exponiendo al público en su palacio ricos y costosos mamarrachos?
Confieso que en este punto ha hecho algunos progresos el gusto. En la coronación de nuestros actuales soberanos todos vimos con gran placer que a los tafetanes y lienzos encartujados, y a las vajillas y aparadores de engrudo y papel plateado, se subrogaron pórticos y frontispicios de bella arquitectura, que acreditaban el estado de nuestro gusto a los fines del siglo xviii. Y con todo, jamás echo los ojos sobre el precioso cuaderno que nos ha conservado la idea y la memoria de los más apreciables de estos adornos, que no se excite en mí un vivo sentimiento de dolor. Porque no puedo dejar de exclamar a vista de sus bellas estampas: ¡he aquí lo único que nos ha quedado de tantos millones gastados en 1789!.
En efecto, señor Diarista, los progresos del gusto no se deben medir solamente por la preferencia de lo majestuoso a lo humilde y de lo elegante y gracioso a lo grosero y extravagante, sino también y principalmente por la de lo útil y sólido a lo aparente e inútil. ¿Quién, pues, a vista de aquel bello cuaderno no exclamará?: ¡Qué lástima! ¡Todas estas obras eran de cartón, sirvieron un día y cayeron al fuego!
Tratemos, pues, de conciliar en estas demostraciones el gusto con la utilidad. ¿Y cómo, diría usted? ¿Cómo? Eríjanse monumentos durables, y todo está hecho. ¡Cuántas puertas, cuántos postigos, cuántas fuentes groseras o mezquinas de Madrid están pidiendo otras más regulares, más graciosas, más dignas de la majestad de nuestra Corte y de la ilustración de nuestro siglo! ¡Cuántas fachadas, cuántas portadas de templos y edificios públicos y privados claman por la grandiosa elegancia de Villanueva para desterrar la ruin y monstruosa hojarasca de los Churrigueras!
Y esto que se puede decir con tanta razón de nuestra magnífica Corte, ¿con cuánta más no se dirá de tantas derrotadas ciudades y villas, donde el regocijo general se manifestará respectivamente con iguales esfuerzos? Y qué ¿no sería mejor gastar en estas obras permanentes el dinero que se desperdicia en armatostes de cartón?
Sé que usted me opondrá algunas objeciones, porque ¿qué buen pensamiento no tropieza con ellas? Las preveo, y voy corriendo a desvanecerlas.
Primera. Se dirá que estas obras piden mucho tiempo y que el momento del regocijo insta. Y ¿qué importa? Cuando se trate de una demostración permanente, basta que se ofrezca al público; basta que se le presente su diseño. Éste será el mejor adorno, ésta la mejor demostración de regocijo.
¿Pero el ornato y la iluminación de la carrera? Pocos y graciosos festones para engalanar una casa por el día, muchas antorchas o morteretes para iluminarla por la noche, bastan y sobran para completar tan distinguido obsequio.
Segundo. Se dirá que estas obras piden mucho dinero, y es verdad; pero también serán eternas. Pudiendo cada uno elegirlas y acomodarlas a sus facultades, nunca se podrán decir superiores a ellas. Pero ¿qué digo? ¿No hemos visto gastar en 89 en obras efímeras, en maravillas de un solo día, uno, dos, tres millones? ¿Y cómo? ¡Oh, Dios mío! Todo el mundo puede dar la respuesta.
Fuera de que si el espíritu de nuestros poderosos se levantase a empresas más grandes, ¿por qué no se podrían reunir dos o tres para acometerlas? ¿Por qué no se podrían suscribir veinte o cincuenta para alguna sola que fuese digna de su condición y de la alteza del objeto?
Tercera. Pero se dirá también que estos días de regocijo piden bailes y cenas, y que estas fiestas son muy dispendiosas. No las repruebo: el regocijo tiene su lenguaje y es menester dejarle hablar en él. Esperemos que se perfeccione su idioma para exigir que se explique de otro modo. Entretanto, digo que no repruebo los bailes y las cenas; pero repruebo altamente la profusión con que se dan. ¿Por qué desgracia se pierde de vista en estas fiestas la verdadera idea del placer? ¿Por ventura se holgaría menos la gente joven y retozona, o comerían más los glotones y golosos, si se diesen con delicada moderación?
Cuarta. Por último, se dirá que las obras que propongo pertenecen al lujo público, y por lo mismo la profusión en ellas fuera todavía reprehensible. ¿No fuera mejor dedicar los capitales que exigen a objetos de más real utilidad?
Sin duda, señor Diarista, sin duda. Mis principios no me permiten negar esta verdad. ¿Quién duda que sería mejor manifestación de regocijo construir un camino o un puente; fundar una escuela de primeras letras o alguna institución de caridad; casar doncellas huérfanas y virtuosas; animar artistas pobres e ingeniosos, etc., etc,…? ¿Habrá algún corazón tan frío, tan insensible que no suscriba a estas ideas? ¡Ojalá que penetrasen el corazón de los poderosos, como ahora agitan el mío!
Pero confiese usted que estamos aún muy distantes de ellas. Los progresos del espíritu humano son naturalmente muy lentos, y por desgracia sólo sus últimos pasos se encaminarán a la moral. Esta especie de perfección se halla en cierto sentido dependiente de la de la razón y el gusto. No nos empeñemos, pues, en hacerle saltar, porque dará de hocicos en mil despeñaderos; dejémosle andar a su paso, que él llegará a su término. Entretanto temporicemos con sus flaquezas, y contentémonos con dar mejor dirección a su vanidad, que es la mayor de ellas. Hagamos que prefiera lo sólido a lo aparente y lo útil a lo agradable; y después podremos llevarle de lo útil a lo más útil, y de lo bueno a lo mejor. ¡Dichosa la nación cuando todos los españoles levanten a tan alto punto su vanidad!
Mientras tanto sigamos la corriente del día, y tratemos sólo de mejorar su dirección. Si yo fuese un poderoso… Pero usted querrá que aplique mis reflexiones, y que acabe con algún proyecto conforme a ellas. Pues allá va.
Si yo fuese un poderoso, repito, levantaría sobre un magnífico embasamento de mármol un obelisco de cincuenta pies o más de altura, de buena piedra berroqueña, de una sola pieza, si ser pudiese; le ceñiría con un bello enverjado de bronce; le adornaría con ornatos y emblemas del mejor gusto, o bien dejaría este cuidado a los herederos de mi nombre, y entre otras inscripciones, en el frente principal del embasamento haría poner en letras de oro la siguiente:
A CARLOSO Y LUISA,
REYES DE ESPAñA Y DE LAS INDIAS,
PADRES DE LA PATRIA,
EN MEMORIA DEL FELIZ DESPOSORIO
DE FERNANDO Y CARLOTA,
PRINCIPES DE ASTURIAS,
DELICIA Y ESPERANZA DE LA NACIóN.
D.D.
G.D.J.O.P.L.C.E.E.R.C.D.B.
A. M.DCCC.II.
¿Y el sitio, dirá usted? Le dejo a su disposición. Sea señalado por razones de decoro público, y esto basta para que sea el mejor. Mas do quiera que se levanten estos monumentos, siempre conservarán la memoria de su objeto, y los nombres de los dedicantes.
¿Es el amor puro, es la ambición solapada, es solamente la vanidad, aunque presentada de perfil, lo que inspira estas dedicaciones? Sea cual fuere su impulso, sea cual fuere su fin, el pensamiento deberá llenarlos cumplidamente.
Esto querría yo que hiciesen nuestros poderosos, entretanto que no estuviesen íntimamente persuadidos de que no el lujo público, sino la pública beneficencia debe dictar el mejor, el más digno obsequio que pueden hacer a sus reyes, y la mejor, la más sublime demostración, de su concurrencia al regocijo universal.
Perdone usted, señor Diarista, que haya distraído por un instante su atención, y si mis ideas le pareciesen dignas de la del público, tenga la bondad de comunicárselas en su periódico, mientras queda de usted su más afecto servidor.
Gregorio de Jáuregui