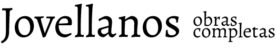De Jovellanos a Bernardo Alonso Ribero y Larrea
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Muy señor mío y mi estimado paisano: Después de haber leído primera y segunda vez la Historia del distinguido y noble caballero asturiano don Pelayo Infanzón de la Vega, que usted ha remitido a mis manos, voy a decirle sencillamente el juicio que he formado acerca de su mérito, exponiendo, con el orden que puede permitir una carta, mi dictamen sobre cada una de sus partes y deduciendo de aquí la utilidad o perjuicio que puede traer su publicación, tanto a usted como al público.
Así como en el examen de esta obra he procedido con aquella buena fe que debían inspirarme la amistad y el aprecio que profeso a su autor, diré con la misma mi parecer, bien seguro de que cuando usted le ha solicitado, no tanto habrá confiado en mis luces, cuanto en mi sinceridad.
Usted dice y repite que ha procurado imitar a Cervantes, y da también a entender que ha leído y conoce el análisis que formó de su Don Quijote el sabio don Vicente de los Ríos; de donde infiero que juzgando a su Don Pelayo sobre el modelo del Don Quijote de Cervantes, y analizándole con arreglo a los principios del Sr. Ríos, sólo tendrá derecho a quejarse de mi dictamen en cuanto no haya tenido a la vista aquel modelo o me haya separado de aquellos principios.
Y vea usted aquí dónde encuentro yo el origen de todos los defectos en que ha incurrido en su poema.
En lugar de emprender una obra original en que, dejando correr libremente sus propias ideas, hubiera acreditado la mayor o menor proporción de su talento para la invención, usted se ha propuesto un modelo y, constituyéndose en la necesidad de seguirle, ha esclavizado su imaginación, con lo que no sólo ha sacrificado la gloria que pudiera tener en ser medianamente original, sino que se ha expuesto al riesgo que resulta de no pasar de mediano imitador.
Este riesgo era para usted tanto mayor cuanto era menos fácil de igualar el modelo que se propuso. Sea lo que fuere del mérito de Cervantes, es preciso reconocer que su modelo es inimitable. La acción del Quijote reúne en sí circunstancias tan precisas, tan oportunas, tan convenientes a la nueva especie de poemas con que él enriqueció la literatura, que no es fácil, ni acaso posible, hallar otra tan acomodada. Así Avellaneda, con talento muy inferior a Cervantes, escribió una parte del Quijote con un aplauso que duraría todavía, si el sublime talento de Cervantes, desenvuelto asombrosamente en la continuación de su obra, no la hubiera ofuscado y deslucido; y así también el mismo Cervantes, a pesar de la superioridad de sus luces no hubiera podido alcanzar con sus novelas, aunque excelentes, la mitad de la reputación y gloria que debió a su Don Quijote. Fue, pues, poco acertado en usted la elección de modelo, y arduo y peligroso el empeño de imitar lo que no es imitable.
Acercándonos, pues, al juicio de su obra, vea usted desde luego uno de los primeros inconvenientes de este empeño. Cervantes supuso a Don Quijote como existente en la misma época en que escribió su acción, y éste, que ciertamente es un gravísimo defecto de su poema, y que le hizo caer a Cervantes en otros muchos, fue puntualmente imitado por usted hasta en sus consecuencias. Dejemos a un lado las resultas de este defecto en Cervantes y vamos a Don Pelayo.
Usted supone que este caballero salió de su casa uno de los días de mayo de 1785, y con esto sólo destruye enteramente la ilusión de su poema. Los que vivimos sabemos que no había entonces en Asturias tal Don Pelayo, tal don Arias Infanzón de la Vega, tal don Gaspar Bahamonde, nombrado canónigo de Oviedo, muerto en el camino y llevado a enterrar a la Catedral; y sobre todo, que unos hechos tan públicos, tan notorios, tan dignos de ocupar la curiosidad y la conversación del público, ni pasaron ni pudieron pasar en 85. Falta, pues, la verosimilitud, y con la verosimilitud la ilusión. Los hechos pueden ser creíbles en sí, pero ciertamente no lo son por el tiempo en que se suponen, y esto basta para que sean inverosímiles. Acaso los contemporáneos de Cervantes extrañarían, igualmente que yo, que se colocase a Don Quijote en su época; pero como nosotros no somos de ella, ya no lo advertimos. Mas no así en Don Pelayo, cuyos contemporáneos somos. Cervantes, para dar algún aire de antigüedad a la historia de su héroe, supuso que la había extractado de los escritos de Cide Ahmet, y usted, con la misma idea, supone que se valió de varios documentos originales que recogió y compiló.
Pero ¿quién no ve el error en que ambos han incurrido? Un árabe no podía haber escrito los sucesos acaecidos en los principios del siglo XVI, ni Cervantes había menester recurrir a ellos, cuando se escribía en el mismo tiempo en que pasaron, así como usted ni podía ni necesitaba recopilar en 1785 hechos y noticias que pasaban al mismo tiempo que se escribían. Otro inconveniente de este error son las aplicaciones a que da lugar. Dice usted, por ejemplo, en boca del venerable Quiñones, que el cura de Campomanes apenas sabía deletrear, que confesaba a la ligera, y de ahí una zurribanda terrible sobre los curas de Asturias.
Desde luego, el cura actual de Campomanes, que acaso será algún sujeto de carrera, colocado por concurso y poco digno de tan grave censura, el cura, digo, podría querellarse de la enorme injuria que se le hace en ella, pues si como es creíble es el mismo que estaba de cura en Campomanes en mayo de 1785, ciertamente que a él sólo se le puede aplicar el anatema.
Ni más ni menos cuanto se dice de los caballeros de Asturias y de Alcarria, de los beneficiados y visitadores y de las demás clases censuradas en la obra. De lo cual se deduce que para tales poemas es preciso buscar una época remota, ya sea determinada o incierta. Así lo hicieron Homero, Virgilio y el Tasso, y si no los imitaron Ercilla y Camoens, tienen la disculpa de que contaron acciones acaecidas en otro mundo y más allá de los mares, donde la distancia de lugar suple por la de tiempo y queda siempre salva la verosimilitud, facilitada la ilusión y observado aquel sabio precepto del poeta: Aut famam sequere, aut sibi convenientia finge.
En otro error indujo a usted el deseo de imitar a Cervantes. Vio usted que a Don Quijote se le había vuelto el juicio a fuerza de leer libros de caballerías, y quiso, por lo mismo, ensandecer a Don Pelayo a fuerza de leer historias, particularmente de su patria, y reconocer papeles. Paso de gracia que no es lo mismo uno que otro para esto de volver el juicio; paso, y también de gracia, que usted no se atreve a volver loco a Don Pelayo, ni sabría qué hacer de él si se hubiese atrevido; paso, en fin, con el mismo indulto que en lugar de las historias patrias y papeles antiguos hubiera sido mejor hacerle leer libros heráldicos e historias genealógicas, y voy a lo que no puedo pasar ni de gracia.
Cervantes quería presentar al mundo un caballero andante y que, amén de su manía, tuviese una instrucción bastante para hacerle brillar en las escenas que le preparaba. Debió ciertamente Cervantes haberle dado otra educación, porque un hidalgo de la Mancha, sin otra lectura que los libros de caballerías, mal podía tener las ideas que desenvuelve en sus discursos. Pero sea como fuere, la instrucción de Don Quijote no desdecía de un caballero, y ora fuese adquirida, ora infusa y gratis data, no hay duda que era conveniente a su persona.
Por el contrario, nada más extraño, nada menos conveniente a un noble encasquetado de la alteza y preeminencias de su clase que la instrucción con que usted ha adornado a su Don Pelayo. Prescindiendo ahora del valor de esta instrución, de que acaso hablaré después, hablo sólo de su conveniencia con el sujeto. Filosofía, escritura, dogma, disciplina, derecho canónico, astronomía… ¿A qué tanto fárrago de conocimientos y noticias para formar el carácter de un noble extravagante? Dirá usted que para hacerle tratar materias útiles y brillar en las conversaciones. Pase por ahora la respuesta. Luego verá usted el error en que le ha inducido esta idea; pero para que le vea más de lleno voy a poner en claro otro descuido.
Usted se propuso, sin duda, corregir los vicios de la nobleza; debió, pues, elegir un personaje que los tuviese todos, o al menos los que suelen reunirse en un sujeto.
El más común es el de aquellos nobles que, creyendo que el serlo los dispensa de toda obligación, ni se aplican, ni se instruyen, ni se hacen en manera alguna útiles a la sociedad; que creen que todos han nacido para servirlos y adorarlos; que las leyes no se han formado para ellos; que los ministros de la religión y la justicia no tienen derecho a castigarlos o reprenderlos; que sus casas deben ser un asilo de cuantos se acogen a su sombra; que el lujo y la ociosidad deben vivir con ellos; que la frugalidad y el trabajo son virtudes de la plebe; que son orgullosos, opresores, descorteses, tramposos, etc., y, en fin, que el lustre de su familia y de su nombre los autoriza para ser orgullosos, insolentes, opresores, tramposos y desarreglados. Vea usted aquí los vicios de la nobleza y los que usted quería zaherir en Don Pelayo.
De dos modos se podía hacer la guerra a estos vicios. Uno, pintando un noble libre de ellos y dotado de todas las virtudes más dignas de su clase, instruido, humano, popular, compasivo, modesto y que, sin faltar al decoro de su clase, reconociese aquella igualdad original que establecen la naturaleza y la religión entre los hombres, y hace que se mire a todos los demás como a sus hermanos. Entonces este poema, o sea esta historia, debía ser de otro género. Nada admitiría ridículo, chocarrero, burlesco; nada que no fuese grave, decoroso y conveniente a la seriedad del héroe y sus acciones. De esta clase se puede reputar el poema de El hombre feliz, aunque escrito con otro objeto.
No es éste el camino que usted siguió. Vamos al otro.
Pudo usted hacer la guerra a los vicios de los nobles, pintando un noble revestido de ellos, sacándolos a plaza en los varios incidentes de su acción y haciendo siempre que el éxito desgraciado o contrario a sus designios, volviese en ridículo sus máximas, entretuviese a los lectores y sobre todo corrigiese con la burla a los que se le pareciesen.
Este, sin duda, fue el camino que usted quiso seguir; pero ¿es éste el carácter de su Don Pelayo? No por cierto. Don Pelayo no tiene ni las virtudes ni los vicios de su clase. Aparece virtuoso casi siempre, pero no con una virtud característica ni proporcionada a su esfera, pues aunque cada virtud sea una misma en todos los estados, como derivada de un mismo principio, sin embargo se presenta bajo diferente aspecto; con todo, hay virtudes propias de cada estado. La humildad, por ejemplo, tiene muy diversa apariencia en un monje que en un magistrado; la castidad, en un sacerdote que en un caballero, y aunque no hay estado que no sea capaz de todas las virtudes, los actos que las califican aparecen en cada uno como diferentes.
No es fuera del caso lo que se dice a este propósito en las célebres coplas de Jorge Manrique, hechas a la muerte del maestre de Santiago Don [Rodrigo]. Háblase allí de los varios caminos por donde los hombres colocados en diferentes estados y carreras ganan la vida eterna, y dice:
El vivir que es perdurable
no se gana con estados
mundanales,
ni con vida deleitable,
en que moran los pecados
eternales.
Mas los buenos religiosos
gánanla con oraciones
y con lloros;
los caballeros famosos,
con trabajos y aflicciones
contra moros.
Usted, sin embargo, pintó en Don Pelayo más bien el celo de un misionero o de un catequista que de un caballero virtuoso. Siempre predicando, siempre moralizando, parece que no es él el que habla, sino algún maestro de la religión o algún doctor de la Iglesia. Censura los excesos de las fiestas de iglesia en los abusos de las visitas en Tordesillas, la ambición de las familias episcopales en Guadarrama, reprende a un desertor en […]a unos guardas en Labajos, y […] aquí convierte a una comedianta, allá a una puta, y, en fin, es en todas partes […].
La Nueva historia del distinguido y noble caballero asturiano, don Pelayo Infanzón de la Vega es una de aquellas producciones que atestiguan a la república literaria cuánto es peligroso el empeño de imitar los grandes modelos. El mérito que concurre en ellos, encarecido más y más por la opinión pública y canonizado por el tiempo, se coloca en una altura a que difícilmente puede subir el de los imitadores; y los mismos esfuerzos dirigidos a igualarlos concurren a descubrir la debilidad de quien los hace. No se juzgan entonces las obras de imitación sino comparativamente. El original tiene en su favor una opinión general, y la copia, una gran desconfianza; y el juicio, que sólo examina comparando, halla fácilmente desemejanza.
Esto debía suceder más bien en la Nueva historia del distinguido Don Pelayo, por la enorme desemejanza de su héroe, su objeto y su materia con la de Cervantes. Si Don Quijote fuese un simple hidalgo de la Mancha metido a caballera andante, su historia hubiera parecido fría y sin sustancia, sus incidentes, comunes y triviales, y su doctrina, inútil y sin provecho. Pero Cervantes le presenta al público como un paladín empeñado en restablecer la muerta gloria de la andante caballería, dirigido a conquistar imperios y provincias, a socorrer princesas y grandes señoras y a ocuparse continuamente en hechos gloriosos y dignos de gran renombre. Opone la fuerza de los encantadores a sus esfuerzos, y siendo la locura el agente principal de la máquina, mezcla de tal manera la ridiculez con la grandeza del asunto, que no hay quien lea esta obra sin llenarse de admiración y gusto.
Al contrario, Don Pelayo…
(Interrumpido)