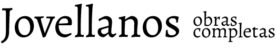Dictamen de don Gaspar Melchor de Jovellanos en la Real Junta de Comercio en el expediente seguido a instancia fiscal, sobre renovar o revocar la prohibición de la introducción y uso
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Si el presente expediente excitado por el celo del señor Ondarza se hubiese de resolver por principios de economía política, me parece que su decisión sería facilísima y ejercitaría muy poco las luces de la Junta. En este caso, reducida la cuestión a si convenía o no permitir o prohibir la introducción y uso de las muselinas, ¿quién no se decidiría inmediatamente por la prohibición?
Un género de fábrica extranjera, cuyo uso podría muy bien suplirse con otros de fábrica nacional; un género que ha llegado a ser materia del lujo más pernicioso, esto es, del más general y extendido; un género que causa a nuestro comercio dos grandes pérdidas, por las enormes cantidades que hace pasar al extranjero y por la enorme disminución que causa en el consumo de la industria nacional; un género cuyo uso en lugar de ceder a la vicisitud de las modas, las alimenta más y más cada día, dedicándose a nuevos y más dispendiosos objetos; un género, en fin, precioso y raro que cuesta desde quince hasta ciento veinte reales la vara, y que, sin embargo, es apetecible por su blancura, por su duración, por la facilidad de lavarse y por la hermosura y variedad de sus formas; un género, digo, de estas calidades debería desterrarse de toda buena república y prohibirse su importación y su uso con las mayores penas.
Pero, ¿estamos en el caso de tomar esta saludable providencia? Hablemos de buena fe. ¿Podremos prohibir en el día el uso libre de las muselinas? En esto, veo muy varios los dictámenes. El señor Ondarza cree que no. Sólo se inclina a que podrá desterrarse el uso de las mantillas, y aun para esto recurre a medios extraordinarios, que reservo manifestar a la Junta y que, sean los que fueren, siempre confirmarán la dificultad y la delicadeza de esta prohibición. El dictamen del señor Oyarvide coincide en este punto con el del señor Ondarza; el señor fiscal presente opina que no se debe hacer novedad en el actual estado de las cosas, y está por la tolerancia del uso. Solamente los señores directores han creído que convendrá renovar la prohibición, tanto de la entrada, como del uso; pero tienen por preciso el señalamiento de un nuevo plazo para el consumo de las mantillas que hoy existen, y no nos ofrecen medios que nos hagan esperar el cumplimiento de una ley tantas veces quebrantada como repetida. En esta variedad de dictámenes, pregunto yo a la Junta, ¿habrá algún medio eficaz de prohibir el uso de las muselinas? Si lo hay libre de inconvenientes, yo estoy por la prohibición. Sea el que fuere el que le indicare, cuente con que me tendrá de su partido. Pero entre tanto, permítame la Junta que opine no ser posible en el día desterrar el uso de las muselinas. Los señores que han juzgado conveniente la prohibición de las mantillas, me parece que han mirado más a los perjuicios del abuso que a la facilidad de desterrarle. Concederé de buena gana que en ningún artículo perjudica tanto como en las mantillas el uso de las muselinas, pero también se me deberá conceder que en ningún artículo es más difícil de prohibir este uso que en las mantillas.
En este artículo es menester haberse a las manos con las mujeres, esto es, con la clase más apegada a sus usos, más caprichosa, más mal avenida, más difícil de ser gobernada y corregida de cuantas hay en el Estado. Todos los estímulos que mueven al hombre al cumplimiento de las leyes, la razón, el interés, el crédito, el temor de las penas, faltan en las mujeres, especialmente en las Cortes y grandes poblaciones, donde la enorme distinción de las clases autoriza todos sus caprichos, y donde, según la expresión de Montesquieu, no permitiéndoles sus flaquezas ser orgullosas y debiendo ser por su naturaleza vanas, el lujo reina y vive siempre en ellas.
No busquemos más pruebas de esta verdad, que las mismas leyes que tenemos a la vista. Su contravención es de las más generales y de las más escandalosas que puede ofrecer la historia de las leyes suntuarias. Ni la proximidad de las prohibiciones, ni la gravedad de las penas, ni la benigna condescendencia del gobierno, ni las ventajas ofrecidas en el uso de otros géneros equivalentes para suplir su falta, nada ha bastado para detenerla. Todo se ha despreciado, todo ha sido inútil y todo ha demostrado con un ejemplo tristísimo que los remedios adoptados hasta ahora han sido insuficientes para curar un mal que tiene su origen en la opinión y en el capricho, siempre más poderosos que las leyes, cuando son combatidos cara a cara.
Pero si se quieren ejemplos que parezcan más autorizados por más antiguos, ábranse nuestros códigos y se hallarán a centenares. Sin contar con el poco efecto de las leyes suntuarias relativas a este punto, promulgadas por los señores Reyes Católicos y sus cuatro sucesores, ¿qué efecto produjo la célebre pragmática de las tapadas, tantas veces renovada por el señor don Felipe IV? ¿De qué sirvió la prohibición de los guarda infantes hecha y repetida por el mismo? ¿De qué las de los escotados, que con tanto escándalo habían empezado en su tiempo?
Ni es nuevo que el Gobierno haya querido traer a la razón las mujeres por el camino del honor, de cuyo arbitrio parece que quiere valerse el señor Ondarza. Pero tampoco lo es que sus conatos se hayan casi siempre frustrado. El honor y el lujo tienen una misma madre, a saber, la opinión, y viven de un mismo alimento, esto es, de la vanidad. Combatir la opinión con la opinión, sería sin duda lo más conveniente, pero nunca deberá ser esta una guerra de fuerza, sino de astucia. De otro modo, siendo la opinión el honor, una opinión habitual y la que fomenta la moda, una opinión actual y presente; siendo la primera más débil y la segunda más fuerte resultará, precisamente, que la segunda quedará triunfante, siempre que ataque de lleno a la primera.
No es ésta una cavilación arbitraria, es una verdad comprobada por la experiencia. El señor don Alonso Onceno, para desterrar el uso de las tocas azafranadas, que era la moda favorita de su tiempo, mandó que fuesen el único distintivo de las barraganas. Pero las tocas azafranadas no por eso dejaron de usarse, y esta moda cundió de tal manera que fue preciso autorizarla por una nueva ley.
Es muy curioso lo que acerca de este punto consta de las antiguas Ordenanzas de Sevilla, al título de las barraganas:
Otrosí —dicen al capítulo 32—, por cuanto en el Ordenamiento del Rey don Alonso se contiene que las mugeres mundanas traigan sendas tocas azafranadas en las cabezas, e según el uso de agora muchas mugeres buenas, casadas e honradas e honestas, usan traer tocas azafranadas, por lo cual las mugeres mundanas han dejado la señal por que de antes eran conocidas, y no se esmeran bien de entre las otras. Por ende, proveyendo en este quaderno, mando que de aquí adelante, todas las mugeres mundanas traigan un prendero de oropel en la cabeza encima de las tocas, en manera que parezca para que sean conocidas.
Tal es el tenor de la ley del señor don Juan el I, y para que no se dude de este hecho, véanse todavía las tocas azafranadas de que usan muchas de nuestras monjas, e infiérase de ahí, si pudo el pundonor retraer a las honestas españolas del uso del tocado de las barraganas.
Aún hay ejemplos más inmediatos a nosotros en los autos acordados. Cuando el señor don Felipe IV prohibió en 1639 el uso de los guarda infantes, los permitió expresamente a las mujeres públicas, pero ¿de qué sirvió este arbitrio? Los monumentos pintados de aquella época acreditan todavía que el uso de los guarda infantes hizo la principal gala de las princesas y damas de la Corte de Felipe IV.
Otro tanto sucedió con la prohibición de los escotados permitidos sólo a las mujeres públicas, sin que se hubiese podido contener su uso general, por más que la religión, la razón y la política se aunaron para destruirle.
Los mismos hombres, favorecidos por la naturaleza con una constitución más fuerte y libre de esta especie de caprichos, imitaron a las mujeres en el efecto de ellos. Las golillas, prohibidas y quemadas por mano del verdugo en la plaza pública de Madrid de orden del Consejo de Castilla en 1623, honraron dentro de pocos años todos los cuerpos españoles, y hoy sirven de distintivo y nombre a la misma clase que se anticipó a proscribirlas; y los copetes y guedejas, condenados por un auto acordado de aquellos tiempos a no poder tocar los umbrales de los Consejos, ni del Real Palacio, cundieron después por todas las cabezas, hasta que vinieron a desterrar las pelucas, desde más allá de los Pirineos. ¡Tan cierta es la impotencia de las leyes cuando luchan con el poder formidable de la opinión!
Estos ejemplos, y los que han pasado por nuestros ojos, y dado origen a este mismo expediente, me hacen creer que no se puede, en el día, atacar directamente el uso de las mantillas sin graves inconvenientes, y por lo mismo concluyo este punto con una reflexión, a saber, que cuando fuera posible conseguirlo, el examen de los medios oportunos está ya reservado a otro tribunal. Por la Real Orden, de 18 de julio de 1772, S.M. se ha servido declarar que hasta que el Consejo pleno discurriese y le propusiese el medio y modo de que convenía usar para obligar a la observancia de la Real Pragmática, excusando a los vasallos, especialmente a los pobres, el perjuicio posible, se suspendiese toda coacción. Las circunstancias han hecho que esta ley, antes mirada solamente como una ley de comercio, se deba mirar desde ahora bajo de todas las relaciones generales y políticas que puede abrazar la legislación, y en este concepto, ni tenemos necesidad de meditar los medios convenientes ni a un mal general y conocido, ni seremos responsables a los perjuicios que produzca su tolerancia.
Suponiendo, pues, que no se debe tratar de prohibir el uso de las muselinas, réstanos averiguar si conviene o no permitir su importación, en cuyo punto no están los dictámenes de mejor acuerdo que en el que acabamos de examinar. El señor Ondarza cree que se puede abrir la importación de todas las muselinas en buques y por cuenta de comerciantes españoles; el señor Oyarvide adhiere a este dictamen con tal que sean muselinas traídas del Oriente por el comercio de Filipinas; los señores directores opinan que conviene renovar el celo y las providencias contra la ilícita importación; y el señor fiscal actual, que tampoco se debe hacer novedad en este punto; esto es, que no conviene revocar la prohibición ni renovarla.
Mi dictamen en este punto es tan sencillo que puede reducirse al siguiente silogismo. La tolerancia del uso de las muselinas es necesaria. Supuesta esta tolerancia del uso, la prohibición de la entrada es dañosa; luego, mientras dure la tolerancia, se debe levantar la prohibición.
Creo haber demostrado que, en el presente estado de las cosas, no se debe tratar de prohibir el uso de las muselinas. Veamos ahora los males que pueden resultar de la prohibición. Estos males son tan enormes como notorios. Desde luego, la prohibición causa un desfalco de ocho millones de reales en las rentas del Estado, sólo en el renglón de las mantillas, porque suponiendo que el consumo anual sea de dos millones de varas, según el cálculo del señor Oyarvide, y que cada una debiese pagar los ciento treinta y seis maravedíes o cuatro reales de vellón de derechos que el mismo señor propone, resulta: que la legítima introducción de las muselinas haría subir ocho millones de reales la renta de aduanas, y esto sólo en el ramo de las mantillas.
Yo no creo que se errará en añadir a este cálculo el de otro millón y medio de varas de muselina para los demás usos suponiendo que no sólo se gasta este género en vueltas, pañuelos, manteletas y delantales, sino también en deshabillés, polonesas, batas y baqueros.
Los derechos de esta porción legítimamente introducida importaría otros seis millones de reales, con que resulta que el perjuicio que causa la prohibición al erario subirá a catorce millones de reales en cada un año.
Pero entre los males procedidos de esta prohibición, ninguno es más horroroso en mi idea que el contrabando. Este perjuicio es innegable, es notorio y no hay otro camino de evitarle que el de la libre importación.
Si se considera el contrabando en los diferentes puntos por donde va corriendo hasta el consumidor, se hallará que en todos crece con perjuicio del Estado. Con respecto al extranjero, es pernicioso, porque además del valor del género prohibido, que le traslada, le traslada también el sobreprecio, esto es, la recompensa del riesgo que corre, hasta dejarle en mano del primer comprador. Respecto de éste, es pernicioso porque después de hacerle ser el primer instrumento de la infracción de la ley, le induce a que haga una vil granjería del menosprecio de la misma ley y de la autoridad que la estableció; a que busque una recompensa en el mismo delito, y a que funde en la experiencia de su impunidad la esperanza de repetir sin riesgo nuevas transgresiones. Respecto del mercader, es pernicioso porque envilece su profesión, la convierte en ruina del Estado, y hace que las ganancias de su tráfico no sean una remuneración de la industria, sino un fruto ilegítimo de la irreverencia a las leyes, y de la destreza en eludirlas. Finalmente, es pernicioso en el último consumidor que, sólo por satisfacer un capricho, compra un género que pudiera suplir con otro de lícito comercio, pagando por él, además de su valor, el interés total de los riesgos que han corrido todos sus cómplices, lo cual, según la opinión del señor Ondarza, iguala y aun excede en otro tanto a su valor primitivo.
Esta última reflexión hace conocer uno de los mayores daños que acarrean tales prohibiciones, y es que aumentan no sólo el valor, sino también el aprecio del mismo género prohibido, y ofrecen un mayor estímulo a su consumo. Cuando el objeto prohibido sirve de materia a alguna moda, entonces el estímulo es doblemente fuerte, porque el capricho busca siempre lo raro y exquisito, se complace en hallar su alimento a costa de dificultades y de riesgos, y se gloria, por decirlo así, de burlar la autoridad y la vigilancia del gobierno que se le oponen.
No nos hagamos ilusión sobre este punto. El contrabando es uno de los mayores males que conoce la economía. Por eso, ningunas máximas son tan seguras en ella como las que protegen la libertad que le ahoga y le destierra. Todas las naciones se quejan de este azote. Los ingleses, los mejores economistas del mundo, no han dejado de combatirle desde que cesó la guerra, pero sus leyes serán tan insuficientes como las nuestras si no le oponen la libertad.
En una palabra, si el contrabando, como todos reconocen, perjudica a la industria, empobrece el erario, corrompe las costumbres, altera la justicia distributiva, debilita el respeto de las leyes y enerva su fuerza y su autoridad, ¿qué no se deberá hacer o sufrir por destruirle?
A estas consideraciones, añádase la de otro mal que no es de menor monta en el cálculo político. Hablo de la extraña contradicción en que cae un gobierno cuando, por una parte, prohíbe y, por otra, tolera. Me parece que esto es lo mismo que si dijésemos al contrabandista: «Porque juzgamos que el uso de las muselinas es pernicioso, nos vemos precisados a prohibir su introducción; pero el pueblo gusta de este género, y no hallando camino de prohibirle su uso, toleramos que se surta de él como pueda. Aprovéchate tú de la ocasión, pues con tal que los medios de que te valgas sean ocultos, nosotros sufriremos que sean perjudiciales y ruinosos».
Cuánto desautoricen estas ideas, cuánta debilidad supongan y cuántas malas consecuencias acarreen es demasiado claro para que necesite persuadirse.
No debemos, pues, opinar por la renovación de la prohibición, pero mucho menos tolerarla. Es indispensable restablecer la libertad, y entre dos males elegir el menor.
Este menor [mal] será la libre importación de las muselinas. No puedo negar que este género y todos los de algodón traídos del Oriente son, como decía el barón de Bielfeld, el veneno de la industria europea. Los ingleses, los franceses, los holandeses que hacen con ellos tan útil comercio lo conocen así, y al mismo paso que se obstinan por extender y conservar este comercio, luchan por alejar de sus países unos efectos que minan como el contagio más pernicioso. Repito que si hay algún camino de desterrar su uso, seré el primero a abrazarle y opinar por su prohibición; pero mientras fuere preciso tolerarle, tengo por menor mal el de su libre importación.
Pero, ¿cuáles, pregunto, son estos perjuicios que la libre importación producirá? Yo no oigo hablar más que de uno, a saber, que perjudica a nuestra industria. Voy a hacer algunas reflexiones sobre este perjuicio de que se ha hecho siempre un supuesto como indubitable y, acaso por lo mismo, no se ha tratado de probar hasta ahora.
Que no tenemos actualmente manufacturas de algodón en España, es notorio, y si se ha de estar al dictamen del señor Oyarvide, que me parece muy fundado, lo es también que no las podemos tener, a lo menos, si hablamos de las muselinas. En efecto, los esfuerzos hechos por otras naciones sabias, industriosas y tenaces en la indagación de sus ventajas, estos esfuerzos siempre vanos y siempre frustrados por la experiencia, ¿no nos harán conocer que sería empeño ridículo querer trasplantar entre nosotros las industrias del Oriente, y domiciliar aquí unas artes que ha negado la Providencia a esta parte del mundo? Tan pocas ventajas tiene la Europa sobre aquellos países, que les envidia esta sola conservada, tal vez, en ella por dicha nuestra, para que no nos inunden esos ríos de plata que fluyen continuamente desde los montes de América. No nos cansemos, las muselinas serán siempre una producción del Oriente, como la canela, y si alguna vez logramos remedarlas, habremos logrado una especie de prodigio, más digno de admiración que de alabanza; un prodigio que correrán a ver las gentes por curiosidad, como suelen correr tras de un elefante o de una abada, traídos desde el Asia para recreación de algún príncipe.
Como quiera que sea, el uso de las muselinas no perjudicará a nuestras manufacturas de algodón; pues bien, ¿a cuáles? Se dirá que a todas aquellas que pudieran consumirse, si no se conociesen las muselinas. Pero ¿quién nos asegura que, desterrado el uso de las muselinas, se abrazará el de otros géneros de industria nacional? ¿Cuáles son los que podemos sustituirles?
Hablemos solamente de las mantillas, que forman hoy el principal artículo de este uso. ¿Quién ignora que antes de haberse introducido las de muselina, ya las de franela, las de anascote, las de sarga prensada y otros géneros, por la mayor parte extranjeros, habían desterrado los mantos de nuestras antiguas matronas? ¿Quién no ha visto nacer, crecer, debilitarse y morir, sucesivamente, las modas de las mantillas de gasa, de velillo, de crespón, de cristal y de otros géneros también por la mayor parte extranjeros? Y ¿quién responderá si, desterradas las muselinas, se volverán nuestras mujeres al tafetán, a la sarga, a la muselina de seda y a otros géneros nacionales, y no al clarín, al olán, al cambray, a la batista y a otros géneros extraños que tienen más analogía que los nuestros con la muselina?
Reflexiónese un poco la calidad de nuestros géneros, considérese el estado de nuestra industria, atiéndase a la mayor proporción de la extranjera de subsistir otros de más agrado, conveniencia y hermosura y, sobre todo, obsérvese la preferencia con que las mujeres corren a todo lo nuevo y traído de otros países, y se verá que no es tan claro como se piensa el perjuicio que causa a nuestras manufacturas el uso de las muselinas.
Mas yo supongo por un instante que lo sea. Y por eso, ¿deberase detener la libre importación?
Es una reflexión muy obvia la de que, permitida la libre importación, debe crecer el uso y consumo de las muselinas y, con ellos, el perjuicio de nuestra industria. Pero, si se medita profundamente la materia, se hallará que el consumo de este género nunca ha crecido en razón compuesta de la comodidad de sus precios, sino en razón compuesta de las conveniencias de su uso. Cuando digo conveniencias, no sólo entiendo las que son reales, sino también aquellas que supone el capricho de las gentes decididas por el mismo uso. Al paso que se ha conocido su utilidad para tales y tales artículos, o lo que es lo mismo, al paso que la moda fue autorizando el uso de tales y tales ropas de muselina, ha ido creciendo el consumo, y en este precio el aumento del género se ha contado por nada y no ha servido de estímulo ni de freno. Buena prueba de ello es que, a pesar de los enormes valores que ha dado a las muselinas la prohibición, ha crecido enormemente su consumo después de ella. Y ¿quién duda que la prohibición, al mismo tiempo que la encareció, la hizo más rara, que haciéndola más rara, la hizo más preciosa? Pocos días ha que, en una gran concurrencia de esta Corte, iban la mayor parte de las damas vestidas de gala con batas y baqueros de muselina. Si el género no se tuviese por exquisito y precioso, ¿serviría por ventura para usos tan señalados y tan nobles?
Concluyo, pues, con que mientras no se pueda prohibir el uso de las muselinas nada será más conveniente que permitir su importación.
Veamos ahora si se podrá convertir esta libertad en beneficio de nuestro comercio.
El medio propuesto por el señor fiscal me parece excelente, pero sus efectos deben ser tardíos. Se trata de abrir un comercio nuevo, costoso, difícil, arriesgado y muy distante de nosotros. Su logro se ve más cercano con el deseo que con la esperanza. Pasarán por lo menos tres o cuatro años antes que un comercio propio de Filipinas nos pueda surtir de este género y, entre tanto, ¿tendremos a la vista la imagen de los males que acarrean la prohibición? Creo, pues, que debe adoptarse la proposición fiscal, pero sólo en la parte en que propone este comercio.
Lo mismo digo en cuanto al dictamen del señor Oyarvide, que coincide en este punto con el dictamen fiscal. Si esperamos un comercio libre general y abierto de Filipinas, esperamos en vano. Los holandeses, que se pueden decir los fundadores de este comercio, se perdieron en él. Después de este ejemplo, ellos y todas las naciones hacen el comercio de Oriente por compañías o renuncian a él. Parece que nosotros acabamos de conocer esta verdad. Se trata ya de establecer una compañía bajo la autoridad del Gobierno. Entre tanto, el remedio de admitir solamente la importación de las muselinas, traídas por nuestros buques del Asia, me parece poco proporcionado al tamaño del mal, y recelo que no bastaría para extinguir el contrabando.
El límite propuesto a la importación por el señor Ondarza me parece el mejor de todos. Confieso ingenuamente que no estoy bastante enterado de los hechos para juzgar con exactitud de su conveniencia; que el atraso de nuestra marina mercantil me hace temer que se hagan pocas expediciones directas a Francia, Inglaterra y Holanda para traer este género; que si no abundase por este medio, el contrabando retoñaría por mil partes y se abrirán mil resquicios para volver a su antigua posesión; pero las precauciones indicadas por el mismo señor Ondarza, y las demás que el celo y vigilancia del Gobierno puede añadir, me tranquilizan en este punto y me hacen esperar que por tal medio extirparemos el contrabando, aumentaremos las rentas del erario, contendremos el alto precio de un género de general consumo y daremos un nuevo estímulo a nuestra marina mercantil, que harto los necesita.
Resumiendo, pues, mis principios, soy de dictamen que se consulte a S.M.: primero, que mientras el Consejo pleno de Castilla discurre o propone a su real consideración los medios más oportunos y eficaces para desterrar el uso de las muselinas sin perjuicio de los vasallos, es absolutamente indispensable permitir la importación de este género; segundo, que para sacar mayores ventajas de esta libertad, se limite aquellas porciones de muselinas que se condujeren en buques nacionales, cargados de cuenta de comerciantes españoles; y que para el tráfico y venta de ellas, se tomen las precauciones indicadas por el señor Ondarza, y demás que opinare la Junta; tercero, que para que podamos tener este género directamente de primera mano, y como un fruto de un comercio nacional, se preste su real bondad a dar todos los auxilios que penden de su supremo poder, para crear, autorizar y fomentar una compañía de comercio de Filipinas, que abra este comercio con general utilidad de sus vasallos; cuarto, que cuando esto se haya verificado, convendrá prohibir cierta importación de muselinas y otros géneros de algodón, que no se hiciere por esta vía, y por los buques destinados a este comercio.
Madrid, 24 de octubre de 1784.
Gaspar de Jovellanos.