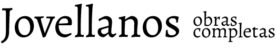Discurso LXV de El Censor
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Quod genus hoc hominum? Quaeue hunc tam barbara morem permittit patria?
Virg. A Eneid. Lib. I.v. 543.
¿Qué linaje de hombres es aqueste?
¿Qué nación permitiera esta costumbre?
Cuando la costumbre nos hizo familiar una cosa, no hay en ella vicio ni imperfección para ver la cual no seamos enteramente ciegos. Sólo llegamos por lo común a abrir los ojos a fuerza de repetidos desengaños. Y éstos, una vez que se haya extendido y tomado raíces en una nación, rara vez pueden venir de dentro de ella misma. Es menester mucho ingenio y mucha reflexión para que a uno le parezca mal lo que siempre ha visto practicar y aprobar a todos. Y cuando que esto se verifique, se necesita todavía mayor espíritu para atreverse a condenarlo abiertamente y a tratar de preocupado a todo el pueblo, o a toda la nación en que uno vive. Ya se deja conocer que son muy pocos aquellos en quienes puede hallarse reunido todo esto. Y para que uno solo llegue a desimpresionar a la multitud, es preciso que tenga toda la viveza, toda la gracia, todo el arte de un Cervantes; esto es, que sea uno de aquellos hombres que la naturaleza no produce sino después de muchos siglos. Es pues necesario que los desengaños vengan de afuera. Puede creerse que los Calderones serían todavía el embeleso de todos nosotros, que habría aún muy pocos que no admirasen como un prodigio del arte el famoso Transparente de Toledo, la portada de Santo Tomás, la de San Sebastián o la del Hospicio; que nos atropellaríamos hoy unos a otros por oír uno de aquellos sermones en que había textos de la Escritura para el mayordomo, su mujer e hijos, para toda la Hermandad, para los toros, para los cohetes y para las luminarias, si no hubiese llegado a nosotros la mofa que de estas cosas hacían los extranjeros. Pues, aunque muchos españoles han contribuido a ilustrarnos en estos particulares, tal vez, si no fuera por esto, o no lo hubieran intentado, o intentándolo no lo hubieran conseguido. Así que conviene mucho extender en una nación cuanto sea posible el juicio que las otras forman de sus usos y cosas; y principalmente el de aquellas cuyas costumbres distan más de las nuestras. Porque aunque este juicio declinará frecuentemente al extremo opuesto, todo esto es preciso para desarraigar una preocupación, bien así como para enderezar una vara torcida es necesario torcerla hacia el lado opuesto.
Esta consideración me ha determinado a publicar en esta obra parte de unas cartas que tengo en mi poder, escritas, según parece, a un amigo suyo por un marroquí que estuvo no hace mucho en España, no sé en qué cualidad ni con qué motivo. Si no fuera por el mucho tiempo que al parecer se ha detenido aquí, creyera fuese, o alguno de los embajadores que vinieron estos años pasados de aquella corte, o alguno de su séquito. El sujeto que me hizo este regalo estuvo últimamente en Marruecos, y dice haberlas adquirido allí, y que él mismo las tradujo del árabe al castellano. El estilo pudiera hacer dudar de su legitimidad. Pero dice el traductor que el trato que el autor ha tenido con los europeos, y la lectura de sus libros, le hizo sin duda tomar su estilo y su manera de escribir. Bien puede ser; y puede ser también que él mismo lo haya españolizado algo en la traducción. Sea lo que fuere aquí está una de ellas; según vea que es recibida, o suprimiré las demás, o continuaré publicando las que me parezcan dignas de leerse.
«Mi querido Abu-Taleb: ya me parece que me voy poniendo en estado de cumplir en su primera y más esencial parte la promesa que has exigido de mí al tiempo de nuestra despedida: ya puedo decirte algo del gobierno, religión, costumbres, ritos y otras particularidades de este país, que sean para ti de mayor interés que las de que trataron hasta aquí mis cartas. Sólo temo que habré menester todo el concepto que te debo para no pasar en tu imaginación por uno de estos, que no parece se alejan de su patria, sino para mentir después en ella a su salvo. Bien sé que tú no eres un musulmán ordinario, y que, elevándote sobre aquella antigua preocupación que hasta aquí tuvo en una lastimosa ignorancia al pueblo de los verdaderos creyentes, has procurado instruirte en las cosas de Europa, y principalmente de España, así antigua como moderna, aprendiendo para esto las principales lenguas, y leyendo los más famosos libros europeos. Pero ese mismo conocimiento que tan justamente piensas tener de esta nación te hará todavía más difíciles de creer mis relaciones. Porque las más de las cosas que habré de decirte son enteramente opuestas a todo lo que puedes imaginar por lo que has leído. Yo no sé en qué consiste, no sé si los escritores tienen hecho entre sí algún convenio para engañar a los que quieran fiarse de ellos; o si han usado de ojos de otra hechura que los míos. Lo cierto es que vistos en sí mismos estos pueblos son tan distantes de lo que parecen en sus libros que, cuando después de haber leído algo llega uno a vivir entre ellos, no acaba de persuadirse a que son los mismos cuyas descripciones ha visto. En esta carta te daré de ello una prueba bien sensible.
»Estás acostumbrado a ver representar a la España como una verdadera monarquía, en que manda a todos uno solo; pero no por voluntades momentáneas y particulares como nuestros príncipes mahometanos, sino por leyes permanentes y generales. Y a la idea de una Constitución tan perfecta me acuerdo aún cuántas veces en el secreto de nuestras conversaciones familiares nos hemos lamentado ambos de nuestra infeliz condición, y envidiado la suerte de estos nuestros vecinos. En efecto ello es así: el Gobierno de la España es verdaderamente monárquico. Mas yo no tengo otra prueba para asegurarlo que haber experimentado y visto por mis propios ojos el amor que todos estos pueblos testifican a su príncipe y el sumo interés que toman en su gloria y en la de toda la nación; y recíprocamente el amor del príncipe hacia todos sus vasallos, efectos que sabes tú muy bien es imposible se verifiquen en otra ninguna constitución.
»Contentareme con referirte aquí un hecho singularísimo, entre otros muchos que pudiera, el cual, seguramente, no tendrá jamás ejemplar entre nosotros. Cuando se comenzó la guerra actual no fue menester más sino que el príncipe la publicase para que, a porfía, todos los cuerpos del Estado, tanto religiosos, como civiles, y una infinidad de particulares ricos, y aun otros que no lo eran tanto, ofreciesen voluntariamente a su monarca todos sus haberes, rogándole dispusiese de ellos para cubrir los gastos de la guerra que emprendía. Ni juzgues que estas ofertas naciesen, a lo menos por lo general, de unos motivos menos nobles. Yo mismo he visto a muchos hombres de todas clases, y que parecían no tener interés ninguno en las prosperidades o infelicidades de la guerra, asustarse, conturbarse tanto por alguna noticia infausta que corriese, y sentirla tan de veras, como si la desgracia de las armas de su rey amenazase su entera ruina. No sabré decirte, amigo Abu-Taleb, cuántas lágrimas de ternura, y a veces de desesperación, no he derramado yo al ver estas cosas, comparándolas con las que entre nosotros pasan. A este amor de sus pueblos corresponde por su parte el soberano, y no trata sino de cómo ha de hacer a sus vasallos más ricos, más industriosos, más comerciantes, más agricultores, más sabios, más poderosos, más felices.
»Continuamente está dando medallas de oro o de plata, o algunas sumas de dinero a aquellos que escriben mejor sobre los medios de conseguir estas cosas, y en lugar de aquel horrible y espantoso silencio, en que tiene a todos nosotros el temor y la opresión, no oirías aquí hablar sino de comercio, de industria, de agricultura, de artes, de prosperar el Estado, de la gloria de la nación, etc. Ahora se han formado nuevamente otras muchas juntas (además de las que ya había para tratar de cosas de literatura), compuestas por la mayor parte de gentes ricas; y que tratan sólo de adelantar las artes prácticas, de cuya profesión no es ninguno de sus individuos, y con todo no se desdeñan de aprender y de enseñar los preceptos más menudos de las artes que parecen menos nobles. A veces costean de sus propios fondos premios, aun para niñas tiernas que sobresalen en saber hilar. Ellos se honran con el nombre que han tomado de amadores del país o de la patria; cuentan en su número los hijos mismos del príncipe; y éste les dispensa toda suerte de protección y de auxilios.
»Ve tú ahora, mi querido Abu-Taleb, unidas todas las clases de este Estado entre sí y con su cabeza, con un vínculo tan dulce como el del amor, y que el temor no es seguramente el principio que le hace obrar, según se explican estos políticos. ¿Mas qué dirías si no obstante esto te hiciese ver que este príncipe tan bueno, ni es un monarca, ni mucho menos un déspota, ni que este Gobierno es lo que los europeos llaman aristocrático, ni democrático, ni de otra de aquellas especies de Gobierno mixto, de que tú tienes idea? En todas ellas, y en cualquiera, es esencial una potestad de hacer leyes por las cuales hayan de decidirse todas las contiendas de los particulares. Y ésta, en España, ni se halla en el pueblo, ni en algún cuerpo que lo represente, ni en los nobles, ni en el príncipe; en una palabra, falta absolutamente. Los españoles se la atribuyen todos unánimemente a su rey. Mas esto debe sin duda entenderse especulativamente hablando, porque de hecho es evidente que no hay tal cosa. Es verdad que de cuando en cuando hace algunas ordenanzas o reglamentos que se publican con mucha solemnidad; y desde que estoy en España he visto publicar así unos tres o cuatro que me han parecido dictados por la razón misma. Es verdad también que todos estos se van recogiendo con mucho cuidado; y que hay ya muchos y corpulentos volúmenes, en que se hallan todos los que en diferentes tiempos fueron publicando sus príncipes. Pero has de saber que ninguno de éstos tiene ya fuerza de ley, y que los que se publican de nuevo tampoco la tienen sino mientras no se levanta uno que las deroga a su fantasía.
»Tú que estás impuesto en la historia de los antiguos romanos, sin duda que leyendo esto imaginas en España alguna potestad semejante a la tribunicia de aquellos: algunos ministros o del pueblo, o del mismo príncipe que puedan suspender el establecimiento de las leyes representándole sus inconvenientes, o proponer la revocación de los ya establecidos. Si fuera esto, ya que no una perfecta monarquía, tendríamos a lo menos una especie de gobierno ordenado. Pero no es así. Las leyes ya hechas, promulgadas y establecidas se derogan aquí con la mayor facilidad, y sin consultar siquiera al príncipe, ni al pueblo, ni a nadie. Y esto lo hace todo el que quiere de la nación, y lo que es aún más admirable, de fuera de ella. Franceses, italianos, alemanes, todos tienen autoridad sobre las leyes de España. No tiene un hombre para esto más que hacer imprimir un libro bien abultado y escrito en una especie de lenguaje particular que llaman latín; pero que es no menos distinto del que tú posees con este nombre, como del vulgar de España; y que es como consagrado para éste y para otros pocos usos. En él puede derogar todas las leyes que le parezca; no a la verdad expresamente, ni usando de palabras que den a entender algún género de autoridad (porque si así lo hiciera, he oído decir que corriera riesgo de que no le dejaran imprimir su libro), pero sí de mil modos indirectos que tienen el mismo efecto que una expresa derogación. Porque en diciéndose en uno de estos libros que una ley no debe entenderse en éste ni en el otro caso, y dando para ello cualquiera razón, aunque sea una manifiesta sofistería, queda ya la tal ley en aquellos casos lo mismo que si nunca hubiera existido, y los jueces enteramente libres para seguirla o separarse de ella.
»Así es que, sin embargo de tantas leyes como hay escritas, apenas hay caso en que estos no puedan sin recelo de ser castigados, pronunciar según su capricho o su pasión. Penosa profesión has abrazado, decía yo el otro día a uno que viene de ser juez en un pueblo, y está aquí pretendiendo otra judicatura. No tanto, me respondió él, como te parece. Antes, del modo en que están las cosas dispuestas, y según solemos tomarlo, es más bien un entretenimiento. ¿Pues cómo?, le repliqué. ¿No tenéis siempre la cabeza llena de negocios? ¿No habéis menester de una suma atención para enteraros bien de los hechos sobre que debéis juzgar? ¿No necesitáis estar siempre alerta para no dejaros sorprender? ¿No tenéis que estar continuamente revolviendo los libros de las leyes, según las cuales habéis de pronunciar? ¿No os veis en fin precisados mil veces a desagradar, para no apartaros de ellas, a sujetos que os convendría tener contentos? Nada de eso, me volvió a responder sonriéndose. Los jueces aquí ejercemos una autoridad todavía más arbitraria que la de vuestros cadys, porque éstos tienen al fin en su razón una regla invariable, de la cual podrá tal vez costarles caro el desviarse demasiadamente. Pero nosotros, exentos de ese yugo, y sin estar por eso sujetos al de la ley escrita, cualquiera cosa que juzguemos, estamos siempre sin riesgo. Sea cual fuese nuestro fallo, y por más injusto y contrario a la razón que a primera vista aparezca, sabemos que alguno de nuestros autores lo ha de defender. Aunque haya ley terminante, estamos ciertos de que precisamente ha de estar derogada. Ninguna hay, a la cual un autor no haya puesto una limitación; otro, otra; y de cuya decisión no hayan venido entre todos a excluir cuantos casos pudiera comprender. Así que, en esta seguridad gozamos de una profunda paz, y dormimos a pierna tendida. Por la mayor parte, ni aun el trabajo nos tomamos de registrar los autores. Y cuando no hay algún interés a favor de alguna de las partes, sujetos conozco yo de mi profesión, que no hacen más de consultar a los dados lo que han de fallar».
»Si tú vieras, Abu-Taleb, la multitud que hay de estos autores, o libros que llaman de leyes (yo creo que por ironía), no se te hiciera increíble nada de esto. Hay bibliotecas inmensas que no contienen sino una pequeña parte de ellos. ¿Y cómo era posible que las leyes fueran tan oscuras que necesitasen de tan prodigioso número de expositores? Ni tengas a exageración lo que te digo de su autoridad. Hablo en ello como testigo de visita. Hay en esta capital un palacio magnífico, en el cual los más sabios y más íntegros de los españoles se juntan a ciertas horas del día para oír las quejas que suelen darse de las decisiones pronunciadas por los jueces de las provincias. Cada uno de los que contienden envía allí un sujeto versado en estas controversias para que exponga sus razones. He asistido muchas veces a estas disputas que se tienen públicamente, y en las sentencias sobre que recaían las quejas, he visto casi siempre vencidas las leyes más claras por alguno o por algunos de estos libros. Verdad es que he visto también revocar allí muchas de estas decisiones. Pero este es corto remedio para tanto mal. Porque como por una parte es muy costoso recurrir a este último tribunal, y por otra no se castigan, como ya te he dicho, los jueces, en teniendo a su favor algún libro, y cuando más, si este es de poco volumen, o como aquí se dice, de poca nota, les dicen que no lo vuelvan a hacer; de aquí es, que las leyes más sabias, más justas, más saludables, las providencias más bien pensadas, y para las que se hayan tomado mejores medidas, no tienen efecto absolutamente, y todo queda permitido al arbitrio de los jueces. Esta es, me decía un político el otro día, esta es la principal, si no la única causa que hará siempre se frustren los grandes desvelos con que nuestro Gobierno intenta la prosperidad de nuestro estado; y que extendido tanto como está en el día el espíritu del patriotismo, serían muy suficientes para llevar la nación al más alto punto de prosperidad y de grandeza. Pero ella causa una infinidad de males, que no serán conocidos sino en sus efectos; porque por la mayor parte la voz de los que sufren no puede hacerse oír, ni penetrar hasta el trono o sus ministros inmediatos.
»Concluyamos pues, mi querido Abu-Taleb, que nuestra vana filosofía es como el relámpago que anuncia la oscuridad y la borrasca. La suerte de los mortales es una misma mientras no viene el día de la separación que sepulte a unos en las tinieblas del abismo y haga entrar a los otros en la habitación de los profetas. No envidiemos la suerte de nadie, y bendigamos antes mil veces al eterno que ha esparcido su luz sobre el semblante de nuestro divino Profeta, y nos ha enviado el libro escrito por los ángeles para instruirnos en el verdadero camino del paraíso.
»De Madrid el 20 de luna de Moharram. Año de 1194.»