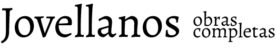Elogio fúnebre del señor don Francisco de Olmeda y León, marqués de los Llanos de Alguazas, leído en la Junta [de la Sociedad Económica de Madrid] el 5
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Señores:
Cuando la Sociedad se dignó de encargarme el elogio fúnebre del ilustre individuo que acaba de perder, sin duda no previó la dificultad de la empresa que ponía a mi cuidado. Las razones que pudieron moverla a hacerme este honor son acaso las mismas que me inhabilitan para su desempeño. En efecto, nadie es más interesado que yo en la gloria del difunto marqués de los Llanos, y nadie por lo mismo menos a propósito para hacer su elogio. Otro cualquiera podría realzar, sin nota de parcialidad, las apreciables dotes que le adornaron en su vida; pero cuando la uniformidad de estudio y profesión, la fraternidad de colegio y tribunal, y sobre todo, un íntimo, frecuente y amistoso trato me unían con los vínculos más estrechos a nuestro difunto socio, ¿quién habrá que no crea que las palabras dichas en loor suyo, más que dictadas por la verdad, son sugeridas por el afecto y la pasión?
Sin embargo, señores, la verdad sola será quien dé materia a mi discurso; y al mismo tiempo que me ponga a cubierto de toda censura, espero que hallaréis en ella el único mérito de este elogio. Dejemos a otros oradores el cuidado de engrandecer sus héroes a expensas de la verdad y aun de la verosimilitud; pero cuando tratamos de pagar a nuestros difuntos compañeros este tributo póstumo de estimación y de alabanza, no injuriemos sus cenizas con unos hipérboles facticios, que sean tan indignos de nuestra buena fe como de su memoria.
Por lo mismo, no esperéis que yo finja para este elogio una larga serie de aquellas acciones ilustres y gloriosas, que hacen a un héroe grande y expectable, y a su orador elegante y grandílocuo. No, señores; nuestro socio fue uno de aquellos pocos hombres a quienes hace la razón tan moderados que jamás aspiran con ansia a la gloria popular. Contento con merecer las ajenas alabanzas, jamás se fatigó por obtenerlas, y a diferencia de otros que como camaleones racionales viven alimentados solamente del viento de las alabanzas del vulgo, nuestro socio se aplicaba en el silencio de su retiro a llenar sin estrépito el espacio de sus obligaciones; de forma que en el ejercicio de las virtudes de su estado, más estimaba la sólida satisfacción de ejercitarlas, que la gloria vana y pasajera de ser tenido entre los hombres por virtuoso.
Repasemos, pues, señores, la vida de este magistrado, y veamos lo que hubo en ella digno de imitación y de alabanza. Tal debe ser la suma de nuestros elogios, para que al mismo tiempo que la Sociedad satisface a la memoria de los muertos, pueda también alentar el celo y la virtud de los vivos. De este modo las alabanzas de los primeros servirán de estímulo a los segundos, y con un acto mismo, dirigido a dos diversos fines, acreditará la Sociedad con unos su gratitud y con otros su celo y su prudencia.
El señor don Francisco de Olmeda y León nació en Madrid el año pasado de 1733; fue hijo del ilustrísimo señor don Gabriel de Olmeda López de Aguilar, caballero del orden de Santiago, primer marqués de los Llanos de Alguazas, y del Consejo y Cámara de Castilla; digno magistrado cuyos méritos duran todavía en la memoria de los presentes, y de cuyos altos servicios podrán tal vez ser testigos muchos de los que me oyen. La nación entera goza tranquilamente en nuestros días del fruto de sus ilustres trabajos, y ella daría el mejor testimonio en su favor, si su misma notoriedad no nos dispensase de referirlos.
Había casado este célebre ministro, en 1732, con la señora doña María Teresa de León y Escandón, matrona que realzaba el esplendor de su cuna con el esplendor, mucho más brillante, de sus virtudes domésticas: de aquellas virtudes que hacen a una señora de calidad el ornamento de su sexo y la gloria de su familia. Nuestro don Francisco de Olmeda fue el primer fruto de este enlace, y su padre puso desde luego en este hijo su amor y su cuidado, y aplicó a su educación el mayor desvelo, deseoso de formar un digno sucesor de su reputación y su fortuna.
Después que le vio fuera de aquellos tiernos años en que una triste necesidad tiene a los niños rodeados de mujeres incautas e ignorantes, procuró el ilustrísimo marqués que su hijo saliese a recibir su educación literaria fuera de su familia. Por una parte advertía que las graves funciones de su empleo no le permitían aplicar a este objeto el desvelo necesario, y por otra conocía las distracciones y los riesgos de la educación doméstica. El momento era el más crítico de la enseñanza. En él la ignorancia, el descuido, la superstición o la malicia concurren, juntos o separados, a desenvolver en el hombre las primeras semillas del vicio, que saca dentro de sí desde que nace a respirar. Por esto colocó nuestro marqués a su hijo en el Seminario de Nobles, siendo de solos siete años. Allí le hizo enseñar las primeras letras, la latinidad, la retórica y la filosofía, y allí fue donde empezó a recoger en su aprovechamiento los primeros y más dulces frutos de su vigilancia paternal.
Acabados ya los primeros estudios, resolvió nuestro ilustrísimo que su hijo se aplicase a la jurisprudencia, para lo cual fue necesario volverle al seno de su familia. Allí estudió los primeros elementos del derecho, y empezó a cultivar los demás estudios que eran relativos a la carrera a que ya estaba destinado.
En esta elección no siguió el sabio magistrado el ejemplo de aquellos padres que abandonan al capricho de una edad tierna e inexperta la elección de las profesiones y destinos. Sabía muy bien que solo una preocupación grosera podía hacer a otros o demasiado tímidos o extremamente descuidados en este punto. Sabía que aunque no es lícito a un padre violentar el albedrío de sus hijos en la elección de estado, la naturaleza, la religión y la política fían a su madurez y a sus luces la dirección de sus tiernos años en la elección de destinos y carreras. ¿Qué sería de una república donde fuese lícito a los niños arrojarse inconsideradamente a la profesión que les hiciese preferir su capricho? ¡Qué de males no resultarían de un sistema tan irracional y pernicioso!
Con efecto, nuestro ilustrísimo marqués, imbuido en mejores máximas, había elegido para su hijo la misma carrera que a él le había producido tanta reputación y tanta gloria. Por esto puso gran cuidado en que adelantase en el estudio del derecho. Nuestro socio, que había descubierto desde el principio de su educación un talento claro y despejado y una comprensión viva y penetrante, tardó poco en hacer conocidos progresos en sus estudios, y en dar a su padre la indecible satisfacción de ver que el cielo empezaba a recompensar con ellos los cuidados que aplicaba a la educación de este hijo.
Para no malograr tan felices principios, fue nuestro socio enviado a continuar sus estudios a la Universidad de Alcalá. Conocía muy bien su vigilante padre que la corte no era el teatro más proporcionado para la carrera de las letras: conocía cuántos motivos de distracción podría ofrecer a un joven escolar la casa de un magistrado querido y necesitado de todos, y abierta siempre al afecto de los amigos y a la solicitud de los pretendientes. La observación y la experiencia le habían también enseñado que las grandes concurrencias, la frecuencia de visitas y cumplidos, autorizados por la costumbre; la multitud y variedad de regocijos públicos y privados y, en fin, otras innumerables distracciones que ofrece la corte, eran otros tantos escollos, donde tropieza de ordinario la aplicación de los jóvenes. Aquel buen padre no hallaba medio para librar de ellos a su hijo: sabía que estos desahogos causan igual efecto concedidos o negados; porque concedidos, llenan de ideas turbulentas el espíritu de un joven, y le roban el tiempo y el reposo necesario para el estudio; y negados, afligen continuamente su memoria con la molesta idea de una privación, que siempre es dura, y que nunca atribuye el joven al amor, sino a la dureza de sus padres y directores.
Pasó con efecto nuestro socio a continuar sus estudios a la ciudad de Alcalá, ciudad que parece fundada en obsequio de las ciencias, poblada solamente de escolares, y la mejor residencia para un joven que entraba en la carrera de las letras.
Todo en estos pueblos anima y favorece la aplicación de los estudiosos. La conversación de los buenos instruye, su ejemplo alienta y estimula, y su amistad inspira un amor preferente a la sabiduría. Como los hombres obran casi siempre por imitación, cuidan ansiosamente de adquirir, o al menos de remedar, aquellas sobresalientes dotes que granjean a otros la mayor estimación y lucimiento. La ciencia es sin disputa el mejor, el más brillante adorno del hombre, especialmente en las ciudades de enseñanza. En otras poblaciones la gallardía, la riqueza, el lujo y los talentos frívolos roban por lo común la atención y los ojos de los jóvenes; pero en estas nada es estimable, nada bien visto, que no tenga relación con los estudios y las ciencias.
Colocado, pues, en este teatro nuestro joven Olmeda, no desmintió las buenas muestras que había dado de su penetración y talento. Siguiendo las asignaciones del antiguo método, estudió con grande aplicación el derecho civil de los romanos, y se ocupó en los frecuentes ejercicios del Gimnasio, que tanto contribuyen a aclarar las ideas científicas y a fijarlas tenazmente en el ánimo. Sustentó públicas conclusiones, hizo rigorosa oposición a las cátedras de leyes, regentó por sustitución las de Instituta y Decretales mayores y menores, e impaciente por adquirir algún título que diese testimonio de su aprovechamiento, pasó a la Universidad de Sigüenza, recibió allí los grados de bachiller y licenciado en cánones, y volvió a su universidad para continuar con más vigor su carrera escolástica.
Para recompensar esta honrada conducta, y dar al mismo tiempo un nuevo estímulo a la aplicación de nuestro joven, pensó su padre en adornar su persona con otros títulos que la hiciesen más recomendable. Con esta idea, ya le había distinguido antes con la cruz de Santiago, que adornaba también su pecho, y con la misma pensó ponerle en el colegio mayor de San Ildefonso, para que allí continuase con mayor lucimiento sus estudios.
Pero no creáis, señores, que este fue en el ilustrísimo Olmeda un pensamiento de pura vanidad, sino más bien una prueba de su ternura y de su desvelo hacia este hijo. Él conocía muy bien que la libre residencia en aquella ciudad literaria podría exponerle todavía a algunas distracciones perniciosas a su instrucción y a sus costumbres. Veía confundidos en la universidad una multitud de jóvenes, nacidos en diferentes cunas y provincias, y dotados de varias inclinaciones y costumbres, a quienes el estudio de una misma facultad igualaba en el trato y los hacía familiares y amigos. Notaba que esta familiaridad era no pocas veces perniciosa; pues en fuerza de ella, tal vez los jóvenes incautos, en lugar del ejemplo de los buenos y estudiosos, se dejaban arrastrar del de los malos y distraídos. Consideraba, por otra parte, el gobierno de aquellas comunidades, que en la renovación de los estudios había erigido el celo de algunos célebres prelados para habitación de la juventud estudiosa, y veía que en ellas gozaban los jóvenes de las mismas ventajas que los que vivían en la ciudad, sin estar expuestos a los mismos inconvenientes y peligros. Mirábalos como unos baluartes, levantados en los buenos tiempos contra el atractivo del libertinaje y la disipación, o bien como otros tantos santuarios, donde recibía gustosa la sabiduría a sus alumnos. Los hombres célebres que habían salido de estas almácigas a ilustrar con su sabiduría los empleos civiles y eclesiásticos, se presentaban frecuentemente a su memoria, y le excitaban un ardiente deseo de proponerlos a su hijo por modelos de imitación en la carrera a que estaba destinado. ¡Ved ahora, señores, si estas ideas eran dignas de la ilustración de aquel magistrado, y si prueban bien su desvelo y ternura en la educación de nuestro socio!
Con efecto, fue este recibido en el colegio mayor de San Ildefonso de Alcalá en 1753, y allí continuó el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas, aumentándose su aplicación y sus tareas al paso que los conocimientos que iba adquiriendo cada día. Pero el derecho romano era el más conforme a su inclinación. En él halló un tesoro de sabias máximas y excelente doctrina, de que usó después con acierto y oportunidad en el ejercicio de sus empleos. Nunca perdió de vista el ejemplo de aquellos sabios jurisconsultos, que en este solo manantial habían tomado la ciencia que los elevó a la mayor reputación y a los más altos empleos. Yo sé muy bien que no se cifra en estas leyes, según la necia opinión de Acursio, toda la ciencia del jurisconsulto; pero ¿quién se atreverá a negar que están fundadas sobre los más ciertos y luminosos principios de la equidad y justicia natural?
No estaba contento nuestro Olmeda con la licencia que había obtenido en la Universidad de Sigüenza; y deseoso de prepararse para el doctorado de la de Alcalá, se sometió en ella al riguroso examen que debía preceder al título de licenciado. Desempeñó con singular lucimiento los ejercicios público y privado que dispone el estatuto de aquella universidad, y mereciendo la unánime aprobación de aquel respetable claustro, recibió la licencia en 1757.
Había llegado ya el tiempo de dar alguna recompensa a la constante aplicación de nuestro escolar. Su padre, a quien la muerte había anticipado un terrible aviso en el accidente con que le atacó en 1756, deseaba con ansia ver a su primogénito colocado en la misma carrera de la magistratura, que él debía abandonar dentro de poco. Deseaba que fuese heredero de su misma profesión el que lo había de ser de su nombre y su fortuna. No le fue muy difícil conseguirlo, pues que además de ser entonces uno de los supremos magistrados a quienes el rey confía la elección de los que deben servirle en sus tribunales, sus servicios distinguidos y el mérito y la aptitud de su hijo hacían más fácil el cumplimiento de sus deseos.
Con efecto, fue nuestro socio nombrado alcalde de hijosdalgo de la Chancillería de Granada en el año de 1757, y pasó a servir esta plaza, bien penetrado de las altas obligaciones que le imponían la confianza del Soberano, los ejemplos domésticos y los títulos exteriores que adornaban su persona.
Colocado, pues, en aquella sala de hijosdalgo, que entonces conocía solamente de las causas de nobleza, fueron singulares la aplicación y el desvelo con que desempeñó las funciones de su nuevo ministerio. Sabía de cuánta importancia era para un estado monárquico oponerse a la confusión de las condiciones y las clases. Sabía que las leyes, la razón y la buena política obligan a guardar estrechamente a la nobleza unos privilegios comprados por sus predecesores al precio de su sangre derramada por la patria, o de otros insignes servicios hechos en obsequio de ella. Sabía, en fin, que nada es más injusto, nada más pernicioso que introducir al goce de estos privilegios a unos hombres oscuros, que no tienen otra distinción que sus riquezas, y que al mismo tiempo que suben a una clase que los desconoce, a pesar de sus ejecutorias, hacen recaer toda la obligación de los pechos y servicios sobre otros dignos y honrados ciudadanos; sobre aquellos mismos que, contentos con su suerte, no tienen por qué envidiar la de otros, ni apetecen otro lustre, otra nobleza que los que nacen del ejercicio de la virtud y del cumplimiento de sus deberes.
Imbuido nuestro socio en tan sabias máximas, fue siempre el más celoso antagonista de los seudonobles, y el más terrible enemigo de ciertos ministros inferiores, fabricantes de ejecutorias y noblezas, que infieles a su obligación, sacrifican al oro y a las dádivas su fe, su conciencia y la verdad misma. Granada está llena de testigos de esta verdad, y en los archivos de su chancillería existirán todavía las pruebas más auténticas del celo y la constancia de nuestro magistrado.
Yo apelo también a los sabios ministros del mismo tribunal para que depongan de la exactitud, aplicación y sabiduría con que nuestro socio sirvió la plaza de oidor en ella, a que fue promovido en 1766. Muchos de estos testigos sirven actualmente en la corte los últimos empleos de la toga, a que los elevó la Providencia. Ellos, que le observaron de cerca, que vieron su conducta, que leyeron sus escritos, que vieron sus decisiones y discursos, que vengan a este circo y testifiquen de la verdad de mis palabras.
Era nuestro socio hombre muy amante de su profesión y de su clase, y al contrario de aquellos espíritus volubles, que jamás están contentos con su estado y con su suerte, estimaba la carrera de la toga sobre todas las demás, y hallaba singular placer en conversar con los individuos de su clase. En sus distribuciones, en su vestido y en su porte exterior seguía un tenor de vida conforme a la seriedad de sus obligaciones. Bien sé que no por eso se libró de amargas y sangrientas murmuraciones, que recayeron sobre su conducta privada. Yo no debo ser aquí su censor ni tampoco su apologista; pero si es cierta la nota que opone la malicia a su conducta, muy lejos de culparle, yo hallo en ella misma un testimonio irrefragable de su pundonor y de la rectitud de su conciencia. Los hombres, después de haber errado, nada pueden hacer más justo, más plausible que reparar los males de que fueron autores en un momento de flaqueza. Los que proceden de otro modo… Pero corramos el velo sobre esta parte oscura y dudosa de su conducta, cuya discusión no conviene a la circunspección de este sitio ni al objeto de este acto.
Después que nuestro socio había servido al rey por espacio de veinte años, solicitó una licencia para venir a ver a sus hermanos, de quienes había vivido ausente desde su colocación. Vino en efecto a Madrid en 1775, tiempo en que acababa de erigirse la Sociedad que hoy consagra estos instantes a su memoria. Conoció su penetración cuánta utilidad podría resultar en lo sucesivo a toda la nación del establecimiento de unos cuerpos únicamente destinados a promover su felicidad, y penetrado de esta idea, fue de los primeros que corrieron a solicitar que se le incluyese en la nueva Sociedad, y en efecto fue agregado a la lista de los socios en 1776.
Permítaseme ahora, señores, admirar la ilustración y el celo de este magistrado, que sin estar domiciliado en Madrid, quiso dar a nuestro cuerpo este claro testimonio de su estimación en un tiempo en que tantos otros individuos de la corte huían afectadamente de ser incluidos en él. Vosotros sois testigos de que un gran número de personas, dignas por otra parte de nuestro respeto, no solo se desdeñaron de venir a sentarse entre nosotros, sino que de algún modo se declararon nuestros émulos. Enemigos de todo lo nuevo, sin examinarlo, y partidarios de la ignorancia y la pereza, unos murmuraron en secreto de nuestro celo, otros pretendieron ridiculizar nuestros trabajos, y aun hubo quienes llegaron al extremo de consagrar su pluma y su talento al odio y al descrédito de nuestro instituto.
De tales gentes estaba llena la corte, cuando nuestro magistrado, menospreciando las hablillas de estos genios mal contentadizos, y siguiendo el ejemplo de otros buenos y honrados ciudadanos, que le habían precedido, vino a sentarse con ellos en esta morada de la amistad patriótica, y dio a las personas de su clase un ejemplo, que bastaría por sí solo para hacerle digno del tributo de gratitud y de alabanza que le consagramos en este día.
Esta conducta y el conocimiento de sus méritos le proporcionaron, en fin, su colocación en la regencia de la Real Audiencia de Sevilla, a que fue promovido en el mismo año de 1776.
Colocado, pues, nuestro socio a la cabeza de aquel respetable tribunal, nada omitió de cuanto puede hacer un sabio regente para que en él floreciese la más pura y vigorosa administración de justicia. Asiduo en la asistencia, constante en el trabajo, pronto y activo en el despacho de los negocios, jamás dio lugar a que la tolerancia, la pereza ni la acepción de personas causasen al litigante las largas y molestas detenciones, que de ordinario le son más ruinosas que la misma pérdida de sus instancias. Exacto hasta el extremo en el cumplimiento de las ordenanzas, conservó siempre en su tribunal la pureza de aquella antigua disciplina, que aunque cifrada muchas veces en menudas observancias y meras formalidades es alma de la justicia, apoyo y ornamento de la magistratura. Era afable y familiar con los compañeros, grave y circunspecto con los inferiores, severo y tolerante, recto y compasivo; en fin, era uno de aquellos pocos magistrados que han descubierto el secreto de hacerse amar y temer a un mismo tiempo.
Pero esta última prenda era, si se puede decirlo así, la virtud favorita de nuestro socio. Conocía muy bien que el oficio de juez, aunque generalmente respetado por los altos fines para que fue instituido, era empero odioso muchas veces por el modo con que se ejerce. Le había enseñado la experiencia que nada es más aborrecible a los ojos del pueblo que un juez duro y desabrido en el trato. De su mano ni se estiman las decisiones favorables, porque se compran al amargo precio de duros desaires y repulsas; ni se disculpan las adversas, que se atribuyen, más bien que al rigor de la ley, a la dureza del que juzga por ella. El pueblo sabe que la judicatura no se ha establecido para servir a la vanidad de los que la ejercen, sino al consuelo de los que la buscan. Sabe que el más humilde de sus individuos tiene, como decía Plinio el Mozo, derecho a importunarnos, y que si nos debe respeto y veneración, es acreedor también a nuestra rectitud, paciencia y afabilidad.
Penetrado de esta máxima nuestro socio, era en extremo afable y popular con los pretendientes. Consolaba a unos, animaba a otros, daba a este consejo para dirigir sus justas pretensiones, dictaba a aquel recursos para llevarlas al deseado fin; y en conclusión, hacía que todos se separasen contentos de su vista. Así hacía muchas veces amable la justicia aun a aquellos mismos a quienes la justicia despojaba de sus posesiones y derechos.
¡Ojalá fuese esta máxima más generalmente seguida entre nosotros! Pero ¿cómo no lo sería, si los magistrados reflexionasen cuán delicioso objeto es sobre la tierra un juez humano, afable y popular? Discurrid por todos los estados en que coloca la Providencia a los hombres, y decidme si alguno gozará más seguramente de la benevolencia universal que el digno magistrado que después de haber cedido una parte de su corazón a la justicia, reserva otra para consagrarla al consuelo de los infelices ciudadanos, a quienes la mano imparcial de la justicia misma arranca la vida que recibieron del cielo, el honor que heredaron de sus padres, o los dulces bienes de que están pendientes la dicha y el sosiego de los mortales.
Era también nuestro socio muy estudioso. Conocía que las leyes apenas contienen otra cosa que los axiomas primitivos, o como suele decirse, los primeros principios de la justicia positiva. Conocía que los casos litigiosos rara vez o nunca están expresamente contenidos en las leyes, y que para decidirlos con acierto era preciso recurrir con frecuencia a sus intérpretes. No creía, como otros presuntuosos, que hallaría en el propio fondo la misma luz que en aquellos venerables jurisconsultos, que a costa de largas vigilias e incesante meditación lograron penetrar el verdadero espíritu de las leyes. Tampoco creía que la obligación de estudiar prescribía con los años ni se escondía en la muchedumbre de negocios. Así, a pesar de los graves cuidados que le rodeaban, consultaba con frecuencia los autores, y jamás se arrojaba a decidir los negocios arduos y dudosos, sin que antes buscase en los comentadores aquellos dogmas de jurisprudencia escondida, que siempre están ocultos al orgullo, a la ociosidad y a la pereza.
Estas continuas tareas, seguidas con tesón en los veinte y cuatro años que estuvo empleado en la toga nuestro socio, habían hecho no poca impresión en su naturaleza. Había algún tiempo que padecía un afecto de opresión al pecho, que aunque no le afligía diariamente, solía atormentarle por temporadas, especialmente en la mudanza de las estaciones. Como esta dolencia provenía de una causa antigua, que obraba lenta y disimulada, no daba a nuestro socio todo el cuidado que merecía. Muchas veces este mal había puesto en riesgo su vida, y sin embargo no se recelaba de su malignidad, o porque desatendía un riesgo de que se había librado muchas veces, o porque, a manera del soldado que corrió sin desgracia las contingencias de muchas campañas, se había familiarizado ya con el peligro.
Comoquiera que sea, el terrible momento que, según la frase de la Escritura, ha de venir siempre escondido y no esperado, sorprendió a nuestro socio el día 4 del último mes de junio. Tres días antes se había sentido acometido de su ordinario accidente, acompañado de algún dolor de costado, que por ligero no dio susto al paciente ni a los físicos. Sangráronle al tercero día y al punto huyó el dolor, se aumentó la opresión al pecho y descubrió el mal toda su malignidad y su peligro. Aunque corto, tuvo el paciente algún tiempo para confesarse y recibir el santo Viático. Tratose de atender al arreglo de los negocios temporales; pero la vehemencia del mal no dejó al enfermo capacidad ni tiempo para hacerlo, porque creciendo por instantes, puso término a su vida en el mismo día tercero de su enfermedad, en que falleció nuestro socio, siendo de edad de cuarenta y siete años.