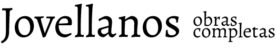Informe de Ley Agraria
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Señor: La Sociedad Patriótica de Madrid, después de haber reconocido el expediente de Ley Agraria que V. A. se dignó remitir a su examen, y dedicado la más madura y diligente meditación al desempeño de esta honrosa confianza, tiene el honor de elevar su dictamen a la suprema atención de V. A.
Desde su fundación había consagrado la Sociedad sus tareas al estudio de la agricultura, que es el primero de los objetos de su instituto; pero considerándola solamente como el arte de cultivar la tierra, hubiera tardado mucho tiempo en subir a la indagación de sus relaciones políticas si V. A. no llamase hacia ellas toda su atención. Convertida después a tan nuevo y difícil estudio, hubo de proceder en él con gran detenimiento y circunspección para no aventurar el descubrimiento de la verdad en una materia en que los errores son de tan general y perniciosa influencia. Tal fue la causa de la lentitud con que ha procedido al establecimiento del dictamen que hoy somete a la suprema censura de V. A., bien segura de que en negocio tan grave será más aceptable a sus ojos el acierto que la brevedad.
Este dictamen, señor, aparecerá ante V. A. con aquel carácter de sencillez y unidad que distingue la verdad de las opiniones; porque se apoya en un solo principio, sacado de las leyes primitivas de la naturaleza y de la sociedad, tan general y fecundo que envuelve en sí todas las consecuencias aplicables a su gran objeto; y al mismo tiempo tan constante que si por una parte conviene y se confirma con todos los hechos consignados en el expediente de Ley Agraria, por otra concluye contra todas las falsas inducciones que se han sacado de ellos.
Tantos extravíos de la razón y el celo como presentan los informes y dictámenes que reúne este expediente, no han podido provenir sino de supuestos falsos que dieron lugar a falsas inducciones, o de hechos ciertos y constantes, a la verdad, pero juzgados siniestra y equivocadamente. De unos y otros se citarían muchos ejemplos si la Sociedad no estuviese tan distante de censurarlos como de seguirlos, y si no creyese que no se esconderán a la penetración de V. A. cuando se digne de aplicar a su examen los principios de este Informe.
Uno de ellos ha llamado más particularmente la atención de la Sociedad, porque lo miró como fuente de otros muchos errores; y es el de suponer, como generalmente se supone, que nuestra agricultura se halla en una extraordinaria decadencia. El mismo celo de V. A. y sus paternales desvelos por su mayor prosperidad se han convertido en prueba de tan falsa suposición; y aunque sea una verdad notoria que en el presente siglo ha recibido el aumento más considerable, no por eso se deja de clamar y ponderar esta decadencia, ni de fundar en ella tantos soñados sistemas de restablecimiento.
La Sociedad, señor, más convencida que nadie de lo mucho que falta a la agricultura española para llegar al grado de prosperidad a que puede ser levantada, y que es objeto de la solicitud de V. A., lo está también de la notoria equivocación con que se asiente a una decadencia que, a ser cierta, supondría la caída de nuestro cultivo desde un estado próspero y floreciente a otro de atraso y desaliento. Pero después de haber recorrido la historia nacional y buscado en ella el estado progresivo de nuestra agricultura en sus diferentes épocas, puede asegurar a V. A. que en ninguna la ha encontrado tan extendida ni tan animada como en la presente.
ESTADO PROGRESIVO DE LA AGRICULTURA
Su primera época debe referirse al tiempo de la dominación romana que, reuniendo los diferentes pueblos de España bajo una legislación y un gobierno, y acelerando los progresos de su civilización, debió también dar un gran impulso a su agricultura. Sin embargo, los males que la afligieron por espacio de doscientos años, en que fue teatro de continuas y sangrientas guerras, bastan para probar que hasta la paz de Augusto no pudo gozar el cultivo en España ni [de] estabilidad ni [de] gran fomento.
Es cierto que desde aquel punto la agricultura, protegida por las leyes y perfeccionada por el progreso de las luces que recibió la nación con la lengua y costumbres romanas, debió lograr la mayor extensión; y éste, sin duda, fue uno de sus más gloriosos períodos. Pero en él, la inmensa acumulación de la propiedad territorial y el establecimiento de grandes labores, el empleo de esclavos en su dirección y cultivo, y su consiguiente abandono, y la ignorancia y el vilipendio de la profesión inseparable de estos principios, no pudieron dejar de sujetarla a los vicios y al desaliento que, en sentir de los geopónicos antiguos y de los economistas modernos, son inseparables de semejante estado. Ya se lamentaba amargamente de estos males Columela, que fue poco posterior a Augusto; y ya en tiempo de Vespasiano se quejaba Plinio el Viejo de que la gran cultura, después de haber arruinado la agricultura de Italia, iba acabando con las de las regiones sujetas al imperio: latifundia —decía— perdidere Italiam, jam vero et provintias [los latifundios arruinaron a Italia e incluso a las provincias].
Después de aquel tiempo el estado de la agricultura fue necesariamente de mal en peor, porque España, sujeta como las demás provincias al canon frumentario, era por más fértil, más vejada que otras con tasas y levas, y con exacciones continuas de gente y trigo que los pretores hacían para completar los ejércitos y abastecer la capital. Estas contribuciones fueron cada día más exorbitantes bajo los sucesores de Vespasiano, al mismo tiempo que crecieron los impuestos territoriales y las sisas, particularmente desde el tiempo de Constantino, y no puede persuadirse la Sociedad a que una agricultura tan desfavorecida fuese comparable con la presente. Así que las ponderaciones que hacen los latinos de la fertilidad de España, más que su floreciente cultivo, probarán la extenuación a que continuamente la reducían los inmensos socorros enviados a los ejércitos y a Roma, para alimentar la tiranía militar y la ociosa e insolente inquietud de aquel gran pueblo.
Mucho menos se podrá citar la agricultura de la época visigoda, pues sin contar los estragos de la horrenda conquista que la precedió, sólo el despojo de los antiguos propietarios y la adjudicación de los dos tercios de las tierras a los conquistadores, bastaban para turbar y destruir el más floreciente cultivo. Tan flojos estos bárbaros y tan perezosos en la paz, como eran duros y diligentes en la guerra, abandonaban por una parte el cultivo a sus esclavos, y por otra le anteponían la cría y granjería de ganados, como única riqueza conocida en el clima en que nacieron; y de ambos principios debió resultar necesariamente una cultura pobre y reducida.
Tal cual fue, toda pereció en la irrupción sarracénica, y hubieron de pasar muchos siglos antes de que renaciese la que podemos llamar propiamente nuestra agricultura. Es cierto que los moros andaluces, estableciendo la agricultura nabatea en los climas más acomodados a sus cánones, la arraigaron poderosamente en nuestras provincias de Levante y Mediodía; pero el despotismo de su gobierno, la dureza de sus contribuciones, las discordias y guerras intestinas que los agitaron no la hubieran dejado florecer, aun cuando lo permitiesen las irrupciones y conquistas que continuamente hacíamos sobre sus fronteras.
Cuando por medio de ellas hubimos recobrado una gran parte del territorio nacional, fue para nosotros muy difícil restablecer su cultivo. Hasta la conquista de Toledo apenas se reconoce otra agricultura que la de las provincias septentrionales. La del país llano de León y Castilla, expuesta a continuas incursiones por parte de los moros, se veía forzada a abrigarse en el contorno de los castillos y lugares fuertes, y a preferir en la ganadería una riqueza movible y capaz de salvarse de los accidentes de la guerra. Después que aquella conquista le hubo dado más estabilidad y extensión a la otra parte del Guadarrama, continuas agitaciones turbaron el cultivo y distrajeron los brazos que lo conducían. La historia representa [a] nuestros solariegos, ya arrastrados en pos de sus señores a las grandes conquistas, que recobraron los reinos de Jaén, Córdoba, Murcia y Sevilla, hasta la mitad del siglo xiii, y ya volviendo unos contra otros sus armas en las vergonzosas divisiones que suscitaron las privanzas y las tutorías. ¿Cuál, pues, pudo ser la suerte de nuestra agricultura hasta los fines del siglo xv?
Cierto es que, conquistada Granada, reunidas tantas Coronas y engrandecido el imperio español con el descubrimiento de un nuevo mundo, empezó una época que pudo ser la más favorable a la agricultura española; y es innegable que en ella recibió mucha extensión y grandes mejoras. Pero lejos de haberse removido entonces los estorbos que se oponían a su prosperidad, parece que la legislación y la política se obstinaron en aumentarlos.
Las guerras extranjeras distantes y continuas, que sin interés alguno de la nación agotaron poco a poco su población y su riqueza; las expulsiones religiosas, que agravaron considerablemente ambos males; la protección privilegiada de la ganadería, que asolaba los campos; la amortización civil y eclesiástica, que estancó la mayor y mejor parte de las propiedades en manos desidiosas, y por último, la diversión de los capitales al comercio y la industria, efecto natural del estanco y carestía de las tierras, se opusieron constantemente a los progresos de un cultivo que, favorecido por las leyes, hubiera aumentado prodigiosamente el poder y la gloria de la nación.
Tantas causas influyeron en el enorme desaliento en que yacía nuestra agricultura a la entrada del presente siglo. Pero después acá los estorbos fueron a menos, y los estímulos a más. La guerra de sucesión, aunque por otra parte funesta, no sólo retuvo en casa los fondos y los brazos que antes perecían fuera de ella, sino que atrajo algunos de las provincias extrañas y los puso en actividad dentro de las nuestras. A mitad del siglo, la paz había ya restituido al cultivo el sosiego que no conociera jamás, y a cuyo influjo empezó a crecer y prosperar. Prosperaron con él la población y la industria, y se abrieron nuevas fuentes a la riqueza pública. La legislación, no sólo más vigilante sino también más ilustrada, fomentó los establecimientos rústicos en Sierra Morena, en Extremadura, en Valencia y en otras partes; favoreció en todas el rompimiento de las tierras incultas; limitó los privilegios de la ganadería; restableció el precio de los granos; animó el tráfico de los frutos y produjo, en fin, esta saludable fermentación, estos clamores que, siendo para muchos una prueba de la decadencia de nuestra agricultura, es a los ojos de la Sociedad el mejor agüero de su prosperidad y restablecimiento.
INFLUENCIA DE LAS LEYES EN ESTE ESTADO
Tal es la breve y sencilla historia de la agricultura nacional, y tal es el estado progresivo que ha tenido en sus diferentes épocas. La Sociedad no ha podido confrontar los hechos que la confirman sin hacer, al mismo tiempo, muchas importantes observaciones que la servirán de guía en el presente Informe. Todas ellas concluyen que el cultivo se ha acomodado siempre a la situación política que tuvo la nación coetáneamente, y que tal ha sido su influencia en él que ni la templanza y [la] benignidad del clima, ni la excelencia y fertilidad del suelo, ni su aptitud para las más varias y ricas producciones, ni su ventajosa posición para el comercio marítimo, ni en fin, tantos dones como con larga mano ha derramado sobre ella la naturaleza, han sido poderosos a vencer los estorbos que esta situación oponía a sus progresos.
Pero al mismo tiempo ha reconocido también que cuando esta situación no desfavorecía al cultivo, aquellos estorbos tenían en él más principal e inmediata influencia, que se derivaban de las leyes relativas a su gobierno; y que la suerte del cultivo fue siempre más o menos próspera, según que las leyes agrarias animaban o desalentaban el interés de sus agentes.
Esta última observación, al mismo tiempo que llevó [a] la Sociedad como de la mano al descubrimiento del principio sobre [el] que debía establecer su dictamen, le inspiró la mayor confianza de alcanzar el logro de sus deseos; porque conociendo de una parte que nuestra presente situación política nos convida al establecimiento del más poderoso cultivo, y por otra, que la suerte de la agricultura pende enteramente de las leyes, ¿qué esperanzas no deberá concebir al ver a V. A. dedicado tan de propósito a mejorar este ramo importantísimo de nuestra legislación? Los celosos ministros que propusieron a V. A. sus ideas y planes de reforma en el expediente de Ley Agraria han conocido también la influencia de las leyes en la agricultura, pero pudieron equivocarse en la aplicación de este principio. No hay alguno que no exija de V. A. nuevas leyes para mejorar la agricultura, sin reflexionar que las causas de su atraso están por la mayor parte en las leyes mismas, y que por consiguiente no se debía tratar de multiplicarlas sino de disminuirlas; no tanto de establecer leyes nuevas como de derogar las antiguas.
LAS LEYES DEBEN REDUCIRSE A PROTEGERLA
A poco que se medite sobre esta materia se conocerá que la agricultura se halla siempre en una natural tendencia hacia su perfección; que las leyes sólo pueden favorecerla animando esta tendencia; que este favor no tanto estriba en presentarle estímulos como en remover los estorbos que retardan su progreso; en una palabra, que el único fin de las leyes respecto de la agricultura debe ser proteger el interés de sus agentes, separando todos los obstáculos que pueden obstruir o entorpecer su acción y movimiento.
Este principio, que la Sociedad procurará desenvolver en el progreso del presente Informe, está primeramente consignado en las leyes eternas de la naturaleza, y señaladamente en la primera que dictó al hombre su omnipotente y misericordioso Creador cuando, por decirlo así, le entregó el dominio de la tierra. Colocándole en ella y condenándole a vivir del producto de su trabajo, al mismo tiempo que le dio el derecho a enseñorearla, le impuso la pensión de cultivarla y le inspiró toda la actividad y amor a la vida que eran necesarios para librar en su trabajo la seguridad de su subsistencia. A este sagrado interés debe el hombre su conservación, y el mundo su cultura. Él solo limpió y rompió los campos, descuajó los montes, secó los lagos, sujetó los ríos, mitigó los climas, domesticó los brutos, escogió y perfeccionó las semillas, y aseguró en su cultivo y reproducción una portentosa multiplicación a la especie humana.
El mismo principio se halla consignado en las leyes primitivas del derecho social; porque cuando aquella multiplicación forzó a los hombres a unirse en sociedad y a dividir entre sí el dominio de la tierra, legitimó y perfeccionó necesariamente su interés, señalando una esfera determinada al de cada individuo y llamando hacia ella toda su actividad. Desde entonces el interés individual fue tanto más vivo cuanto se empezó a ejercitar en objetos más próximos, más conocidos, más proporcionados a sus fuerzas y más identificados con la felicidad personal de los individuos.
Los hombres, enseñados por este mismo interés a aumentar y aprovechar las producciones de la naturaleza, se multiplicaron más y más, y entonces nació otra nueva propiedad distinta de la propiedad de la tierra; esto es, nació la propiedad del trabajo. La tierra, aunque dotada por el Creador de una fecundidad maravillosa, sólo la concedía a la solicitud del cultivo, y si premiaba con abundantes y regalados frutos al laborioso cultivador, no daba al descuidado más que espinas y abrojos. A mayor trabajo correspondía siempre con mayores productos; fue, pues, consiguiente proporcionar el trabajo al deseo de las cosechas; cuando este deseo buscó auxiliares para el trabajo, hubo de hacerlos participantes del fruto; y desde entonces los productos de la tierra ya no fueron una propiedad absoluta del dueño, sino partible entre el dueño y sus colonos.
Esta propiedad del trabajo, por lo mismo que era más precaria e incierta en sus objetos, fue más vigilante e ingeniosa en su ejercicio. Observando primero las necesidades y luego los caprichos de los hombres, inventó con las artes los medios de satisfacer unos y otros; presentó cada día nuevos objetos a su comodidad y a su gusto; acostumbrólos a ellos, formóles nuevas necesidades, esclavizó a estas necesidades su deseo, y desde entonces la esfera de la propiedad se hizo más extendida, más varia y menos dependiente.
ESTA PROTECCIóN DEBE CIFRARSE EN LA REMOCIóN DE LOS ESTORBOS QUE SE OPONEN AL INTERÉS DE SUS AGENTES
Es visto por estas reflexiones, tomadas de la sencilla observación de la naturaleza humana y de su progreso en el estado social, que el oficio de las leyes respecto de una y otra propiedad no debe ser excitar ni dirigir, sino solamente proteger el interés de sus agentes, naturalmente activo y bien dirigido a su objeto. Es visto también que esta protección no puede consistir en otra cosa que en remover los estorbos que se opongan a la acción y al movimiento de este interés, puesto que su actividad está unida a la naturaleza del hombre, y su dirección señalada por las necesidades del hombre mismo. Es visto, finalmente, que sin intervención de las leyes puede llegar, y efectivamente ha llegado en algunos pueblos, a la mayor perfección el arte de cultivar la tierra, y que donde quiera que las leyes protejan la propiedad de la tierra y del trabajo, se logrará infaliblemente esta perfección y todos los bienes que están pendientes de ella.
Sin embargo, dos razones harto plausibles alejaron alguna vez a los legisladores de este simplicísimo principio: una, desconfiar de la actividad y las luces de los individuos, y otra, temer las irrupciones de esta misma actividad. Viendo a los hombres frecuentemente desviados de su verdadero interés, y arrastrados por las pasiones tras una especie de bien más aparente que sólido, fue tan fácil creer que serían mejor dirigidos por medio de leyes que por sus deseos personales, como suponer que nadie podría dictar mejores leyes que aquellos que, libres de las ilusiones del interés personal, obrasen sólo atentos al interés público. Con esta mira no se redujeron a proteger la propiedad de la tierra y del trabajo, sino que se propasaron a excitar y dirigir con leyes y reglamentos el interés de sus agentes. En esta dirección no se propusieron por objeto la utilidad particular sino el bien común; y desde entonces, las leyes empezaron a pugnar con el interés personal, y la acción de este interés fue tanto menos viva, diligente e ingeniosa, cuanto menos libre en la elección de sus fines y en la ejecución de los medios que conducían a ellos.
Pero en semejante procedimiento no se echó de ver que el mayor número de los hombres, dedicado a promover su interés, oye más bien el dictamen de su razón que el de sus pasiones; que en esta materia el objeto de sus deseos es siempre análogo al objeto de las leyes; que cuando obra contra este objeto, obra contra su verdadero y sólido interés; y que si alguna vez se aleja de él, las mismas pasiones que le extravían lo refrenan, presentándole en las consecuencias de su mala dirección el castigo de sus ilusiones: un castigo más pronto, más eficaz e infalible que el que pueden imponerle las leyes.
Tampoco se echó de ver que aquella continua lucha de intereses que agita a los hombres entre sí, establece naturalmente un equilibrio que jamás podrían alcanzar las leyes. No sólo el hombre justo y honrado respeta el interés de su prójimo, sino que lo respeta también el injusto y codicioso. No lo respetará ciertamente por un principio de justicia, pero lo respetará por una razón de utilidad y conveniencia. El temor de que se hagan usurpaciones sobre el propio interés es la salvaguardia del ajeno, y en este sentido se puede decir que en el orden social el interés particular de los individuos recibe mayor seguridad de la opinión que de las leyes.
No concluye de aquí la Sociedad que las leyes no deban refrenar los excesos del interés privado; antes reconoce que éste será siempre su más santo y saludable oficio; éste, uno de los primeros objetos de su protección. Concluye solamente que protegiendo la libre acción del interés privado, mientras se contenga en los límites señalados por la justicia, sólo debe salirle al paso cuando empiece a traspasarlos. En una palabra, señor, el grande y general principio de la Sociedad se reduce a que toda la protección de las leyes, respecto de la agricultura, se debe cifrar en remover los estorbos que se oponen a la libre acción del interés de sus agentes dentro de la esfera señalada por la justicia.
CONVENIENCIA DEL OBJETO DE LAS LEYES CON EL INTERÉS PERSONAL
Este principio aplicable a todos los objetos de la legislación económica es mucho más perspicuo cuando se contrae al de las leyes agrarias. ¿Es otro, por ventura, que el de aumentar por medio del cultivo la riqueza pública hasta el sumo posible? Pues otro tanto se proponen los agentes de la agricultura tomados colectivamente, puesto que pretendiendo cada uno aumentar su fortuna particular hasta el sumo posible por medio del cultivo, es claro que su objeto es idéntico al de las leyes agrarias, y tienen un mismo fin y una misma tendencia.
Este objeto de las leyes agrarias sólo se puede dirigir a tres fines, a saber: la extensión, la perfección y la utilidad del cultivo; y a los mismos también son conducidos naturalmente, por su particular interés, los agentes de la agricultura. Porque ¿quién será de ellos el que, atendidos sus fondos, sus fuerzas y su momentánea situación, no cultive tanto como puede cultivar? ¿No cultive tan bien como puede cultivar? ¿Y no prefiera en su cultivo las más a las menos preciosas producciones? Luego aquella legislación agraria caminará más seguramente a su objeto que [sic, cuanto] más favorezca la libre acción del interés de estos agentes, naturalmente encaminada hacia el mismo objeto.
La Sociedad, Señor, se ha detenido de propósito en el establecimiento de este principio porque, aunque obvio y sencillo, lo cree todavía muy distante de los que reinan en el expediente de Ley Agraria y en la mayor parte de los escritos que han aparecido hasta ahora sobre el mismo asunto. Persuadida a que muchas de sus opiniones podrán parecer nuevas, ha querido fundar sobre cimientos sólidos el principio incontrastable de que se derivan, y espera que V. A. disimulará esta detención en favor de la importante verdad a cuya demostración se ha consagrado.
Investigación de los estorbos que se oponen a este interés
Si las leyes para favorecer la agricultura deben reducirse a proteger el interés particular de sus agentes, y si el único medio de proteger este interés es remover los estorbos que se oponen a la tendencia y movimiento natural de su acción, nada puede ser tan importante como indagar cuáles sean estos estorbos y fijar su conocimiento.
La Sociedad cree que se deben reducir a tres solas clases, a saber: políticos, morales y físicos; porque sólo pueden provenir de las leyes, de las opiniones o de la naturaleza. Estos tres puntos fijarán la división del presente Informe, en el cual examinará primero la Sociedad: ¿cuáles son los estorbos que nuestra actual legislación opone a los progresos de la agricultura? Luego: ¿cuáles son los que oponen nuestras actuales opiniones? Y al fin: ¿cuáles son los que provienen de la naturaleza de nuestro suelo? Desenvolviendo y demostrando estos diferentes estorbos, indicará también la Sociedad los medios más sencillos y seguros de removerlos. Entremos en materia, y tratemos primero de los estorbos políticos.
PRIMERA CLASE
ESTORBOS POLÍTICOS, O DERIVADOS DE LA LEGISLACIóN
Cuando la Sociedad consideró la legislación castellana con respecto a la agricultura, no pudo dejar de asombrarse a vista de la muchedumbre de leyes que encierran nuestros códigos sobre un objeto tan sencillo. ¿Se atreverá a pronunciar ante V. A. que la mayor parte de ellas han sido y son o del todo contrarias, o muy dañosas, o por lo menos inútiles a su fin? ¿Pero por qué ha de callar una verdad que V. A. mismo reconoce cuando, por un rasgo tan propio de su celo como de su sabiduría, se ocupa en reformar de raíz esta preciosa parte de nuestra legislación?
No es ciertamente la de Castilla la que más adolece de este mal; los códigos rurales de todas las naciones están plagados de leyes, ordenanzas y reglamentos dirigidos a mejorar su agricultura, y muy contrarios a ella. Por lo menos las nuestras tienen la ventaja de haber sido dictadas por la necesidad, pedidas por los pueblos y acomodadas a la situación y circunstancias que momentáneamente las hacían desear. Ignorábase, es verdad, que los males provenían casi siempre de otras leyes; que había más necesidad de derogar que de establecer; que las nuevas leyes producían ordinariamente nuevos estorbos, y en ellos nuevos males; ¿pero qué pueblo de la tierra, por más culto que sea, no ha caído en este error, hijo de la preocupación más disculpable, esto es, del respeto a la antigüedad?
Por otra parte, la economía social, ciencia que se puede decir de este siglo, y acaso de nuestra época, no presidió nunca la formación de las leyes agrarias. Hízolas la jurisprudencia por sí sola; y la jurisprudencia, por desgracia, se ha reducido entre nosotros, así como en otros pueblos de Europa, a un puñado de máximas de justicia privada, recogidas del derecho romano y acomodadas a todas las naciones. Por desgracia la parte más preciosa de aquel derecho, esto es, el derecho público interior, fue siempre la más ignorada; porque siendo menos conforme a la constitución de los imperios modernos, era natural que se dejase de atender y estudiar.
He aquí, señor, el principio de todos los errores políticos que han consagrado las leyes agrarias. La Sociedad, no pudiendo repasarlas todas una a una, las reducirá a ciertos capítulos principales, para acercarse más y más al principio que ha de calificar sus máximas, y evitar la inútil y cansada difusión a que la arrastraría aquel empeño.
1.º Baldíos
Si el interés individual es el principal instrumento de la prosperidad de la agricultura, sin duda que ningunas leyes serán más contrarias a los principios de la Sociedad que aquellas que, en vez de multiplicar, han disminuido este interés, disminuyendo la cantidad de propiedad individual y el número de propietarios particulares. Tales son las que, por una especie de desidia política, han dejado sin dueños ni colonos una preciosa porción de las tierras cultivables de España, y alejando de ellas el trabajo de sus individuos, han defraudado al Estado de todo el producto que el interés individual pudiera sacar de ellas. Tales son los baldíos.
La Sociedad califica este abandono con el nombre de desidia política, porque no puede dar otro más decoroso a la preocupación que los ha respetado. Su origen viene no menos que del tiempo de los visigodos, los cuales, ocupando y repartiendo entre sí dos tercios de las tierras conquistadas y dejando uno solo a los vencidos, hubieron de abandonar y dejar sin dueño todas aquellas a que no alcanzaba la población, extraordinariamente menguada por la guerra. A estas tierras se dio el nombre de campos vacantes, y éstos son por la mayor parte nuestros baldíos.
La guerra, que había menguado primero la población, se opuso después a su natural aumento, el cual halló otro estorbo más fuerte todavía en la aversión de los conquistadores al cultivo y a toda buena industria. No sabiendo estos bárbaros más que lidiar y dormir, y siendo incapaces de abrazar el trabajo y la diligencia que exigía la agricultura, prefirieron la ganadería a las cosechas y el pasto al cultivo. Fue pues consiguiente que se respetasen los campos vacantes como reservados al pasto común y aumento del ganado, y de esta policía rústica hay repetidos testimonios en nuestro Fuero Juzgo.
Esta legislación, restaurada por los reyes de Asturias desde Alonso el Casto, adoptada para la Corona de León por Alfonso el V, trasladada después a Castilla y obedecida hasta san Fernando, difundió por todas partes el mismo sistema rural, tanto más respetado en la edad media cuanto su carácter se había desviado menos del de los godos, y cuanto hallándose el enemigo en el corazón del imperio, y casi siempre a la vista, era preciso librar sobre los ganados gran parte de las subsistencias y multiplicar la riqueza pública con una granjería menos expuesta a la suerte de las armas. Aún después de conquistada Toledo, los territorios fronterizos que se extendían por Extremadura, la Mancha y Castilla la Nueva, fueron más ganaderos que cultivadores, y sus ganados se apacentaban más bien en terrenos comunales y abiertos que en prados y dehesas particulares, que sólo se pueden cuidar a la par del cultivo.
Expelidos los moros de nuestro continente, los baldíos debieron reducirse inmediatamente a labor. La política y la piedad clamaban a una por el aumento de las subsistencias, que el aumento de población hacía más y más necesarias; pero entrambas tomaron el rumbo más contrario. La política, hallando arraigado el funesto sistema de la legislación pecuaria, lo favoreció tan exorbitantemente que hizo de los baldíos una propiedad exclusiva de los ganaderos; y la piedad, mirándolos como el patrimonio de los pobres, se empeñó en conservárselos; sin que una ni otra advirtiesen que haciendo común el aprovechamiento de los baldíos era más natural que los disfrutasen los ricos que los pobres, ni que sería mejor política y mayor piedad fundar sobre ellos un tesoro de subsistencias para sacar de la miseria gran número de familias pobres, que dejar en su libre aprovechamiento un cebo a la codicia de los ricos ganaderos y un inútil recurso a los miserables.
Los que han pretendido asegurar por medio de los baldíos la multiplicación de los ganados, se han engañado mucho. Reducidos a propiedad particular, cerrados, abonados y oportunamente aprovechados, ¿no podrían producir una cantidad de pasto y mantener un número de ganados considerablemente mayor?
Se dirá que entonces se entrarían todos en cultivo, y que menguaría en proporción el número de ganados. La proposición no es cierta, porque se puede demostrar que los baldíos, reducidos a propiedad particular y traídos a pasto y labor, podrían admitir un gran cultivo y mantener al mismo tiempo igual, cuando no mayor, número de ganados que al presente. Pero supóngase por un instante que lo fuese, ¿podrá negarse que es más rica la nación que abunda en hombres y frutos que la que abunda en ganados?
Si se teme que crezca extraordinariamente el precio de las carnes, alimento de primera necesidad, reflexiónese que cuando las carnes valgan mucho, el interés volverá naturalmente su atención hacia ellas, y entonces, ¿no preferirá por sí mismo, y sin estímulo ajeno, la cría de ganados al cultivo? Tan cierto es, que el equilibrio que puede desearse en esta materia, se establece mejor sin leyes que con ellas.
Estas reflexiones bastan para demostrar a V. A. la necesidad de acordar la enajenación de todos los baldíos del reino. ¿Qué manantial de riqueza no abrirá esta sola providencia cuando, reducidos a propiedad particular tan vastos y pingües territorios, y ejercitada en ellos la actividad del interés individual, se pueblen, se cultiven, se llenen de ganados, y produzcan en pasto y labor cuanto pueden producir?
Es muy digna de la atención de V. A. la observación de que los países más ricos en baldíos son al mismo tiempo los más despoblados, y que en ellos la falta de gente, y por lo mismo de jornaleros, hace muy atropelladas y dispendiosas las operaciones de sus inmensas y mal cultivadas labranzas. La enajenación de los baldíos, multiplicando la población con las subsistencias, ofrecería a este mal el remedio más justo, más pronto y más fácil que puede desearse.
Para esta enajenación no propondrá la Sociedad ninguno de aquellos planes y sistemas de que tanto se habla en el expediente de Ley Agraria. Redúzcanse a propiedad particular los baldíos, y el Estado logrará un bien incalculable. Vendidos a dinero o a renta, repartidos en enfiteusis o en foro, enajenados en grandes o pequeñas porciones, la utilidad de la operación puede ser más o menos grande, o más o menos pronta, pero siempre será infalible, porque el interés de los adquirentes establecerá al cabo en estas tierras aquella división, aquel cultivo que, según sus fondos y sus fuerzas y según las circunstancias del clima y el suelo en que estuvieren, sean más convenientes; y cierto que si las leyes les dejaren obrar, no hay que temer que tomen el partido menos provechoso.
Por otra parte, un método general y uniforme tendría muchos inconvenientes por la diferencia local de las provincias. Los repartimientos favorecen más inmediatamente la población, pero depositan las tierras en personas pobres e incapaces de hacer en ellas mejoras y establecimientos útiles por falta de capitales. Las ventas, por el contrario, llevándolas a poder de los ricos, favorecen la acumulación de la propiedad y provocan en los territorios despoblados el establecimiento de las labores inmensas, cuyo cultivo es siempre malo y dispendioso. Las infeudaciones hechas por el público, y para el público, tienen el inconveniente de ser embarazosas en su establecimiento y administración, expuestas a fraudes y colusiones, y tanto menos útiles a los progresos del cultivo cuanto, dividiendo el dominio del fondo del de la superficie, menguan la propiedad y por consiguiente el interés de los agentes de la agricultura. Es por lo mismo necesario acomodar las providencias a la situación de cada provincia, y preferir en cada una las más convenientes.
En Andalucía, para ocurrir a su despoblación, convendría empezar vendiendo a censo reservativo a vecinos pobres e industriosos suertes pequeñas pero acomodadas a la subsistencia de una familia, bajo de un rédito moderado, y con facultad de redimir el capital por partes para adquirir su propiedad absoluta. Este rédito pudiera ser mayor para los que labrasen desde los pueblos, y menor para los que hiciesen casa y poblaran su suerte; mas de tal modo arreglado que el rédito más grande nunca excediese del dos, ni el menor bajase del uno por ciento del capital, estimado muy equitativamente; porque si la pensión fuese grande se haría demasiado gravosa en un nuevo cultivo, y si muy pequeña no serviría de estímulo para desear su redención y la libertad de la suerte. Por este medio se fomentarían simultáneamente la población y el cultivo en un reino cuya fertilidad promete los mayores progresos.
Las restantes tierras, porque los baldíos de Andalucía son inmensos y darán para todo, se podrán vender en suertes de diferentes cabidas, desde la más pequeña a la más grande: primero a dinero contante o a plazo cierto, bajo de buenas fianzas, y las que no se pudieren vender así a censo reservativo. De este modo se verificaría la venta de aquellos preciosos baldíos, no pudiendo faltar compradores en un reino donde el comercio acumula diariamente tantas riquezas, singularmente en Málaga, Cádiz, Sevilla y otras plazas de su costa.
En las dos Castillas, que ni están tan despobladas ni tienen tantos baldíos, se podría empezar vendiendo pequeñas porciones a dinero o al fiado, con la obligación de pagar anualmente una parte del precio que, a este fin, se podría dividir en diez o doce pagas y asegurar con buenas fianzas; porque la falta de comercio e industria, y por consiguiente de capitales en estas provincias, nunca proporcionará las ventas al contado. Mas cuando ya faltasen compradores a dinero o a plazo, convendría repartir las tierras sobrantes en suertes acomodadas a la subsistencia de familias pobres, bajo el pie de los censos reservativos que van propuestos; y otro tanto se podía hacer en Extremadura y la Mancha.
Pero [en] las provincias septentrionales, que corren desde la falda del Pirineo a Portugal, donde por una parte hay poco numerario y mucha población, y por otra son pocas y de mala calidad las tierras baldías, los foros otorgados a estilo del país, pero libres de laudemio y con una moderada pensión en grano, serán los más útiles; y de su inmenso gentío se puede esperar no sólo que presentará todos los brazos necesarios para entrar estas tierras en cultivo, sino también que se poblarán y mejorarán muy prontamente, porque la aplicación y el trabajo suplirán suficientemente la escasez de fondos que hay en estos países.
En suma, Señor, la Sociedad cree que en la ejecución de esta providencia ninguna regla general será acertada; que a ella debe preceder el examen conveniente para acomodarla no sólo a cada provincia sino también a cada territorio; que encargada esta ejecución a las juntas provinciales y a los ayuntamientos bajo la dirección de V. A., sería desempeñada con imparcialidad y acierto; y en fin, que lo que insta es acordar desde luego la enajenación, para proceder a lo demás. Dígnese, pues, V. A. de decretar este principio, y el bien estará hecho.
2.º Tierras concejiles
Acaso convendrá extender la misma providencia a las tierras concejiles, para entregarlas al interés individual y ponerlas en útil cultivo. Si por una parte esta propiedad es tan sagrada y digna de protección como la de los particulares, y si es tanto más recomendable cuanto su renta está destinada a la conservación del estado civil y establecimientos municipales de los concejos, por otra es difícil de concebir cómo no se haya tratado hasta ahora de reunir el interés de los mismos pueblos con el de sus individuos, y de sacar de ellas un manantial de subsistencias y de riqueza pública. Las tierras concejiles, divididas y repartidas en enfiteusis o censo reservativo, sin dejar de ser el mayorazgo de los pueblos ni de acudir más abundantemente a todas las exigencias de su policía municipal, podrían ofrecer establecimiento a un gran número de familias que, ejercitando en ellas su interés particular, les harían dar considerables productos, con gran beneficio suyo y de la comunidad a que perteneciesen.
V. A. ha sentido la fuerza de esta verdad cuando, por sus providencias de 1768 y de 1770, acordó el repartimiento de las tierras concejiles a los pelentrines y pegujareros de los pueblos. Pero sea lícito a la Sociedad observar que estas providencias recibirían mayor perfección si los repartimientos se hiciesen en todas partes y de todas las tierras y propiedades concejiles; si se hiciesen por constitución de enfiteusis o censo reservativo, y no por arrendamientos temporales, aunque indefinidos; y en fin, si se proporcionase a los vecinos la redención de sus pensiones y la adquisición de la propiedad absoluta de sus suertes. Sin estas calidades el efecto de tan saludable providencia será siempre parcial y dudoso, porque sólo una propiedad cierta y segura puede inspirar aquel vivo interés sin el cual jamás se mejoran ventajosamente las suertes; aquel interés que, identificado con todos los deseos del propietario, es el primero y más fuerte de los estímulos que vencen su pereza y le obligan a un duro e incesante trabajo.
Ni la Sociedad hallaría inconveniente en que se hiciesen ventas libres y absolutas de estas tierras. Es ciertamente muy extraña a sus ojos la máxima que conserva tan religiosamente los bienes concejiles, al mismo tiempo que priva [a] las comunidades de los más útiles establecimientos. La desecación de un lago, la navegación de un río, la construcción de un puerto, un canal, un camino, un puente, costeados con el precio de los propios de una comunidad, favoreciendo su cultivo y su industria, facilitando la abundancia de sus mercados y la extracción de sus frutos y manufacturas, podrían asegurar permanentemente la felicidad de todo su distrito. ¿Qué importaría que esta comunidad sacrificase sus propios a semejante objeto? Es verdad que sus vecinos tendrían que contribuir por repartimiento a la conservación de los establecimientos municipales; pero si por otra parte se enriqueciesen, ¿no sería mejor para ellos teniendo cuatro pagar dos, que no pagar ni tener nada?
Por esto, aunque la Sociedad halla en los repartimientos de estas tierras más justicia y mayores ventajas, no desaprobaría la venta y enajenación absoluta de algunas porciones donde su abundancia y el ansia de compradores convidasen a preferirla. Su precio, impuesto en los fondos públicos podría dar a las comunidades una renta más pingüe y de más fácil y menos arriesgada administración; la cual, invertida en obras necesarias o de utilidad conocida, haría a los pueblos un bien más grande, seguro y permanente que el que produce la ordinaria inversión de las rentas concejiles.
La costumbre de dar a los pueblos dehesas comunes para asegurar la cría de bueyes y potros, puede presentar algún reparo a la generalidad de esta providencia. Pero si la necesidad de tales recursos tiene algún apoyo en el presente trastorno de nuestra policía rural, no dude V. A. que desaparecerá enteramente cuando este ramo de legislación se perfeccione, pues entonces no sólo no serán necesarios, sino que serán dañosos. El ganado de labor merecerá siempre el primer cuidado de los colonos, y en falta de pastos públicos no habrá quien no asegure dentro de su suerte el necesario para sus rebaños, en prados de guadaña si lo permite el clima, o en dehesas si no. ¿Qué otra cosa se ve en las provincias más pobladas y de mejor cultivo, donde no se conocen tales dehesas?
Es muy recomendable, a la verdad, la conservación de las razas de buenos y generosos caballos para el ejército. ¿Pero puede dudarse que el interés perfeccionará esta cría mejor que las leyes y establecimientos municipales? ¿Que la misma escasez de buenos caballos, si tal vez fuese una consecuencia momentánea del repartimiento de las dehesas de potros, será el mayor estímulo de los criadores por la carestía de precios consiguiente a ella? ¿Por qué se crían en pastos propios y con tanto esmero los mejores potros andaluces, sino porque son bien pagados? ¿Tiene por ventura otro estímulo el espantoso aumento a que ha llegado la cría de mulas, que la utilidad de esta granjería? El que reflexione que se crían con el mayor esmero en los pastos frescos de Asturias y Galicia, que sacan de allí lechuzas para vender en las ferias de León, que pasan después a engordar con las hierbas secas y pingües de la Mancha, para poblar al fin las caballerizas de la Corte, ¿cómo dudará de esta verdad? Así es como la industria se agita, circula y acude donde la llama el interés. Es pues preciso multiplicar este interés, multiplicando la propiedad individual, para dar un grande impulso a la agricultura.
3.º Abertura de las heredades
Pero cuando V. A., para favorecerla y extender y animar el cultivo, haya convertido los comunes en propiedad particular, ¿podrá tolerar el vergonzoso derecho que en ciertos tiempos y ocasiones convierte la propiedad particular en baldíos? Una costumbre bárbara, nacida en tiempos bárbaros y sólo digna de ellos, ha introducido la bárbara y vergonzosa prohibición de cerrar las tierras, y menoscabando la propiedad individual en su misma esencia, ha opuesto al cultivo uno de los estorbos que más poderosamente detiene su progreso.
La Sociedad, señor, no se detiene en calificar tan severamente esta costumbre, porque las observaciones que ha hecho sobre ella se la presentan no sólo como absurda y ruinosa, sino también como irracional e injusta. Por más que ha revuelto los códigos de nuestra legislación para legitimar su origen, no ha podido dar con una sola ley general que la autorizase expresamente; antes por el contrario, la halla en expresa contradicción y repugnancia con todos los principios de la legislación castellana, y cree que sólo la ignorancia de ellos, combinada con el interés de los ricos ganaderos, la han podido introducir en los tribunales y elevarla al concepto de derecho no escrito, contra la razón y las leyes.
Bajo los romanos no fue conocida en España la costumbre de aportillar las tierras alzado el fruto, para abandonar al aprovechamiento común sus producciones espontáneas. Las leyes civiles, protegiendo religiosamente la propiedad territorial, le daban el derecho absoluto de defenderse de toda usurpación, y castigaban con severidad a sus violadores. No hay en los jurisconsultos, no hay en los geopónicos latinos, no hay en todo el Columela, el mejor de ellos, escritor español y bien enterado de la policía rural de España en aquella época, el más pequeño rastro de semejante abuso. Por el contrario, nada recomienda tanto en sus preceptos como el cuidado de cerrar y defender las tierras en todo tiempo; y aun Marco Varrón, exponiendo los diferentes métodos de hacer los setos y cercados, alaba particularmente los tapiales con que se cerraban las tierras en España.
Tampoco fue conocida semejante costumbre bajo los visigodos, pues aunque el aprovechamiento comunal del fruto espontáneo de las tierras labrantías venga, según algunos autores, de los usos septentrionales, es constante que los visigodos de España adoptaron en este punto, como en otros muchos, la legislación romana. Las pruebas de esta verdad se hallan en las leyes del título 3.º, libro VIII del Fuero Juzgo, y señaladamente en la 7, que castiga con el cuatro tanto al que quebrantase el cercado ajeno si en la heredad no hubiere fruto pendiente, y si lo hubiere con la pena de un tremis (que era la tercera parte de un sueldo) por cada estaca que quebrantase, y además en el resarcimiento del daño; argumento bien claro de la protección de la propiedad y de su exclusivo aprovechamiento.
El verdadero origen de esta costumbre debe fijarse en aquellos tiempos en que nuestro cultivo era, por decirlo así, incierto y precario, porque lo turbaba continuamente un feroz y cercano enemigo; cuando los colonos, forzados a abrigarse bajo la protección de fortalezas, se contentaban con sembrar y alzar el fruto; cuando, por falta de seguridad, ni se poblaban, ni se cerraban, ni se mejoraban las suertes, siempre expuestas a frecuentes devastaciones; en una palabra, cuando nada había que guardar en las tierras vacías, y era interés de todos admitir en ellas los ganados. Tal fue la situación del país llano de León y Castilla la Vieja hasta la conquista de Toledo; tal fue la de Castilla la Nueva, la Mancha y parte de la Andalucía hasta la de Sevilla; y tal, la de las fronteras de Granada y aun de Navarra, Portugal y Aragón hasta la reunión de estas Coronas; porque el ejercicio ordinario de la guerra en aquellos tiempos feroces, sin distinción de moros o cristianos, se reducía a quemar las mieses y alquerías, talar las viñas, los olivares y las huertas, y hacer presas de hombres y ganados en los territorios fronterizos.
Sin embargo, esta costumbre, o por mejor decir, este abandono, efecto de circunstancias accidentales y pasajeras, no pudo privar a los propietarios del derecho de cerrar sus tierras. Era un acto meramente facultativo e incapaz de servir de fundamento a una costumbre. Faltábanle, por otra parte, todas las circunstancias que podrían legitimarla. No era general, pues no fue conocida en los países de montaña ni en los de riego. No era racional, pues pugnaba con los derechos esenciales de la propiedad. Sobre todo era contraria a las leyes, pues ni el Fuero de León, ni el Fuero viejo de Castilla, ni la legislación alfonsina, ni los ordenamientos generales, aunque coetáneos a su origen y progreso, y aunque llenos de reglamentos rústicos, ofrecen una sola ley que contenga la prohibición de los cerramientos; y por consiguiente los cerramientos contenidos en los derechos del dominio eran conformes a la legislación. ¿Cómo pues, en medio de este silencio de las leyes, pudo prevalecer un abuso tan pernicioso?
La Sociedad, a fuerza de meditar sobre este asunto, ha encontrado dos leyes recopiladas que pudieron dar pretextos a los pragmáticos para fundarlo; y el deseo de desvanecer un error tan funesto a la agricultura la obliga a exponerlas, llevando por guía la antorcha de la historia.
La primera de estas leyes fue promulgada en Córdoba por los señores Reyes Católicos, a consecuencia de la conquista de Granada, esto es, a 3 de noviembre de 1490. Los nuevos pobladores que habían obtenido cortijos o heredamientos en el repartimiento de aquella conquista, trataron de acotarlos y cerrarlos sobre sí para aprovecharlos exclusivamente. El gran número de ganados que había entonces en aquel país, por haberse reunido en un punto los de las dos fronteras, hizo sentir de repente la falta de pastos. Parecían nuevos en aquel tiempo y en aquel territorio los cerramientos, antes desconocidos en las fronteras por las causas ya explicadas. Los ganaderos alzaron el grito, y las ideas coetáneas, más favorables a la libertad de los ganados que a la del cultivo, dictaron aquella ley prohibitiva de los cerramientos; ley tanto más funesta a la propiedad de la agricultura cuanto la fertilidad y abundancia de aguas de aquel país convidaba a la continua reproducción de excelentes frutos. Tal es el espíritu de la ley 13, título 7.º, libro VII de la Recopilación.
Pero no se crea que esta fuese una ley general; fue sólo una ordenanza municipal, o bien una ley circunscripta al territorio de Granada y a los cortijos y heredamientos repartidos después de su conquista; fue, por decirlo así, una condición añadida a las mercedes del repartimiento, y en este sentido no derogatoria de la propiedad nacional, sino explicatoria de la que se concedía en aquel país, por aquel tiempo y a aquellos agraciados. Es pues claro que esta ley no estableció derecho general para los demás territorios del reino, ni alteró el que naturalmente tenía todo propietario de cerrar sobre sí sus tierras.
Otro tanto se puede decir de la ley siguiente o 14 del mismo libro y título. Aunque las mismas ideas y principios que dictaron la ley de Córdoba presidieron también a la revocación de la famosa ordenanza de Ávila, con todo, su espíritu fue muy diferente. Ambas fueron coetáneas, pues la pragmática contenida en la ley 14 fue promulgada por los mismos señores Reyes Católicos en la vega de Granada el 5 de julio de 1491, cinco meses después que habían renovado en Sevilla la ley de Córdoba; pero ambas con diferente objeto, como se prueba de su tenor, que vamos a explicar.
La pragmática revocatoria de la ordenanza de Ávila no se dirigió a prohibir los cerramientos, sino a prohibir los cotos redondos. Los primeros pertenecían originalmente al derecho de propiedad, los segundos eran notoriamente fuera de él: eran una verdadera usurpación. Aquellos favorecían la agricultura, éstos le eran positivamente contrarios; por consiguiente la pragmática en cuestión no estableció un derecho nuevo ni menoscabó en cosa alguna el derecho de propiedad, sino que confirmó el derecho antiguo, cortando el abuso que hacían de su libertad los propietarios.
En este sentido, la revocación de la ordenanza de Ávila no pudo ser más justa. Esta ordenanza, autorizando los cotos redondos, favorecía la acumulación de las propiedades y la ampliación de las labores, y estorbaba la división de la propiedad y del cultivo; era por lo mismo útil a los grandes y dañosa a los pequeños labradores. Además establecía un monopolio vecinal, más útil a los ricos que a los pobres y notoriamente pernicioso a los forasteros, cuyos ganados excluía hasta del uso del paso y de las aguas y abrevaderos, concedidos comunalmente por la naturaleza. Por último, conspiraba a la usurpación de los términos públicos, confundiéndolos en los acotamientos particulares, derogando el derecho de monte y suerte, tan recomendado en nuestras antiguas leyes, y provocando el establecimiento de señoríos, la impetración de jurisdicciones privilegiadas y la erección de títulos y mayorazgos, que tanto han dañado entre nosotros a los progresos de la agricultura y a la libertad de sus agentes. Tal era la famosa ordenanza de Ávila, y tan justa la pragmática que la revocó. Véase si no su disposición reducida a prohibir la formación de cotos redondos, y esto en el territorio de Ávila. ¿Cómo pues se ha podido fundar en ella la prohibición general de los cerramientos?
Sin embargo, nuestros pragmáticos han hecho prevalecer esta opinión, y los tribunales la han adoptado. La Sociedad no puede desconocer la influencia que ha tenido en uno y otro la Mesta. Este cuerpo siempre vigilante en la solicitud de privilegios, y siempre bastante poderoso para obtenerlos y extenderlos, fue el que más firmemente resistió los cerramientos de las tierras. No contento con el de posesión, que arrancaba para siempre al cultivo las tierras una vez destinadas al pasto; no contento con la defensa y extensión de sus inmensas cañadas; no contento con la participación sucesiva de todos los pastos públicos, ni con el derecho de una vecindad mañera, universal y contraria al espíritu de las antiguas leyes, quiso invadir también la propiedad de los particulares. Los mayorales, cruzando con sus inmensos rebaños desde León a Extremadura, en una estación en que la mitad de las tierras cultivables del tránsito estaban de rastrojo, y volviendo de Extremadura a León cuando ya las hallaban en barbecho, empezaron a mirar las barbecheras y rastrojeras como uno de aquellos recursos sobre los que siempre ha fundado esta granjería sus enormes provechos. Esta invasión dio el golpe mortal al derecho de propiedad. La prohibición de los cerramientos se consagró por las leyes pecuarias de la Mesta. El tribunal trashumante de sus entregadores la hizo objeto de su celo: sus vejaciones perpetuaron la apertura de las tierras, y la libertad de los propietarios y colonos pereció en sus manos.
Pero, señor, sea lo que fuere del derecho, la razón clama por la derogación de semejante abuso. Un principio de justicia natural y de derecho social, anterior a toda ley y a toda costumbre, y superior a una y otra, clama contra tan vergonzosa violación de la propiedad individual. Cualquiera participación concedida en ella a un extraño, contra la voluntad del dueño, es una disminución, es una verdadera ofensa de sus derechos, y es ajena, por lo mismo, de aquel carácter de justicia, sin el cual ninguna ley, ninguna costumbre debe subsistir. Prohibir a un propietario que cierre sus tierras, prohibir a un colono que las defienda, es privarlos no sólo del derecho de disfrutarlas, sino también del de precaverse contra la usurpación. ¿Qué se diría de una ley que prohibiese a los labradores cerrar con llave la puerta de sus graneros?
En esta parte los principios de la justicia van de acuerdo con los de la economía civil, y están confirmados por la experiencia. El aprecio de la propiedad es siempre la medida de su cuidado. El hombre la ama como una prenda de su subsistencia, porque vive de ella; como un objeto de su ambición, porque manda en ella; como un seguro de su duración, y si puede decirse así, como un anuncio de su inmortalidad, porque libra sobre ella la suerte de su descendencia. Por eso este amor es mirado como la fuente de toda buena industria, y a él se deben los prodigiosos adelantamientos que el ingenio y el trabajo han hecho en el arte de cultivar la tierra. De ahí es que las leyes que protegen el aprovechamiento exclusivo de la propiedad fortifican este amor, las que lo comunican lo menguan y debilitan; aquéllas aguijan el interés individual y éstas lo entorpecen; las primeras son favorables, las segundas injustas y funestas al progreso de la agricultura.
Ni esta influencia se circunscribe a la propiedad de la tierra, sino que se extiende también a la del trabajo. El colono de una suerte cercada, subrogado en los derechos del propietario, siente también su estímulo. Seguro de que sólo su voz es respetada en aquel recinto, lo riega continuamente con su sudor, y la esperanza continua del premio alivia su trabajo. Alzado un fruto, prepara la tierra para otro, la desenvuelve, la abona, la limpia, y forzándola a una continua germinación, extiende su propiedad sin ensanchar sus límites. ¿Se debe por ventura a otra causa el estado floreciente de la agricultura en algunas de nuestras provincias?
V. A. ha conocido esta gran verdad cuando, por su Real Cédula de 15 de junio de 1788, protegió los cerramientos de las tierras destinadas a huertas, viñas y plantaciones. Pero, señor, ¿será menos recomendable a sus ojos la propiedad destinada a otros cultivos? ¿Acaso el de los granos, que forma el primer apoyo de la pública subsistencia y el primer nervio de la agricultura, merecerá menos protección que el del vino, la hortaliza y las frutas, que por la mayor parte abastecen el lujo? ¿De dónde pudo venir tan monstruosa y perjudicial diferencia?
Ya es tiempo, señor, ya es tiempo de derogar las bárbaras costumbres que tanto menguan la propiedad individual. Ya es tiempo de que V. A. rompa las cadenas que oprimen tan vergonzosamente nuestra agricultura, entorpeciendo el interés de sus agentes. ¡Pues qué! El pasto espontáneo de las tierras, ora esté en rastrojo, de barbecho o eriazo, las espigas y granos caídos sobre ellas, los despojos de las eras y parvas, ¿no serán también una parte de la propiedad de la tierra y del trabajo, una porción del producto del fondo del propietario y del sudor del colono? Sólo una piedad mal entendida y una especie de superstición, que se podría llamar judaica, las ha podido entregar a la voracidad de los rebaños, a la golosina de los viajeros, y al ansia de los holgazanes y perezosos, que fundan en el derecho de espiga y rebusco una hipoteca de su ociosidad.
Utilidad del cerramiento de las tierras
A la derogación de tales costumbres verá V. A. seguir el cerramiento de todas las tierras de España. En los climas frescos y de riego se cerrarán de seto vivo y natural, que es tan barato como hermoso, y tan seguro para la defensa de las tierras como útil para su abrigo, para su abono y para el aumento de sus productos. En los secos se preferirán los cierros artificiales. Los ricos cerrarán de pared, los pobres de césped y cárcava. Donde abunde la cal y la piedra, se cerrará de mampuesto o pared seca, y donde no, se levantarán tapiales. Cada país, cada propietario, cada colono se acomodará a su clima, a sus fondos y a sus fuerzas, pero las tierras se cerrarán y el cultivo se mejorará con esto sólo. Tal era la policía rústica de España bajo los romanos, tal es todavía la de nuestras provincias bien cultivadas, y tal la de las naciones europeas que merecen el nombre de agricultoras.
Al cerramiento de las tierras sucederá naturalmente la multiplicación de los árboles, tan vanamente solicitada hasta ahora. Es muy laudable por cierto el celo de los que tanto han clamado sobre este importante objeto; ¿pero quién no ve que la prohibición de los cerramientos ha frustrado los esfuerzos de tantos clamores y tantas providencias dirigidas a promoverle? Es verdad que los árboles pueden venir en todas partes, que pueden lograrse de riego y de secano, que se pueden acomodar a los climas más áridos y ardientes, y en fin, que la naturaleza, siempre propensa a esta producción, se presta fácilmente al arte do quiera que la solicita; ¿pero qué propietario, qué colono se atreverá a plantar las lindes de sus tierras, si teme que el diente de los ganados destruya en un día el trabajo de muchos años? Cuando sepa todo el mundo que podrá defender sus árboles como sus mieses, todo el mundo plantará por lo menos donde los árboles ofrezcan una notoria utilidad.
No se diga que los árboles están bajo la protección de las leyes, y que hay penas contra los que los talan y destruyen. También hay leyes contra los hurtos, y sin embargo nadie deja sus bienes en medio de la calle. El hombre fía naturalmente más en sus precauciones que en las leyes, y hace muy bien, porque aquéllas evitan el mal y éstas lo castigan después del hecho; y si al cabo resarcen el daño, ciertamente que no recompensan jamás ni la diligencia, ni la zozobra, ni el tiempo gastados en solicitarlo.
La reducción de las labores será otro efecto necesario de los cerramientos; porque el labrador hallará en el aprovechamiento exclusivo de sus tierras la proporción de recoger más frutos y mantener más ganado; y sobre mayor libertad y seguridad, tendrá también más provecho y mayores auxilios en su industria. Pudiendo en menos cantidad de tierra emplear mayor cantidad de trabajo, y sacar mayor recompensa, será consiguiente la reducción de las labores y la perfección del cultivo.
No por esto decidirá la Sociedad aquella gran cuestión, que tanto ha dividido a los economistas modernos, sobre la preferencia de la grande o la pequeña cultura. Esta cuestión, aunque importantísima, no pertenece sino indirectamente a la legislación; porque siendo la división de las labores un derecho de la propiedad de la tierra, las leyes deben reducirse a protegerlo, fiando su división al interés de los agentes de la agricultura. Pero este interés, una vez protegido, reducirá infaliblemente las labores.
Es natural que la pequeña cultura se prefiera en los países frescos y en los territorios de regadío, donde convidando el clima o el riego a una continua reproducción de frutos, el colono se halla como forzado a la multiplicación y repetición de sus operaciones, y por lo mismo a reducir la esfera de su trabajo a menor extensión. Así reducida, el interés del colono no sólo será más activo y diligente, sino también mejor dirigido; sabrá por consiguiente sacar mayor producto de menor espacio, y de aquí resultará la reducción y subdivisión de las suertes. ¿Es otro acaso el que las ha reducido al mínimo posible en Murcia, en Valencia, en Guipúzcoa y en gran parte de Asturias y Galicia?
Pero es igualmente natural que los países ardientes y secos prefieran las grandes labores. Las tierras de Andalucía, la Mancha y Extremadura nunca podrán dar dos frutos en el año; por consiguiente, ofreciendo empleo menos continuo al trabajo, obligarán a extender su esfera. Aun para lograr una cosecha anual, tendrán los colonos que alternar las semillas débiles con las fuertes, y las más con las menos voraces. Lo más común será sembrar de año y vez, y reservar algún terreno al pasto, que sin riego es siempre escaso. Será por lo mismo necesaria mayor cantidad de tierra para proporcionar este producto a la subsistencia del colono. Y he aquí por qué en los climas ardientes y secos las suertes y labores son siempre más grandes.
Por lo demás, concediendo a una y otra cultura sus particulares ventajas, y confesando que la grande puede convenir también a los países ricos y la pequeña a los pobres, es innegable que la cultura inmensa, cual es por ejemplo la de gran parte de Andalucía, es siempre mala y ruinosa. En ella, aun supuestos grandes fondos en el propietario y colono, se cultiva poco y se cultiva mal, porque el trabajo es siempre dirigido y ejecutado por muchas manos, todas mercenarias y traídas de lejos; porque es siempre precipitado, forzando el tiempo y la estación todas sus operaciones; porque es siempre imperfecto, no permitiendo la inmensidad del objeto ni el abono, ni la escarda, ni el rebusco; en una palabra, porque es incompatible con la economía y con la diligencia que requiere todo buen cultivo, y que sólo se logran cuando la esfera de la codicia del colono está proporcionada a la de sus fuerzas. ¿No es cosa por cierto dolorosa ver labradas a tres hojas las mejores tierras del reino, y abandonadas alternativamente las dos? A estas labores sí que conviene perfectamente la sabia sentencia de Virgilio:
Laudato ingentia rura,
exiguum colito.
[Alaba lo extenso del campo
y lo reducido del cultivo.
Virgilio, Geórgica 2.ª].
Sea como fuere, este equilibrio, esta conveniente distribución de labranzas, esta proporción y acomodamiento de ellas a las calidades del clima y suelo, a los fondos del propietario y a las fuerzas del colono, son incompatibles con la prohibición de los cerramientos. La libertad de hacerlos es la que en los países húmedos y frescos, y en los territorios regables, divide las tierras en pequeñas porciones, las subdivide en prados, hazas y huertas, reúne la cría de ganados a la labranza, y multiplicando por este medio los abonos, facilita el trabajo, perfecciona el cultivo y aumenta los productos de la tierra hasta el sumo posible.
La Sociedad debe mirar también como un efecto del cerramiento y buena división de las labores, su población. Una suerte bien dividida, bien cercada y plantada, bien proporcionada a la subsistencia de una familia rústica, la llama naturalmente a establecerse en ella con sus ganados e instrumentos. Entonces es cuando el interés del colono, excitado continuamente por la presencia de su objeto, e ilustrado por la continua observación de los efectos de su industria, crece a un mismo tiempo en actividad y conocimientos, y es conducido al más útil trabajo. Siempre sobre la tierra, siempre con los auxilios a la mano, siempre atento y pronto a las exigencias del cultivo, siempre ayudado en la diligencia y las fatigas por los individuos de toda su familia, sus fuerzas se redoblan y el producto de su industria crece y se multiplica. He aquí la solución de un enigma tan incomprensible a los que no están ilustrados por la experiencia: el inmenso producto de las tierras de Guipúzcoa, de Asturias y Galicia se debe todo a la buena división y población de sus suertes.
Prescindiendo pues de las ventajas que logrará la agricultura por medio de la población de sus suertes, la Sociedad no puede dejar de detenerse en la que es más digna de la paternal atención de V. A. Sí, señor: una inmensa población rústica derramada sobre los campos, no sólo promete al Estado un pueblo laborioso y rico, sino también sencillo y virtuoso. El colono situado sobre su suerte, y libre del choque de pasiones que agitan a los hombres reunidos en pueblos, está más distante de aquel fermento de corrupción que el lujo infunde siempre en ellos con más o menos actividad. Reconcentrado con su familia en la esfera de su trabajo, si por una parte puede seguir sin distracción el único objeto de su interés, por otra se sentirá más vivamente conducido a él por los sentimientos de amor y ternura, que son tan naturales al hombre en la sociedad doméstica. Entonces no sólo se podrá esperar de los labradores la aplicación, la frugalidad y la abundancia, hija de entrambas, sino que reinarán también en sus familias el amor conyugal, paterno, filial y fraternal; reinarán la concordia, la caridad y la hospitalidad, y nuestros colonos poseerán aquellas virtudes sociales y domésticas, que constituyen la felicidad de las familias, y la verdadera gloria de los Estados.
Cuando esta ventaja se redujese al pueblo rústico, no por eso sería menos estimable a los ojos de V. A.; pero la población de las grandes labores se debe esperar también de los cerramientos. Las ventajas de la habitación del colono sobre su suerte son comunes a las pequeñas y a las grandes, y acaso más seguras en estas; porque al fin el mayor capital, que debe suponerse en los grandes labradores, supone mejoras y auxilios más considerables en la conducta de sus labranzas. ¡Y qué! ¿Pudiera el gobierno hallar un medio más sencillo, más eficaz, más compatible con la libertad natural, para atraer a sus tierras y labranzas esta muchedumbre de propietarios de mediana fortuna, que amontonados en la Corte y en las grandes capitales, perecen en ellas a manos de la corrupción y el lujo? Esta turba de hombres miserables e ilusos, que huyendo de la felicidad que los llama en sus campos, van a buscarla donde no existe, y a fuerza de competir en ostentación con las familias opulentas, labran en pocos años su confusión, su ruina y la de sus inocentes familias. Los amigos del país, Señor, no pueden mirar con indiferencia este objeto, ni dejar de clamar a V. A. por el remedio de un mal que tiene más influjo del que se cree en el atraso de la agricultura.
Una reflexión se presenta naturalmente por consecuencia de las observaciones que anteceden, y es que sin la buena división y población de las labores, los mismos auxilios dirigidos a favorecer la agricultura se convertirán en su daño: la prueba se hallará en un ejemplo muy reciente.
No hay cosa más común que las quejas de los colonos situados sobre las acequias y canales de riego recientemente abiertos. No sólo se quejan de la contribución que pagan por el beneficio del riego, sino que pretenden que el riego esteriliza sus tierras. ¿Puede tener algún fundamento semejante paradoja? La Sociedad cree que sí.
¿Cuál es la ventaja del riego? Disponer la tierra en los países secos y ardientes a una continua reproducción de los frutos. ¿Pero acaso es acomodable este beneficio a las labores grandes, abiertas y situadas a una legua o media de distancia de la morada de los colonos? No, sin duda. El vecino de Frómista o de Monzón, que conduzca sobre las orillas del canal de Castilla una labor de esta clase, sembrando sus tierras de año y vez, ¿podrá hallar en el riego suficiente recompensa del aumento de gasto y trabajo que exige? He aquí la natural y sencilla explicación de unos clamores que han sido objeto de tantas necias invectivas contra la supuesta flojedad e ignorancia de nuestros labradores.
Es innegable que el riego proporciona a la tierra un prodigioso aumento de productos; ¿pero no aumenta proporcionalmente las exigencias de gasto y trabajo? El riego artificial es dispendioso, porque se compra; nadie lo goza sin recompensar al propietario de las aguas, y esta recompensa es tanto más justa cuanto la propiedad es más costosa. Es dispendioso, porque exige gran diligencia y cuidado para abrir, cerrar, limpiar y tener corrientes las atajeas, tomar y distribuir las aguas, desviarlas y defenderlas, todo lo cual pide mucho tiempo; y el tiempo, en esta como en todas las industrias, vale dinero. Es dispendioso, porque la reproducción de frutos que proporciona pide labores más continuas y repetidas, y pide también abundantes abonos para devolver a la tierra el calor y las sales gastados en la continua germinación. En fin es dispendioso, porque para doblar el trabajo y aumentar los abonos es necesario multiplicar los ganados, y para multiplicarlos robar al cultivo una porción de tierra y destinarla sólo al pasto. Y siendo esto así, ¿cómo deseará el riego un colono a quien la distancia de su suerte, su extensión y su abertura, no permiten proporcionar el cultivo a las exigencias del riego?
Este último artículo clama más urgentemente por los cerramientos. Los ganados son la base de todo buen cultivo, y es imposible multiplicarlos sino por medio del pasto, lo cual exige la formación de buenos prados de riego o de secano. Prata irrigua, decía M. Porcio Catón, si aquam habebis potissimum facito; si aquam non habebis sicca quam plurima facito. [Si tuvieres agua, mejor cultiva regadíos; si no tuvieres agua, cultiva mejor secanos. Marco Porcio Catón, De agri cultura, cap. 6]. Pero este sabio precepto supone las tierras cercadas y defendidas, y no se puede observar en las abiertas. En algunas provincias de Francia, y señaladamente en la de Anjou, donde es conocida la gran cultura, no contentos los labradores con tener buenos prados, traen sus tierras a tres hojas para aprovechar el pasto fresco de las que están en descanso. Este método, a la verdad, no es el más perfecto, ¿pero cuánto dista del que se sigue en los cortijos de Andalucía, donde las hojas de eriazo, abandonadas al pillaje del ganado aventurero, no dan socorro alguno a los ganados propios del colono? ¿Qué no ha costado de pleitos y disputas en el territorio de Sevilla la costumbre de acotar los manchones, sin embargo de que el acotamiento se reduce al tercio de las terceras hojas vacías, esto es, a una novena parte de toda la suerte, de que se hace solamente desde San Miguel a la Cruz de mayo, y de que es absolutamente necesario para mantener el ganado de labor?
Por último, señor, los cerramientos acabarán de dirimir las eternas e inútiles disputas que se han suscitado sobre la preferencia de los bueyes a las mulas para el arado. La Sociedad, después de examinar esta cuestión, y prescindiendo de que puede influir mucho en su resolución la calidad de las tierras y la mayor o menor facilidad de laborearlas, cree que la decisión pende en gran parte de la abertura o cerramiento de las suertes. Así como tiene por imposible que unas labores grandes, abiertas, sin hierbas y distantes de la habitación del colono, puedan labrarse bien por unos animales lentos en su marcha y trabajo, no bien avenidos con la sujeción del establo y menos con el solo uso del pasto seco; tiene también por muy difícil que un colono situado sobre su suerte, y con buen pasto en ella, prefiera el imperfecto y atropellado trabajo de un monstruo estéril y costoso, a los continuos frutos y servicios de un animal parco, dócil, fecundo y constante, que rumia más que come, que vivo o muerto enriquece a su dueño, y que parece destinado por la naturaleza para aumentar los auxilios del cultivo y la riqueza de la familia rústica.
Cuando la Sociedad desea que las leyes autoricen los cerramientos, no distingue ninguna especie de propiedad ni de cultivo. Tierras de labor, prados, huertas, viñas, olivares, selvas o montes, todo debe ser comprendido en esta providencia, y todo estar cerrado sobre sí; porque todo puede presentar en su cuidado y aprovechamiento exclusivo un atractivo al interés individual, y un estímulo a la actividad de su acción; todo puede ser mejorado por este medio y proporcionado a la producción de más abundantes frutos.
Acaso la suerte de los montes, que de tres siglos a esta parte ocupa los desvelos del gobierno, se mejorará a favor de los cerramientos. Admira, por cierto, que tantas leyes, tantas ordenanzas, tantos clamores y tantos proyectos no hayan atinado con el único medio de llegar al fin que se propusieron. Pero establézcase por punto general el cerramiento de los montes, y su conservación estará asegurada.
No hay cosa más constante que el que los montes se reproducen naturalmente por sí mismos, y que una vez formados apenas piden de parte del colono otra diligencia que la de defenderlos y aprovecharlos con oportunidad. Aun hay terrenos donde el cerramiento por sí solo produce excelentes montes, o porque el suelo conserva todavía las chuecas y raíces de su antiguo arbolado, o porque el viento, las aguas y las aves transportan los frutos y simientes de una parte a otra, o en fin porque la naturaleza, más propensa a esta que a ninguna otra producción, cobija en las entrañas de la tierra las semillas primigenias de los árboles que destinó a cada clima y territorio.
Es verdad que en este punto no bastará desagraviar la propiedad con la libertad de los cerramientos, si no se le reintegra de otras usurpaciones que ha hecho sobre ella la legislación, si no se derogan de una vez las ordenanzas generales de montes y plantíos, las municipales de muchas provincias y pueblos, y en una palabra, cuanto se ha mandado hasta ahora respecto de los montes. Tengan los dueños el libre y absoluto aprovechamiento de sus maderas, y la nación logrará muchos y buenos montes.
El efecto natural de esta libertad será despertar el interés de los propietarios, y restituir a su acción el movimiento y la actividad que han amortiguado las ordenanzas. Obligados a sufrir en sus árboles la marca de esclavitud que los sujeta a ajeno arbitrio, a pedir y pagar una licencia para cortar un tronco, a seguir tiempos y reglas determinadas en su tala y poda, a vender contra su voluntad y siempre a tasación, a admitir los reconocimientos y visitas de oficio, y a responder en ellos del número y estado de sus plantas, ¿cómo se ha podido esperar de los propietarios que se esmerasen en el cuidado de sus montes? Y cuando el interés ofrecía un estímulo, el más poderoso para excitar su industria, ¿por qué trastorno de ideas se ha subrogado el vil estímulo del miedo para excitarlos por el temor del castigo?
Las leñas y maderas, señor, han llegado a un grado de escasez que en algunas provincias es enorme, y digno de toda la atención de V. A.; pero la causa de esta escasez no se debe buscar sino en las mismas providencias dirigidas a removerla. Revóquense, y la abundancia renacerá. La escasez trae la carestía, y esta carestía será el mejor cebo del interés, cuando animado de la libertad, se convierta al cuidado de los montes; porque nadie cuidará poco lo que valga mucho. ¿No es verdad que todo propietario trata de sacar de su propiedad la mayor utilidad posible? Luego donde las leñas valgan mucho por falta de combustibles, se cuidarán las selvas de corte o montes de tala, y aun se criarán de nuevo; donde el lujo y la industria aumenten la edificación, se criarán maderas de construcción urbana, y en las cercanías de los puertos, maderas de construcción naval y arboladura. ¿No es éste el progreso natural de todo cultivo, de toda plantación, de toda buena industria? ¿No es siempre el consumo quien los provoca, y el interés quien los determina y los aumenta?
Bien conoce la Sociedad que la Marina Real en el presente estado de Europa forma el primer objeto de la defensa pública; ¿pero acaso el ramo de construcción estará más asegurado en las ordenanzas que en el interés de los propietarios? No es ciertamente esta especie de maderas la que más escasea en España. La de los montes bravos que arrancan del Pirineo, por una parte hasta Finisterre y por otra hasta el cabo de Creus, bastan para asegurar la provisión de la Marina por algunos siglos. Los montes solos del principado de Asturias, pese a haber abastecido en este siglo las grandes construcciones de los astilleros de Guarnizo y Esteyro, encierran todavía materias para construir muchas poderosas escuadras. ¿De dónde, pues, puede venir el temor que ha producido tantas violentas precauciones, y tantas vergonzosas leyes en ofensa de esta preciosa propiedad, y aun de su mismo objeto? Mientras se promueven los plantíos concejiles, que una larga experiencia ha acreditado, no sólo de dispendiosos e inútiles sino de muy dañosos, porque trasladan los árboles del monte nativo, que los levantaría a las nubes, al suelo extraño que no los puede alimentar, y pasan, por decirlo así, de la cuna al sepulcro; mientras se fomentan los viveros, no menos inútiles, porque no se puede esperar de un trabajo forzado y mal dirigido lo que logran, no sin dificultad, las sabias y vigilantes fatigas de un hábil plantador; mientras se toleran unas visitas que han venido a ser formularias para todo, menos para vejar y afligir a los pueblos; finalmente, mientras se encarga la observancia de unas leyes y ordenanzas fundadas sobre absurdos principios, y ajenas de todo espíritu de equidad y justicia, ¿no será mejor oír los clamores de los particulares, de las comunidades, de los magistrados públicos, reunidos contra un sistema tan contrario a los sagrados derechos de la propiedad y libertad de los ciudadanos?
La Sociedad no puede negar al Ministerio actual de Marina el testimonio de alabanza a que es acreedor, por el incesante desvelo con que ha animado y protegido la propiedad de los árboles y montes, por la severidad con que ha reprimido los monopolios de los asientos y la codicia de los asentistas, por la equidad con que ha buscado la justicia en el precio y satisfacción de los montazgos; en una palabra, por el celo con que ha perseguido los abusos de este sistema, y pretendido perfeccionarlo. Pero el mal, señor, está en la raíz, está en el sistema mismo; y mientras no se corte, retoñando por todas partes, será superior a todos los esfuerzos del celo y la justicia. Restitúyanse a la propiedad todos sus derechos, y esto solo asegurará el remedio.
¿Qué podrá suceder cuando se hayan restablecido estos derechos en su plenitud? Que la Marina entre a comprar sus maderas sin privilegio alguno, y que las contrate como cualquier particular. ¿Temeráse por ventura que le falten? Pero el interés será suficiente estímulo para excitar los propietarios a ofrecerle cuantas puede necesitar. ¿Temeráse que le den la ley en el precio? Pero siendo la Marina el único o casi único consumidor de esta especie de maderas, es más natural que dé la ley que no que la reciba. Las grandes maderas tendrán siempre un vilísimo precio en cualquier destino, respecto del que pueden lograr destinadas a la construcción Real, por consiguiente los dueños las reservarán para ella; tantos montes bravos como hay en las provincias de sierra serán también cuidados para ella; se criarán para ella nuevos montes en las provincias marítimas con la esperanza de esta utilidad, y la libertad despertando en todas partes el interés, producirá al cabo una abundancia y baratura de maderas superiores a las que en vano se esperan de las ordenanzas.
Ni los montes comunes deberían ser exceptuados de esta regla. La Sociedad, firme en sus principios, cree que nunca estarán mejor cuidados que cuando, reducidos a propiedad particular, se permita su cerramiento y aprovechamiento exclusivos, porque entonces su conservación será tanto más segura cuanto correrá a cargo del interés individual afianzado en ella. Es posible que los montes bravos situados en alturas, que resisten la población y el cuidado, queden siempre comunes y abiertos; pero su misma situación hará también excusada la vigilancia de las leyes, y si alguna fuese necesaria bastaría, permitiendo su libre aprovechamiento en pasto y tala por terceras, cuartas, quintas o sextas partes, según su extensión, reservar siempre las demás cerradas y acotadas para asegurar su reproducción. La dificultad de transportar estas maderas las asegurará exclusivamente para la Marina, porque sólo ella puede hallar utilidad en franquear los precipicios de las cumbres y las profundidades de los ríos, que estorban su arrastre y conducción al mar. Dígnese pues V. A. de adoptar estos principios; dígnese de reducir los montes a propiedad particular; dígnese de permitir su uso y aprovechamiento exclusivo; dígnese, en fin, de hacer libre en todas partes el plantío, el cultivo, el aprovechamiento y el tráfico de las maderas. Y entonces los hogares y los hornos, las artes y oficios, la construcción urbana y mercantil, y la Marina Real, lograrán la abundancia y baratura tan vanamente deseada hasta ahora.
4.º Protección parcial del cultivo
Tal hubiera sido el efecto de la libertad en todos los ramos de cultivo, si todos hubiesen sido igualmente protegidos; pero las leyes, protegiéndolos con desigualdad, han influido en el atraso de unos, con poca ventaja de los otros. En vez de proponerse y seguir constantemente un objeto solo y general, esto es, el aumento de la agricultura en toda su extensión, porque al fin la legislación no puede aspirar a otra cosa que a aumentar por medio de ella la riqueza pública, descendieron a proteger con preferencia aquellos ramos que prometían momentáneamente más utilidad. De aquí nacieron tantos sistemas de protección particular y exclusiva, tantas preferencias, tantos privilegios, tantas ordenanzas, que sólo han servido para entorpecer la actividad y los progresos del cultivo.
¿Pero puede suceder otra cosa? El interés, señor, sabe más que el celo, y viendo las cosas como son en sí, sigue sus vicisitudes, se acomoda a ellas, y cuando el movimiento de su acción es enteramente libre, asegura sin contingencia el fin de sus deseos; mientras que el celo, dado a meditaciones abstractas, y viendo las cosas como deben ser, o como quisiera que fuesen, forma sus planes sin contar con el interés particular, y entorpeciendo su acción, lo aleja de su objeto con grave daño de la causa pública.
A vista de esta reflexión, ¿qué se podrá juzgar de tantas leyes y ordenanzas municipales como han oprimido la libertad de los propietarios y colonos en el uso y destino de sus tierras? ¿De las que prohíben convertir el cultivo en pasto, o el pasto en cultivo? ¿De las que ponen límite a las plantaciones o prohíben descepar las viñas y los montes? En una palabra, ¿de las que pretenden detener o avivar por providencias particulares la tendencia de los agentes de la agricultura a alguno de sus diferentes ramos? ¿Por ventura los autores de tantos reglamentos conocerán mejor la utilidad de los varios destinos la tierra que los que deben percibir su producto? ¿O podrá el Estado sacar de la tierra la mayor riqueza posible, sino cuando deje a cada uno de sus individuos sacar de su propiedad la mayor utilidad posible?
Esta utilidad pende siempre de circunstancias accidentales que se cambian y alteran muy rápidamente. Un nuevo ramo de comercio fomenta un nuevo ramo de cultivo porque la utilidad que ofrece, una vez conocida, lleva [a] los agentes de la agricultura en pos de sí. Cuando las carnes se encarecen, todo el mundo quiere tener ganados, y no pudiendo sustentarlos sin pastos, todo labrador diligente convierte en prados una porción de su suerte. Donde el consumo interior o la exportación sostienen los precios de vino y del aceite, todo el mundo se da a plantar viñas y olivares; y todo el mundo se da a desceparlos, cuando se ve bajar el precio de estos caldos y subir el de los granos. La legislación, lejos de detener, debe animar este flujo y reflujo del interés, sin el cual no puede crecer ni subsistir la agricultura.
Si fuesen necesarios ejemplos para confirmar esta doctrina, ¿cuántos no presentará la historia antigua y moderna de todos los pueblos? La introducción del lujo en Roma después de la conquista de Asia, cambió enteramente el cultivo de Italia. Basta leer los geopónicos antiguos para reconocer, que en las cercanías de aquella gran capital, las frutas, las hortalizas, y señaladamente la cría de aves y animales arrebataron la primera atención de los labradores. Era inmensa la utilidad que daban los palomares, torderas, piscinas y otras granjerías semejantes. ¿Por qué? Porque de una parte las leyes facilitaban la libertad de estas granjerías, y por otra nada bastaba para llenar las mesas públicas en los convites solemnes de fiestas y triunfos, ni aun para saciar el lujo particular de los lúculos de aquel tiempo.
Una curiosa observación ofrece la misma historia en prueba de este raciocinio. Advierte Salustio que el soldado romano, antes frugal y virtuoso, se dio por primera vez al vino y los placeres, relajada por Sila la disciplina de los ejércitos. La consecuencia fue crecer en tanto grado la utilidad del cultivo de las viñas, que en opinión de los geopónicos latinos era el más lucroso de cuantos abrazaba su agricultura, y de ahí es que ninguno recomienda[n] tanto en sus obras.
La policía alimentaria de Roma pudo tener gran parte en esta preferencia. Las largiciones de trigo, traído de las provincias tributarias y distribuido gratuitamente, o a precios cómodos, a aquel inmenso pueblo, debía[n] naturalmente envilecer el precio de los granos, no sólo en su territorio sino en toda Italia, y distraer el cultivo a otros objetos. Así fue: llenáronse de viñas la campaña de Roma, la Italia y las provincias con tal exceso, que Domiciano no sólo prohibió en Italia las nuevas plantaciones, sino que mandó descepar la mitad de las viñas por todo el imperio. Esta providencia, a la verdad, sobre injusta era inútil: la misma abundancia hubiera naturalmente envilecido el precio del vino y restablecido el de los granos; sin embargo prueba concluyentemente que nada pueden las leyes contra las naturales vicisitudes del cultivo, y que sólo cediendo y acomodándose a ellas pueden labrar el bien general.
Pero no busquemos ejemplos extraños, ni subamos a tiempos y países tan remotos. ¿Qué se ha hecho de los abundantes vinos de Cazalla? Apenas se ve una viña en aquel territorio, antes célebre por sus viñedos; todos se han descepado y convertido en olivares, o entrado en cultivo, desde que el comercio de América, que antes prefería aquellos vinos y fomentaba sus plantaciones, despertó la atención de los propietarios más inmediatos a la costa. Llenáronse de viñas los términos de Sevilla, Sanlúcar y Jerez, prefirólos el comercio por más inmediatos, y los vinos de Cazalla vinieron a tierra.
La misma causa, unida a la desmembración de Portugal, llenó aquella costa de plantaciones de naranja y limón, cuyo comercio fue poco a poco pereciendo en los territorios de Asturias, Galicia y Montaña, que hasta la mitad del siglo pasado abastecían de estos preciosos frutos a Inglaterra y Francia. Entre tanto las huertas de naranja de Asturias, y aun muchos prados y heredades, se convirtieron en pumaradas por el aumento del consumo y precios de la sidra, y se destinaron en Galicia a otros más útiles cultivos, sin que para ello fuese necesaria la intervención de las leyes, que sea la que fuere, nunca será tan poderosa para animar el cultivo ni para dirigirlo como los estímulos del interés.
Ni es menos dañosa al cultivo esta intervención, cuando para favorecer a los colonos oprime a los propietarios, limitando el uso de sus derechos, regulando sus contratos y destruyendo las combinaciones de su interés. ¿Cuántas de esta especie no se proponen a V. A. en el expediente de Ley Agraria? Si se diese oído a tales ilusiones, ni el tiempo, ni el precio, ni la forma de los contratos serían libres; todo sería necesario y regulado por la ley entre propietarios y colonos; y en semejante esclavitud, ¿qué sería de la propiedad? ¿Qué del cultivo?
Entre otras, se ha propuesto a V. A. la de limitar y arreglar por tasación la renta de las tierras en favor de los colonos; pero esta ley, reclamada con alguna apariencia de equidad, como otras de su especie, sería igualmente injusta. Se pretende que la subida de las tierras no tiene otro origen que la codicia de los propietarios, pero ¿no lo tendrá también en la de los colonos? Si la concurrencia de éstos, si sus pujas y competencias no animasen a aquéllos a levantar el precio de los arriendos, ¿es dudable que los arriendos serían más estables y equitativos? Jamás sube de precio una tierra sin que se combinen estos dos intereses, así como nunca baja sin esta misma combinación; porque si la competencia de los primeros anima a los propietarios a subir las rentas, su ausencia o desvío los obligan a bajarlas; no teniendo otro origen el establecimiento de los precios en los comercios y contratos.
Es verdad que esta subida en algunas partes ha sido grande, y si se quiere excesiva; pero sea lo que fuere, siempre estará justificada en su principio y causas. Ningún precio se puede decir injusto, siempre que se fije por una avenencia libre de las partes, y se establezca sobre aquellos elementos naturales que lo regulan en el comercio. Es natural que donde superabunda la población rústica, y hay más arrendadores que tierras arrendables, el propietario dé la ley al colono, así como lo es que la reciba donde superabunden las tierras arrendables y haya pocos labradores para muchas tierras. En el primer caso el propietario, aspirando a sacar de su fondo la mayor renta posible, sube cuanto puede subir, y entonces el colono tiene que contentarse con la menor ganancia posible; pero en el segundo, aspirando el colono a la suma ganancia, el propietario tendrá que contentarse con la mínima renta. Si pues en este caso fuere injusta una ley que subiese la renta en favor del propietario, ¿por qué no lo será en el contrario, la que la baje y reduzca en favor del colono?
Se ha querido también ocurrir a la subida de las rentas, manteniendo los colonos en sus arriendos, y una razón de equidad momentánea arrancó en su favor esta providencia tantas veces solicitada en vano. La Real Cédula de 6 de diciembre de 1785 les dispensó este privilegio para evitar que recayese sobre ellos la contribución de frutos civiles, impuesta a los propietarios por Real Decreto de 29 de junio del mismo año. Pero la Sociedad no puede dejar de observar que esta providencia o será inútil o injusta. Será inútil donde los propietarios en el arriendo de sus tierras reciban la ley de los colonos, porque no pudiendo subir las rentas, no podrán por más que hagan, echar de sí el peso de la nueva contribución; y será injusta donde el propietario pueda subir la renta, porque si como se ha demostrado es justa, y debe ser permitida cualquiera renta que un colono pactase con el propietario en un contrato o avenencia libre, no puede serlo la ley que privase al propietario de esta libertad y de la utilidad consiguiente a ella.
Fuera de que el efecto de semejante ley no se puede lograr sino momentáneamente, los propietarios, a la verdad, cediendo a la prohibición que les impone, sufrirán a los actuales colonos sin subir sus rentas, pero no hay duda que las subirán en el primer arriendo que celebraren con otros; cosa que no prohibe la ley, ni podría sin mayor injusticia. Entonces los propietarios subirán tanto más ansiosa y seguramente, cuanto mirarán la ocasión de subir como única, o por lo menos como rara; así que al cabo de algún tiempo las rentas habrán tomado aquel nivel que permita en cada provincia el estado de las cosas; y la ley sin conseguir su efecto, habrá hecho todo el mal que es inseparable de su intervención. ¿Ha sido por ventura otro el efecto del privilegio de inquilinato concedido a los moradores de la Corte?
Por los mismos principios se ha propuesto a V. A. que prolongase por punto general los términos de todos los arriendos en favor del cultivo; pero la Sociedad cree que semejante ley tampoco sería provechosa ni justa. Confiesa que los arriendos largos son en general favorables al cultivo, pero no lo son siempre a la propiedad, y la justicia se debe a todos. Donde el valor de las rentas mengua, y aun donde es estable, los propietarios se inclinan naturalmente y sin intervención de las leyes a prolongar sus arriendos; pero donde sube, arriendan por poco tiempo para alzar las rentas en su renovación. Por este medio los propietarios de cortijos del término de Sevilla han doblado sus rentas en el corto período que corrió desde 1770 a 1780. Fuera por lo mismo contraria a la justicia una ley que prolongase y fijase el tiempo de los arriendos, porque defraudaría a los propietarios de esta justa utilidad.
Por otra parte, es digno de observar que la subida de rentas sólo se ha experimentado donde corren a dinero, de que se infiere que han subido las rentas, o porque ha crecido la población rústica, o porque ha subido el precio de los granos, o por uno y otro. Pero al contrario, donde las rentas están constituidas en grano, han sido por una parte permanentes, y por otra casi inalterables; porque entonces la alteración de los precios, igualmente favorable a propietarios y colonos, no influye en las combinaciones de este interés. Tan cierto es que la justicia sólo se puede hallar en la libertad de estas combinaciones.
Sería asimismo injusta otra ley propuesta a V. A., para que todas las rentas se constituyesen en grano, y aun en partes alícuotas de frutos. Es constante que no habría un medio más oportuno de asegurar la proporción recíproca del interés del propietario y del colono en los arriendos, no sólo en todo clima y todo suelo, sino también en todos los accidentes que sufre el cultivo por la vicisitud de las estaciones y de los años. Sin embargo, cualquier necesidad impuesta por la ley sería dañosa a la propiedad, y por lo mismo injusta. Esta especie de renta exige una continua vigilancia, muchos interventores, largas y prolijas averiguaciones y cuentas; exige gran dispendio para recoger, conducir, entrojar, conservar y vender los granos y frutos; y exige finalmente otros cuidados muy ajenos de la ordinaria situación de los propietarios. Donde más prospera el cultivo, su establecimiento sería muy difícil y casi impracticable por la variedad y multiplicación de frutos. Es pues justo que se deje a la libertad de las partes la elección de las rentas, y sólo así se puede combinar el interés de propietarios y colonos. ¿No es esta libertad la que de tiempo inmemorial ha constituido las rentas en porciones fijas de grano en nuestras provincias septentrionales, en mitad de frutos en Aragón, y a dinero en Andalucía y en gran parte de Castilla y Mancha?
Por último, señor, se ha propuesto a V. A. el establecimiento de tanteos y preferencias, la prohibición de subarriendos, la extensión o reducción de las suertes y otros arbitrios tan derogatorios de los derechos de la propiedad como de la libertad del cultivo. Pero la Sociedad ha desenvuelto con bastante difusión su único y general principio, para que crea necesario rebatirlos particularmente. Jamás hallará la justicia donde no vea esta libertad, primero y único objeto de la protección de las leyes; jamás la creerá compatible con los privilegios que la derogan; jamás en fin esperará la prosperidad de la agricultura de sistemas de protección parcial y exclusiva, sino de aquella justa, igual y general protección, que dispensada a la propiedad de la tierra y del trabajo, excita a todas horas el interés de sus agentes.
5.º La Mesta
El más funesto de todos los sistemas agrarios debe caer al golpe de luz y convicción que arroja este luminoso principio. ¿Por ventura podrán sostenerse a su vista los monstruosos privilegios de la ganadería trashumante? La Sociedad, señor, penetrada del espíritu de imparcialidad que debe reinar en una congregación de amigos del bien público, y libre de las encontradas pasiones con que se ha hablado hasta aquí de la Mesta, ni la defenderá como el mayor de los bienes, ni la combatirá como el mayor de los males públicos, sino que se reducirá a aplicar sencillamente a ella sus principios. Las leyes, los privilegios de este cuerpo, cuanto hay en él marcado con el sello del monopolio, o derivado de una protección exclusiva, merecerá su justa censura; pero ninguna consideración podrá presentar a sus ojos esta granjería, como indigna de aquella vigilancia y justa protección que las leyes deben dar con igualdad a todo cultivo, y a toda granjería honesta y provechosa.
Es ciertamente digno de la mayor admiración ver empleado el celo de todas las naciones en procurar el aumento y mejora de sus lanas por los medios más exquisitos, mientras nosotros nos ocupamos en hacer la guerra a las nuestras. Los ingleses han logrado sus excelentes y finísimos vellones cruzando las castas de sus ovejas con las de Castilla, bajo de Eduardo IV, Enrique VIII y la reina Isabel. Los holandeses, establecida la república, mejoraron también las suyas, acomodando a su clima las ovejas traídas de sus establecimientos de Oriente; la Suecia, desde el tiempo de la célebre Cristina, y sucesivamente, la Sajonia y la Prusia han buscado la misma ventaja, llevando ovejas y carneros padres de España, de Inglaterra y aun de Arabia a sus helados climas; Catalina II promueve de algunos años a esta parte el mismo objeto con grandes premios de honor y de interés, fiándolo a la dirección de la academia de Petersburgo; y finalmente la Francia acaba de destinar grandes sumas para domiciliar en sus estados las ovejas árabes y de la India. Y en medio de esto nosotros, que tampoco nos desdeñamos en otro tiempo de cruzar nuestras ovejas con las de Inglaterra, y que por este medio hemos logrado unas lanas inimitables, y cuya excelencia es el principio de esta emulación de las naciones, ¿nosotros solos seremos enemigos de nuestras lanas?
Es verdad que esta granjería sólo nos presenta un ramo de comercio de frutos, mientras los extranjeros tratan de mejorar sus lanas para fomentar su industria. Es verdad que vienen a comprar nuestras lanas con más ansia que nosotros a venderlas para traerlas después manufacturadas, y llevarnos con el valor de nuestra misma granjería el precio total de su industria. Es verdad que el valor de esta industria supera en el cuatro tanto el valor de la materia que les damos, según los cálculos de don Gerónimo Uztáriz, y he aquí el grande argumento de los enemigos de la ganadería.
Pero la Sociedad no se dejará deslumbrar con tan especioso raciocinio. ¡Pues qué! Mientras no podamos, no sepamos o no queramos ser industriosos, ¿será para nosotros un mal, pagar con el valor de nuestras lanas una parte de la industria extranjera, cuyo consumo haga forzoso nuestra pobreza, nuestra ignorancia o nuestra desidia? ¡Pues qué! Cuando podamos, sepamos y queramos ser industriosos, ¿será para nosotros un mal tener en abundancia y a precios cómodos la más preciosa materia para fomentar nuestra industria? ¡Pues qué! Si lo fuéremos algún día, ¿la abundancia y excelencia de esta materia no nos asegurará una preferencia infalible, y no hará hasta cierto punto precaria y dependiente de nosotros la industria extranjera? ¿Tanto nos ha de alucinar el deseo del bien, que tengamos el bien por mal?
Mas si es de admirar que estas razones no hayan bastado a persuadir que la granjería de las lanas es muy acreedora a la protección de las leyes, mucho más se admirará que se haya querido cohonestar con ellas los injustos y exorbitantes privilegios de la Mesta. Nada es tan peligroso, así en moral como en política, como tocar en los extremos. Proteger con privilegios y exclusivas un ramo de la industria es dañar y desalentar positivamente a los demás, porque basta violentar la acción del interés hacia un objeto para alejarlo de los otros. Sea pues rica y preciosa la granjería de las lanas, ¿pero no lo será mucho más el cultivo de los granos en que libra su conservación y aumento el poder del Estado? Y cuando la ganadería pudiese merecer privilegios, ¿no serían más dignos de ellos los ganados estantes, que además de ser apoyo del cultivo, representan una masa de riqueza infinitamente mayor, y más enlazada con la felicidad pública? Pero examinemos estos privilegios a la luz de los buenos principios.
Las leyes que prohíben el rompimiento de las dehesas han sido arrancadas por los artificios de los mesteños, y aunque los ganados trashumantes sean los que menos contribuyen al cultivo de la tierra y al abasto de carnes de los pueblos, con todo la carestía de carnes y la escasez de abonos fueron los pretextos de esta prohibición. De ella se puede decir lo que de las leyes que prohíben los cerramientos, porque unas y otras violan y menoscaban el derecho de propiedad, no sólo en cuanto prohíben al dueño la libre disposición y destino de sus tierras, sino también en cuanto se oponen a la solicitud de su mayor producto. En el instante en que un dueño determina romper una dehesa, es constante que espera mayor utilidad de su cultivo que de su pasto, y por consiguiente lo es que las leyes que encadenan su libertad, obran no sólo contra la justicia, sino también contra el objeto general de la legislación agraria, que no puede ser otro que el que la propiedad tenga el mayor producto posible.
Otro tanto se puede decir del privilegio de posesión, porque además de violar el mismo derecho y defraudar la misma libertad, roba también al propietario el derecho y la libertad de elegir su arrendador. Esta elección es de un valor real, porque el propietario, aun supuesta la igualdad de precios, puede moverse a preferir un arrendador a otro por motivos de afección y caridad, y aun por razones de respeto y gratitud; y la satisfacción de estos sentimientos es tanto más apreciable, cuanto en el estado social es más justo el hombre que mide su utilidad por el bien moral, que el que la mide por el bien físico. Así que quitar al propietario esta elección es menguar la más preciosa parte de su propiedad.
Esta mengua, que es contraria a la justicia cuando el privilegio se observa de ganadero a ganadero, lo es mucho más cuando se observa de ganadero a labrador, y lo es en sumo grado cuando se disputa entre el ganadero y el propietario, porque en el segundo caso se opone a la extensión del cultivo de granos, esclavizando la tierra a una producción menos abundante, y en general menos estimable; y en el último pone al dueño en la dura alternativa, o de meterse a ganadero sin vocación, o de abandonar el cultivo de su propiedad y el fruto de su industria y trabajo ejercitados en ella.
El privilegio de tasa, que es también injusto, antieconómico y antipolítico por su esencia, lo es mucho más cuando se considera unido a los demás que ha usurpado la Mesta. La prohibición de romper las dehesas, únicamente dirigida a sostener la superabundancia de pastos, debe producir el envilecimiento de sus precios. El privilegio de posesión conspira al mismo fin, por cuanto destierra la concurrencia de arrendadores, uno de los primeros elementos de la alteración de los precios. ¿Qué es pues lo que se puede decir de la tasa, sino que se ha inventado para alejar el equilibrio de los precios en el único caso en que, faltando el privilegio de posesión, pudieran buscar su nivel, puesto que la tasa toma por regla unos valores establecidos, y no los que pudieran dar las circunstancias contemporáneas a los arriendos?
¿Y qué se dirá de las leyes que han fijado inalterablemente el valor de las hierbas al que corría un siglo ha? ¿Ha sido esto otra cosa que envilecer la propiedad, cuyo valor progresivo no se puede reglar con justicia, sino con respecto a sus productos? ¿Por qué ha de ser fijo el precio de las hierbas, siendo alterable el de las lanas? Y cuando las vicisitudes del comercio han levantado las lanas a un precio tan espantoso, ¿no será una enorme injusticia fijar por medio de semejantes tasas el precio de las hierbas?
Lo mismo se puede decir de los tanteos, tan fácilmente dispensados por nuestras leyes, y siempre con ofensa de la justicia. Su efecto es también muy pernicioso a la propiedad, porque destruyendo la concurrencia detienen la natural alteración, y por consiguiente la justicia de los precios, que sólo se establece por medio del regateo de los que aspiran a ofrecerlos. Y si a estos se agregan los alenguamientos, la exclusión de pujas, los fuimientos, los amparos, acogimientos, reclamos, y todos los demás nombres exóticos, sólo conocidos en el vocabulario de la Mesta y que definen otros tantos arbitrios dirigidos a envilecer el precio de las hierbas, y hacer de ellas un horrendo monopolio en favor de los trashumantes, será muy difícil decidir si debe admirarse más la facilidad con que se han logrado tan absurdos privilegios, o la obstinación y descaro con que se han sostenido por espacio de dos siglos, y se quieren sostener todavía.
La Sociedad, señor, jamás podrá conciliarlos con sus principios. La misma existencia de este concejo pastoril a cuyo nombre se poseen, es a sus ojos una ofensa de la razón y de las leyes, y el privilegio que lo autoriza el más dañoso de todos. Sin esta Hermandad, que reúne el poder y la riqueza de pocos contra el desamparo y la necesidad de muchos, que sostiene un cuerpo capaz de hacer frente a los representantes de las provincias y aun a los de todo el reino, que por espacio de dos siglos ha frustrado los esfuerzos de su celo en vano dirigidos contra la opresión de la agricultura y del ganado estante, ¿cómo se hubieran sostenido unos privilegios tan exorbitantes y odiosos? ¿Cómo se hubiera reducido a juicio formal y solemne, a un juicio tan injurioso a la autoridad de V. A. como funesto al bien público, el derecho de derogarlos y remediar de una vez la lastimosa despoblación de una provincia fronteriza, la disminución de los ganados estantes, el desaliento del cultivo en las más fértiles del reino, y lo que es más, las ofensas hechas al sagrado derecho de la propiedad pública y privada?
Dígnese V. A. de reflexionar por un instante que la fundación de la Cabaña Real no fue otra cosa que un acogimiento de todos los ganados del reino bajo el amparo de las leyes, y que la reunión de los serranos en Hermandad no tuvo otro objeto que asegurar este beneficio. Los moradores de las sierras, que arrancando del Pirineo se derraman por lo interior de nuestro continente, forzados a buscar por el invierno en las tierras llanas el pasto y abrigo de sus ganados, que las nieves arrojaban de las cumbres, sintieron la necesidad de congregarse no para obtener privilegios, sino para asegurar aquella protección que las leyes habían ofrecido a todos, y que los ricos dueños de cabañas riberiegas empezaban a usurpar para sí solos. Así es como la historia rústica presenta estos dos cuerpos de serranos y riberiegos en continua guerra, en la cual aparecen siempre las leyes, cubriendo con su protección a los primeros, que por más débiles eran más dignos de ella. De estos principios nació la Mesta y nacieron sus privilegios, hasta que la codicia de participarlos produjo aquella coalición o solemne liga que en 1556 reunió en un cuerpo a los serranos y riberiegos. Esta liga, aunque desigual e injusta para los primeros que siempre fueron a menos, mientras los segundos siempre a más, fue mucho más injusta y funesta para la causa pública, porque combinó la riqueza y autoridad de los riberiegos con la industria y muchedumbre de los serranos, produciendo al fin un cuerpo de ganaderos tan enormemente poderoso, que a fuerza de sofismas y clamores logró no sólo hacer el monopolio de todas las hierbas del reino, sino también convertir en dehesas sus mejores tierras cultivables, con ruina de la ganadería estante y grave daño del cultivo y población rústica.
En hora buena que fuese permitida y protegida por las leyes esta hermandad pastoril en aquellos tristes tiempos, en que los ciudadanos se veían como forzados a reunir sus fuerzas para asegurar a su propiedad una protección que no podían esperar de la insuficiencia de las leyes. Entonces la reunión de los débiles contra los fuertes, no era otra cosa que el ejercicio del derecho natural de defensa, y su sanción legal un acto de protección justa y debida. Pero cuando la legislación ha prohibido ya semejantes hermandades como contrarias al bien público; cuando las leyes son ya respetadas en todas partes; cuando ya no hay individuo, no hay cuerpo, no hay clase que no se doble ante su soberana autoridad; en una palabra, cuando se le oponen la razón y el ruego contra los odiosos privilegios que autorizan, ¿por qué se ha de tolerar la reunión de los fuertes contra los débiles, una reunión sólo dirigida a refundir en cierta clase de dueños y ganados la protección que las leyes han concedido a todos?
Basta, señor, basta ya de luz y convencimiento para que V. A. declare la entera disolución de esta Hermandad tan prepotente, la abolición de sus exorbitantes privilegios, la derogación de sus injustas ordenanzas y la supresión de sus juzgados opresivos. Desaparezca para siempre de la vista de nuestros labradores este concejo de señores y monjes convertidos en pastores y granjeros, y abrigados a la sombra de un magistrado público; desaparezca con él esta coluvie de alcaldes, de entregadores, de cuadrilleros y achaqueros, que a todas horas y en todas partes los afligen y oprimen a su nombre, y restitúyanse de una vez su subsistencia al ganado estante, su libertad al cultivo, sus derechos a la propiedad y sus fueros a la razón y a la justicia.
El mal es tan urgente como notorio, y la Sociedad violaría todas las leyes de su instituto si no representase a V. A. que ha llegado el momento de remediarlo, y que la tardanza será tan contraria a la justicia como al bien de la agricultura. Goce en hora buena el ganado trashumante aquella igual y justa protección que las leyes deben a todos los ramos de industria, pero déjese al cuidado del interés particular dirigir libremente su acción a los objetos que en cada país, en cada tiempo y en cada reunión de circunstancias le ofrezcan más provecho. Entonces todo será regulado por principios de equidad y de justicia, esto es, por un impulso de utilidad que es inseparable de ellos. Mientras las lanas tengan altos precios, las hierbas se podrán arrendar en altos precios, y los ganaderos sin necesidad de privilegios odiosos hallarán hierbas para sus ganados, porque los dueños de dehesas hallarán más provecho en arrendarlas a pasto que a labor. Si por el contrario el cultivo prometiese mayor ventaja, y las dehesas empezasen a romperse, los pastos menguarán sin duda, y con ello menguarán también los ganados trashumantes, y acaso las lanas finas, pero crecerán al mismo tiempo el cultivo, los ganados estantes y la población rústica; este aumento compensará con superabundancia aquella mengua, y la riqueza pública ganará en el cambio todo cuanto ganare el interés privado. No hay que temer la pérdida de nuestras lanas; su excelencia y la indispensable necesidad que tienen de ellas la industria nacional y extranjera son prendas ciertas de su conservación; y lo es mucho más el interés de los propietarios, porque cuando la escasez de pastos provoque a los primeros a subir sus hierbas, la escasez de ganados permitirá a los segundos subir sus lanas. De este modo se establecerá entre el cultivo y la ganadería aquel justo equilibrio que requiere el bien público, y que sólo puede ser alterado por medio de leyes absurdas y odiosos privilegios.
Uno solo parece a la Sociedad digno de excepción, si tal nombre merece una costumbre anterior no sólo al origen de la Mesta, sino también a la fundación de la Cabaña Real, y aun al establecimiento del cultivo. Tal es el uso de las cañadas, sin las cuales perecería sin duda el ganado trashumante. La emigración periódica de sus numerosos rebaños, repetida dos veces en cada año, en otoño y en primavera, por un espacio tan dilatado como el que media entre las sierras de León y Extremadura, exigen la franqueza y amplitud de los caminos pastoriles, tanto más necesariamente cuanto en el sistema protector que vamos estableciendo, los cerramientos sólo dejarán abiertos los caminos reales y sus hijuelas, y las servidumbres públicas y privadas indispensables para el uso de las heredades.
La Sociedad no justificará esta costumbre, decidiendo aquella cuestión tan agitada entre los protectores de la Mesta y sus émulos, sobre la necesidad de la trashumación para la finura de las lanas. En la severidad de sus principios esta necesidad, dado que fuese cierta, no bastaría para fundar un privilegio, porque ningún motivo de interés particular puede justificar la derogación de los principios consagrados al bien general, ni sería buena consecuencia la que se sacase en favor de las cañadas, de la necesidad de la trashumación para la finura de las lanas.
Pero la trashumación fue necesaria para la conservación de los ganados, y por tanto el establecimiento de las cañadas fue justo y legítimo. Esta necesidad es indispensable; ella estableció la trashumación y a ella sola debe España la rica y preciosa granjería de sus lanas, que de tan largo tiempo es celebrada en la historia. Es tan constante que los altos puertos de León y Asturias, cubiertos de nieve por el invierno, no podrían sustentar los ganados que en número tan prodigioso aprovechan sus frescas y sabrosas hierbas veraniegas, como que las pingües dehesas de Extremadura, esterilizadas por el sol de estío, tampoco podrían sustentar en aquella estación los inmensos rebaños que las pacen de invierno. Oblíguese a una sola de estas cabañas a permanecer todo un verano en Extremadura, o todo un invierno en los montes de Babia, y perecerán sin remedio.
Esta diferencia de pastos produjo la trashumación natural e insensiblemente establecida, no para afinar las lanas sino para conservar y multiplicar los ganados. Después de la irrupción sarracénica, los españoles abrigados en las montañas que hoy acogen la mayor parte de nuestros ganados trashumantes, salvaron en ellos la única riqueza que en tanta confusión pudo conservar el Estado, y al paso que arrojaron los moros de las tierras llanas, fueron estableciendo en ellas sus ganados, y extendiendo los límites de su propiedad con los del imperio. La diferencia de las estaciones les enseñó a combinar los climas, y de esta combinación nació la de los pastos estivos con los de invierno, y acaso también la dirección de las conquistas, pues que penetraron primero hacia Extremadura que hacia Guadarrama. Así que cuando aquella fértil provincia se hubo agregado al reino de León, el ardor y sequedad del nuevo territorio se combinó con la frescura del antiguo, y la trashumación se estableció entre Extremadura y Babia, y entre las sierras y riberas mucho antes que el cultivo. De forma que cuando la agricultura se restauró y extendió por los fértiles campos góticos, debió hallar establecida, y respetar la servidumbre de las cañadas.
No es pues de admirar que la legislación castellana, nacida a vista de la trashumación, hubiese respetado las cañadas, o por mejor decir, una costumbre establecida por la necesidad y la naturaleza. En esto siguió el ejemplo de los pueblos más sabios. Las leyes romanas, que conocieron la trashumación, protegieron también las cañadas. Consta de Cicerón que esta servidumbre pública era respetada en Italia con el nombre de calles pastorum. De ellas hace también memoria Marco Varrón, refiriendo que las ovejas de Apulia trashumaban en su tiempo en los Samnites, distantes muchas millas, a veranear en sus cumbres. Habla asimismo de la trashumación del ganado caballar, y asegura que sus propios rebaños lanares subían durante el verano a pastar en los montes del Reatino. Así es como el interés ha sabido en todas partes combinar los climas y las estaciones, y así también como las leyes consagradas a protegerlo han establecido sobre esta combinación la abundancia de los Estados.
Pero si otros pueblos conocieron la trashumación y protegieron las cañadas, ninguno que sepamos, conoció y protegió una congregación de pastores reunida bajo la autoridad de un magistrado público para hacer la guerra al cultivo y a la ganadería estante, y arruinarlos a fuerza de gracias y exenciones; ninguno permitió el goce de unos privilegios dudosos en su origen, abusivos en su observancia, perniciosos en su objeto y destructivos del derecho de propiedad; ninguno erigió en favor suyo tribunales trasterminantes, ni los envió por todas partes armados de una autoridad opresiva, y tan fuerte para oprimir a los débiles como débil para refrenar a los poderosos; ninguno legitimó sus juntas, sancionó sus leyes, autorizó su representación, ni la opuso a los defensores del público; ninguno. Pero basta: la Sociedad ha descubierto el mal; calificarlo y reprimirlo toca a V. A.
6.º La amortización
Otro más grave, más urgente y más pernicioso a la agricultura reclama ahora su suprema atención. No se correría entre nosotros tan ansiosamente a llenar la cofradía de la Mesta, si al mismo tiempo que nuestras leyes facilitaban de una parte la acumulación de la riqueza pecuaria en un corto número de cuerpos y personas poderosas, no favoreciesen por otra la acumulación de la riqueza territorial en la misma clase de personas y cuerpos, alejando siempre del cultivo y de la ganadería estante el interés individual, y convirtiendo a otros objetos los fondos y la industria de la nación que debían animarlos. La Sociedad, examinando este nuevo mal a la luz de sus principios, presentará a V. A. sus largas consecuencias como un efecto de la desigualdad con que las leyes han dispensado su protección.
Es ciertamente imposible favorecer con igualdad el interés individual, dispensándole el derecho de aspirar a la propiedad territorial, sin favorecer al mismo tiempo la acumulación de la riqueza; y es también imposible suponer esta acumulación sin reconocer aquella desigualdad de fortunas que se funda en ella, y que es el verdadero origen de tantos vicios y tantos males como afligen a los cuerpos políticos.
En este sentido no se puede negar que la acumulación de la riqueza sea un mal; pero sobre ser un mal necesario, tiene más cerca de sí el remedio. Cuando todo ciudadano puede aspirar a la riqueza, la natural vicisitud de la fortuna la hace pasar rápidamente de unos a otros; por consiguiente, nunca puede ser inmensa en cantidad ni en duración para ningún individuo: la misma tendencia que mueve a todos hacia este objeto, siendo estímulo de unos es obstáculo para otros; y si en el natural progreso de la libertad de acumular no se iguala la riqueza, por lo menos la riqueza viene a ser para todos igualmente premio de la industria y castigo de la pereza.
Por otra parte, supuesta la igualdad de derechos, la desigualdad de condiciones tiene muy saludables efectos. Ella es la que pone las diferentes clases del Estado en una dependencia necesaria y recíproca; ella es la que las une con los fuertes vínculos del mutuo interés; ella la que llama las menos al lugar de las más ricas y consideradas; ella en fin la que despierta e incita el interés personal, avivando su acción tanto más poderosamente cuanto la igualdad de derechos favorece en todos la esperanza de conseguirla.
No son pues estas leyes las que ocuparán inútilmente la atención de la Sociedad. Sus reflexiones tendrán por objeto aquellas que sacan continuamente la propiedad territorial del comercio y circulación del Estado; que la encadenan a la perpetua posesión de ciertos cuerpos y familias; que excluyen para siempre a todos los demás individuos del derecho de aspirar a ella, y que uniendo el derecho indefinido de aumentarla a la prohibición absoluta de disminuirla, facilitan una acumulación indefinida y abren un abismo espantoso que puede tragar con el tiempo toda la riqueza territorial del Estado. Tales son las leyes que favorecen la amortización.
¿Qué no podría decir de ellas la Sociedad si las considerase en todas sus relaciones y en todos sus efectos? Pero el objeto de este Informe la obliga a circunscribir sus reflexiones a los males que causan a la agricultura.
El mayor de todos es el encarecimiento de la propiedad. Las tierras, como todas las cosas comerciables, reciben en su precio las alteraciones que son consiguientes a su escasez o abundancia, y valen mucho cuando se venden pocas, y poco cuando se venden muchas. Por lo mismo, la cantidad de las que andan en circulación y comercio será siempre primer elemento de su valor, y lo será tanto más cuanto el aprecio que hacen los hombres de esta especie de riqueza los inclinará siempre a preferirla a todas las demás.
Que las tierras han llegado en España a un precio escandaloso, que este precio sea un efecto natural de su escasez en el comercio, y que esta escasez se derive principalmente de la enorme cantidad de ellas que está amortizada, son verdades de hecho que no necesitan demostración. El mal es notorio; lo que importa es presentar a V. A. su influencia en la agricultura, para que se digne de aplicar el remedio.
Este influjo se conocerá fácilmente por la simple comparación de las ventajas que la facilidad de adquirir la propiedad territorial proporciona al cultivo, con los inconvenientes resultantes de su dificultad. Compárese la agricultura de los Estados en que el precio de las tierras es ínfimo, medio y sumo, y la demostración estará hecha.
Las Provincias Unidas de América se hallan en el primer caso. En consecuencia, los capitales de las personas pudientes se emplean allí con preferencia en tierras; una parte de ellos se destina a comprar el fundo, otra a poblarlo, cercarlo, plantarlo, y otra en fin a establecer un cultivo que le haga producir el sumo posible. Por este medio la agricultura de aquellos países logra un aumento tan prodigioso que sería incalculable si su población rústica duplicada en el espacio de pocos años, y sus inmensas exportaciones de granos y harinas, no diesen de él una suficiente idea.
Pero sin tan extraordinaria baratura, debida a circunstancias accidentales y pasajeras, puede prosperar el cultivo, siempre que la libre circulación de las tierras ponga un justo límite a la carestía de su precio. La consideración que es inseparable de la propiedad territorial; la dependencia en que, por decirlo así, están todas las clases de la clase propietaria; la seguridad con que se posee y el descanso con que se goza esta riqueza, y la facilidad con que se transmite a una remota descendencia, hace[n] de ella el primer objeto de la ambición humana. Una tendencia general mueve hacia este objeto todos los deseos y todas las fortunas, y cuando las leyes no la destruyen, el impulso de esta tendencia es el primero y más poderoso estímulo de la agricultura. La Inglaterra, donde el precio de las tierras es medio, y donde sin embargo florece la agricultura, ofrece el mejor ejemplo y la mayor prueba de esta verdad.
Pero aquella tendencia tiene un límite natural en la excesiva carestía de la propiedad, porque siendo consecuencia infalible de esta carestía la disminución del producto de la tierra, debe serlo también la tibieza en el deseo de adquirirla. Cuando los capitales empleados en tierras dan un rédito crecido, la imposición en tierras es una especulación de utilidad y ganancia, como en la América septentrional; cuando dan un rédito moderado, es todavía una especulación de prudencia y seguridad, como en Inglaterra; pero cuando este rédito se reduce al mínimo posible, o nadie hace semejante imposición o se hace solamente como una especulación de orgullo y vanidad, como en España.
Si se buscan los más ordinarios efectos de esta situación, se hallará, primero, que los capitales, huyendo de la propiedad territorial, buscan su empleo en la ganadería, en el comercio, en la industria o en otras granjerías más lucrosas; segundo, que nadie enajena sus tierras sino en extrema necesidad, porque nadie tiene esperanza de volver a adquirirlas; tercero, que nadie compra sino en el caso extremo de asegurar una parte de su fortuna, porque ningún otro estímulo puede mover a comprar lo que cuesta mucho y rinde poco; cuarto, que siendo este el primer objeto de los que compran, no se mejora lo comprado, o porque cuanto más se gasta en adquirir tanto menos queda para mejorar, o porque a trueque de comprar más se mejora menos; quinto, que a este designio de acumular sigue naturalmente el de amortizar lo acumulado, porque nada está más cerca del deseo de asegurar la fortuna que el de vincularla; sexto, que creciendo por este medio el poder de los cuerpos y familias amortizantes, crece necesariamente la amortización, porque cuanto más adquieren más medios tienen de adquirir, y porque no pudiendo enajenar lo que una vez adquieren, el progreso de su riqueza debe ser indefinido; séptimo, porque este mal abraza al fin así las grandes como las pequeñas propiedades comerciables: aquéllas, porque sólo son accesibles al poder de cuerpos y familias opulentas, y éstas, porque siendo mayor el número de los que pueden aspirar a ellas, vendrá a ser más enorme su carestía. Tales son las razones que han conducido a la propiedad nacional a la posesión de un corto número de individuos.
Y en tal estado, ¿qué se podría decir del cultivo? El primer efecto de su situación es dividirlo para siempre de la propiedad, porque no es creíble que los grandes propietarios puedan cultivar sus tierras, ni cuando lo fuese sería posible que las quisiesen cultivar; ni cuando las cultivasen sería posible que las cultivasen bien. Si alguna vez la necesidad o el capricho los moviesen a labrar por su cuenta una parte de su propiedad, o establecerán en ella una cultura inmensa y por consiguiente imperfecta y débil, como sucede en los cortijos y olivares cultivados por señores o monasterios de Andalucía, o preferirán lo agradable a lo útil, y a ejemplo de aquellos poderosos romanos contra quienes declama tan justamente Columela, sustituirán los bosques de caza, las dehesas de potros, los plantíos de árboles de sombra y hermosura, los jardines, los lagos y estanques de pesca, las fuentes y cascadas, y todas las bellezas del lujo rústico a las sencillas y útiles labores de la tierra.
Por una consecuencia de esto, reducidos los propietarios a vivir holgadamente de sus rentas, toda su industria se cifrará en aumentarlas, y las rentas subirán, como han subido entre nosotros, al sumo posible. No ofreciendo entonces la agricultura ninguna utilidad, los capitales huirán no sólo de la propiedad sino también del cultivo, y la labranza abandonada a manos débiles y pobres, será débil y pobre como ellas; porque, si es cierto que la tierra produce en proporción del fondo que se emplea en su cultivo, ¿qué producto será de esperar de un colono que no tiene más fondo que su azada y sus brazos? Por último, los mismos propietarios ricos, en vez de destinar sus fondos a la mejora y cultivo de sus tierras, los volverán a otras granjerías, como hacen tantos grandes, títulos y monasterios que mantienen inmensas cabañas, entre tanto que sus propiedades están abiertas, aportilladas, despobladas y cultivadas imperfectamente.
No son éstas, señor, exageraciones del celo; son ciertas, aunque tristes inducciones, que V. A. conocerá con sólo tender la vista por el estado de nuestras provincias. ¿Cuál es aquella en que la mayor y mejor porción de la propiedad territorial no está amortizada? ¿Cuál aquella en que el precio de las tierras no sea tan enorme que su rendimiento apenas llega al uno y medio por ciento? ¿Cuál aquella en que no hayan subido escandalosamente las rentas? ¿Cuál aquella en que las heredades no estén abiertas, sin población, sin árboles, sin riegos ni mejoras? ¿Cuál aquella en que la agricultura no está abandonada a pobres e ignorantes colonos? ¿Cuál en fin aquella en que el dinero, huyendo de los campos, no busque su empleo en otras profesiones y granjerías?
Ciertamente que se pueden citar algunas provincias en que la feracidad del suelo, la bondad del clima, la proporción del riego o la laboriosidad de sus moradores hayan sostenido el cultivo contra tan funesto y poderoso influjo; pero estas mismas provincias presentarán a V. A. la prueba más concluyente de los tristes efectos de la amortización. Tomemos por ejemplo la de Castilla, que conserva todavía y con razón el nombre de granero de España.
Hubo un tiempo en que esta provincia fue centro de la circulación y riqueza de España. Cuando los moros de Granada turbaban la navegación y el comercio de las costas de Andalucía, y los aragoneses poseían separadamente las de Levante, la navegación de los castellanos, derramada por los puertos septentrionales que corren desde Portugal a Francia, dirigía toda la actividad y todas las relaciones del comercio a lo interior de Castilla, y sus ciudades empezaban a ser otros tantos emporios. La conquista de Granada, la reunión de las dos Coronas y el descubrimiento de las Indias, dando al comercio de España la extensión más prodigiosa, atrajeron hacia ella la felicidad y la riqueza, y el dinero reconcentrado en los mercados de Castilla esparció en derredor la abundancia y la prosperidad. Todo creció entonces sino la agricultura, o por lo menos no creció proporcionalmente. Las artes, la industria, el comercio, la navegación recibieron el mayor impulso; pero, mientras la población y la opulencia de las ciudades subía como la espuma, la deserción de los campos y su débil cultivo descubrían el frágil y deleznable cimiento de tanta gloria.
Si se busca la causa de este raro fenómeno, se hallará en la amortización. La mayor parte de la propiedad territorial de Castilla pertenecía ya entonces a iglesias y monasterios, cuyas dotaciones, aunque moderadas en su origen, llegaron con el tiempo a ser inmensas. Castilla contenía también los más antiguos y pingües mayorazgos erigidos en los estados de sus ricos hombres. De Castilla había salido la mayor parte de las gracias enriqueñas, mayorazgadas por las mismas leyes que quisieron circunscribirlas. En Castilla fueron por aquel tiempo más comunes e inmensas las fundaciones de nuevos vínculos, porque la fácil dispensación de facultades para fundarlos en perjuicio de los hijos, y la cruel ley de Toro que autorizó las de mejora, debieron hacer más estrago donde era mayor la opulencia. Esta misma opulencia abrió en Castilla otras puertas anchísimas a la amortización en las nuevas fundaciones de conventos, colegios, hospitales, cofradías, patronatos, capellanías, memorias y aniversarios, que son los desahogos de la riqueza agonizante, siempre generosa, ora la muevan los estímulos de la piedad, ora los consejos de la superstición, ora en fin los remordimientos de la avaricia. ¿Qué es pues lo que quedaría en Castilla de la propiedad territorial para empleo de la riqueza industriosa? ¿Ni cómo se pudo convertir en beneficio y fomento de la agricultura una riqueza que corría por tantos canales a sepultar la propiedad en manos perezosas?
La gloria de esta provincia pasó como un relámpago. El comercio, derramado primero por los puertos de Levante y Mediodía, y estancado después en Sevilla, donde lo fijaron las flotas, llevó en pos de sí la riqueza de Castilla, arruinó sus fábricas, despobló sus villas y consumó la miseria y desolación de sus campos. Si Castilla en su prosperidad hubiese establecido un rico y floreciente cultivo, la agricultura habría conservado la abundancia, la abundancia habría alimentado la industria, la industria habría sostenido al comercio, y a pesar de la distancia de sus puntos, la riqueza habría corrido a lo menos por mucho tiempo en sus antiguos canales. Pero sin agricultura todo cayó en Castilla con los frágiles cimientos de su precaria felicidad. ¿Qué es lo que ha quedado de aquella antigua gloria, sino los esqueletos de sus ciudades, antes populosas y llenas de fábricas y talleres, de almacenes y tiendas, y hoy sólo pobladas de iglesias, conventos y hospitales, que sobreviven a la miseria que han causado?
Si el comercio y la industria de otras provincias ganó en esta revolución lo que perdía Castilla, su agricultura, sujeta a los mismos males, corrió en ellas la misma suerte. Baste citar aquellos territorios de Andalucía que han sido, por espacio de más de dos siglos centro del comercio de América. ¿Hay por ventura en ellos un solo establecimiento rústico que pruebe la dirección de su riqueza hacia la agricultura? ¿Hay un solo desmonte, un solo canal de riego, una acequia, una máquina, una mejora, un solo monumento que acredite los esfuerzos de su poder en favor del cultivo? Tales obras se hacen solamente donde las propiedades circulan, donde ofrecen utilidad, donde pasan continuamente de manos pobres y desidiosas a manos ricas y especuladoras, y no donde se estancan en familias perpetuas siempre devoradas por el lujo, o en cuerpos permanentes alejados por su mismo carácter de toda actividad y buena industria.
No se quiera atribuir a los climas el presente estado de la agricultura de nuestras provincias. La Bética tuvo un cultivo muy floreciente bajo los romanos, como atestigua Columela, originario de ella y el primero de los escritores geopónicos; y lo tuvo también bajo los árabes, aunque gobernada por leyes despóticas; porque ni unos ni otros conocieron la amortización ni los demás estorbos que encadenan entre nosotros la propiedad y la libertad del cultivo. Desde la conquista de estas provincias nada se adelantó en ellas; antes han decaído las cosechas de aceite y granos, y se han perdido casi del todo las de higo y seda, de que los moros hacían tan gran comercio. ¿Pero qué más? Los riegos de Granada, de Murcia y de Valencia, casi los únicos que ahora tenemos, ¿no se deben también a la industria africana?
Cortemos pues de una vez los lazos que tan vergonzosamente encadenan nuestra agricultura. La Sociedad conoce muy bien los justos miramientos con que debe proponer su dictamen sobre este punto. La amortización, así eclesiástica como civil, está enlazada con causas y razones muy venerables a sus ojos, y no es capaz de perderlas de vista. Pero, señor, llamada por V. A. a proponer los medios para restablecer la agricultura, ¿no sería indigna de su confianza, si detenida por absurdas preocupaciones dejase de aplicar a ella sus principios?
1.º Eclesiástica
Si la amortización eclesiástica es contraria a los de la economía civil, no lo es menos a los de la legislación castellana. Fue antigua máxima suya que las iglesias y monasterios no pudiesen aspirar a la propiedad territorial, y esta máxima formó de su prohibición una ley fundamental. Esta ley, solemnemente establecida para el reino de León en las Cortes de Benavente, y para el de Castilla en las de Nájera, se extendió con las conquistas a los de Toledo, Jaén, Córdoba, Murcia y Sevilla en los fueros de su población.
No hubo código general castellano que no la sancionase, como prueban los fueros primitivos de León y Sepúlveda, el de los hijosdalgo o Fuero Viejo de Castilla, el ordenamiento de Alcalá y aun el Fuero Real, aunque coetáneo a las Partidas, que en vez de consagrar ésta y otras máximas de derecho y disciplina nacional, se contentaron con transcribir las máximas ultramontanas de Graciano. Ni hubo tampoco fuero municipal que no la adoptase para su particular territorio, como atestiguan los de Alarcón, Consuegra y Cuenca, los de Cáceres y Badajoz, los de Baeza y Carmona, Sahagún, Zamora y otros muchos, aunque concedidos o confirmados en la mayor parte por la piedad de san Fernando o por la sabiduría de su hijo.
¿Qué importa, pues, que la codicia hubiese vencido esta saludable barrera? La política cuidó siempre de restablecerla, no en odio de la Iglesia, sino en favor del Estado; ni tanto para estorbar el enriquecimiento del clero, cuanto para precaver el empobrecimiento del pueblo, que tan generosamente lo había dotado. Desde el siglo x al xiv los reyes y las cortes del reino trabajaron a una en fortificarla contra las irrupciones de la piedad; y si después acá, a vuelta de las convulsiones que agitaron el Estado, fue roto y descuidado tan venerable dique, todavía el gobierno, en medio de su debilidad, hizo muchos esfuerzos para restaurarlo. Todavía don Juan el II gravó las adquisiciones de las manos muertas con el quinto de su valor además de la alcabala. Todavía las Cortes de Valladolid de 1345, de Guadalajara de 1390, de Valladolid de 1523, de Toledo de 1522, de Sevilla de 1532, clamaron por la ley de amortización, y la obtuvieron aunque en vano. Todavía en fin las de Madrid de 1534 tentaron oponer otro dique a tan enorme mal. ¿Pero qué diques, qué barreras podían bastar contra los esfuerzos de la codicia y la devoción, reunidos en un mismo punto?
Clero regular
Si se sube al origen particular de las adquisiciones monacales, se hallará que los bienes del clero regular eran más bien un patrimonio de la nobleza que del clero, y que pertenecían al Estado más bien que a la Iglesia. La mayor parte de los antiguos monasterios fueron fundados y dotados para refugio de las familias, y les pertenecían en propiedad. Cuando la nobleza no conocía más profesión que la de las armas ni otra riqueza que los acostamientos, el botín y los galardones ganados en la guerra, los nobles inhábiles para la milicia estaban condenados al celibato y la pobreza, y arrastraban por consiguiente a la misma suerte una igual porción de doncellas de su clase. Para asegurar la subsistencia de estas víctimas de la política, se fundó una increíble muchedumbre de monasterios que se llamaron dúplices, porque acogían a los individuos de ambos sexos, y de herederos, porque estaban en la propiedad y sucesión de las familias, y no sólo se heredaban sino que se partían, vendían, cambiaban y traspasaban por contrato o testamento de unas en otras. Llenábalos más bien la necesidad que la vocación religiosa, y eran antes un refugio de la miseria que de la devoción; hasta que al fin la relajación de su disciplina los hizo desaparecer poco a poco, y sus edificios y sus bienes se fueron incorporando y refundiendo en las iglesias y en los monasterios libres, cuya floreciente observancia era un vivo argumento contra los vicios de aquella constitución.
Así se fueron enriqueciendo más y más los monasterios libres, al mismo tiempo que la corrupción y la ignorancia del clero secular inclinaba hacia ellos la confianza y la devoción de los pueblos; y este fue el origen de su multiplicación y engrandecimiento en los siglos x, xi y xii. Pero así como la relajación del clero multiplicó los monasterios, así también la de los monjes propietarios hizo nacer y multiplicó los mendicantes; los cuales relajados también y convertidos en propietarios, dieron motivo a las reformas; y de uno y otro nació esta muchedumbre de institutos y órdenes, y esta portentosa multiplicación de conventos que, o poseyendo o viviendo de limosnas, menguaron igualmente la substancia y los recursos del pueblo laborioso.
No quiera Dios que la Sociedad consagre su pluma al desprecio de unos institutos, cuya santidad respeta, y cuyos servicios hechos a la Iglesia en sus mayores aflicciones sabe y reconoce. Pero forzada a descubrir los males que afligen a nuestra agricultura, ¿cómo puede callar unas verdades que tantos varones santos y piadosos han pronunciado? ¿Cómo puede desconocer que nuestro clero regular no es ya ignorante ni corrompido como en la media edad? ¿Que su ilustración, su celo, su caridad son muy recomendables? ¿Y que nada le puede ser más injurioso que la idea de que necesite tantos ni tan diferentes auxiliares para desempeñar sus funciones? Sea, pues, de la autoridad eclesiástica regular cuanto convenga a la existencia, número, forma y funciones de estos cuerpos religiosos, mientras nosotros, respetándolos en calidad de tales, nos reducimos a proponer a V. A. el influjo que como propietarios tienen en la suerte de la agricultura.
Clero secular
Las adquisiciones del clero secular fueron más legítimas y provechosas en su origen, aunque también funestas a la agricultura en su progreso. Empezaron en gran parte por fundaciones particulares de iglesias que estaban, así como los monasterios, en la propiedad y sucesión de las familias fundadoras, de que hay todavía grandes reliquias en la muchedumbre de derechos eclesiásticos secularizados en nuestras provincias septentrionales, y señaladamente en las prestamerías de Vizcaya. Entonces estos bienes adjudicados al clero eran una especie de ofrenda, presentada en los altares de la religión para sustentar su culto y sus ministros. Por este medio el Estado, librando al clero del primero de todos los cuidados, esto es la subsistencia, aseguraba al pueblo en sus santas funciones el primero de todos los consuelos; y he aquí por qué las leyes, al mismo tiempo que prohibían a las iglesias y monasterios la adquisición de bienes raíces, les aseguraban contra todo insulto la posesión de sus mansos y sus bienes dotales.
Con el progreso del tiempo, consolidada la constitución y formando el clero uno de sus órdenes jerárquicos, pudo aspirar con más justicia a la riqueza. Concurriendo con la nobleza a la defensa del pueblo en la guerra, y a su gobierno en las cortes, se hacía acreedor como ella a la dispensación de aquellas mercedes, que a un mismo tiempo recompensaban estos servicios y ayudaban a continuarlos. Y he aquí también por qué, mientras las leyes ponían un freno a sus adquisiciones por contrato o testamento, los monarcas, a consecuencia de las conquistas, le repartían villas, castillos, señoríos, rentas y jurisdicciones para distinguirlo y recompensarlo.
Pero cuando el olvido de las antiguas leyes abrió el paso a la libre amortización eclesiástica, ¿cuánto no se apresuró a aumentarla la piedad de los fieles? ¿Qué de capellanías, patronatos, aniversarios, memorias y obras pías no se fundaron desde que las leyes de Toro, autorizando las vinculaciones indefinidas, presentaron a los testadores la amortización de la propiedad como un sacrificio de expiación? Acaso la masa de bienes amortizados por este medio es muy superior a la de los adquiridos por aquellos títulos gloriosos, y acaso los perjuicios que esta nueva especie de amortización causó a la agricultura fueron también más graves y funestos.
No toca ciertamente a la Sociedad examinar si esta especie de títulos, inventados para mantener en la Iglesia algunos ministros sin oficio ni funciones ciertas, y por lo mismo desconocidos en su antigua disciplina, han sido más dañosos que útiles al clero, cuyo número aumentaron con poco o ningún alivio de las pensiones de sus principales miembros. Tampoco es su ánimo defraudar a la piedad moribunda del consuelo que puede hallar en estos desahogos de su fervor y devoción. Si en ellos hay algún abuso o algún mal, la aplicación del remedio tocará a la Iglesia, y a S.M. promoverlo como su natural defensor y protector de los cánones. Pero entre tanto, ¿podrá parecer ajena de nuestro celo la proposición de un medio, que conciliase los miramientos debidos a tan piadosa y autorizada costumbre, con los que exige el bien y la conservación del Estado? Tal sería, salva la libertad de hacer estas fundaciones, prohibir que en adelante se dotasen con bienes raíces, y mandar que los que fuesen consagrados a estos objetos se vendiesen en un plazo cierto y necesario por los mismos ejecutores testamentarios, y que la dotación sólo pudiese verificarse con juros, censos, acciones en fondos públicos y otros efectos semejantes. Este medio salvaría uno y otro respecto, y renovando las antiguas leyes sin ofensa de la piedad, cerraría para siempre la ancha avenida por donde la propiedad territorial corre más impetuosamente a la amortización.
¿Y por qué no se cerrarán también las demás que la conducen a los cuerpos eclesiásticos? Después que el clero, separado de las guerras y del tumulto de las juntas públicas, se ha reducido el santo y pacífico ejercicio de su ministerio; después que su dotación se ha completado hasta un punto de superabundancia que tiene pocos ejemplos en los países católicos; después que eximido de aquellas dos funciones tan dispendiosas como ilustres, refundió en el pueblo las demás cargas civiles del Estado, ¿qué causa justa, qué razón honesta y decorosa justificará el empeño de conservar abierta una avenida por donde puede entrar en la amortización el resto de la propiedad territorial del reino?
Puede ser que este empeño no sea ni tan cierto ni tan grande como se supone, o que sólo exista en alguna pequeña y preocupada porción de nuestro clero. Por lo menos así lo cree la Sociedad, que ha visto en todos tiempos a muchos sabios y piadosos eclesiásticos clamar contra el exceso de la riqueza y el abuso de las adquisiciones de su orden. ¡Pues qué! En una época en que tantos doctos y celosos prelados, siguiendo las huellas de los Santos Padres, luchan infatigablemente para restablecer la pura y antigua disciplina de la Iglesia; cuando tantos piadosos eclesiásticos renuevan los ejemplos de moderación y ardiente caridad que brillaron en ella; cuando tantos varones religiosos nos edifican con su espíritu de humildad, pobreza y abnegación, ¿no existirán entre nosotros los mismos deseos que manifestaron los Márquez, los Manríquez, los Navarretes, los Riberas y tantos otros venerables eclesiásticos?
La Sociedad, señor, penetrada de respeto y confianza en la sabiduría y virtud de nuestro clero, está tan lejos de temer que le sea repugnante la ley de amortización, que antes bien cree que si S.M. se dignase de encargar a los reverendos prelados de sus iglesias que promoviesen por sí mismos la enajenación de sus propiedades territoriales para volverlas a las manos del pueblo, bien fuese vendiéndolas y convirtiendo su producto en imposiciones de censos o en fondos públicos, o bien dándolas en foros o en enfiteusis perpetuos y libres de laudemio, correrían ansiosos a hacer este servicio a la patria con el mismo celo y generosidad con que la han socorrido siempre en todos sus apuros.
Acaso este rasgo de confianza, tan digno de un monarca pío y religioso como de un clero sabio y caritativo, sería un remedio contra la amortización más eficaz que todos los planes de la política. Acaso tantas reformas concebidas e intentadas en esta materia se han frustrado solamente por haberse preferido el mando al consejo y la autoridad a la insinuación, y por haberse esperado de ellas lo que se debía esperar de la piedad y generosidad del clero. Sea lo que fuere de las antiguas instituciones, el clero goza ciertamente de su propiedad con títulos justos y legítimos; la goza bajo la protección de las leyes y no puede mirar sin aflicción los designios dirigidos a violar sus derechos. Pero el mismo clero conoce mejor que nosotros que el cuidado de esta propiedad es una distracción embarazosa para sus ministros, y que su misma dispensación puede ser un cebo para la codicia y un peligro para el orgullo de los débiles. Conocerá también que trasladada a las manos del pueblo industrioso crecerá su verdadera dotación, que son los diezmos, y menguarán la miseria y la pobreza, que son sus pensiones. ¿No será, pues, más justo esperar de su generosidad una abdicación decorosa que le granjeará la gratitud y veneración de los pueblos, que no la aquiescencia a un despojo que lo envilecerá a sus ojos?
Pero si por desgracia fuese vana esta esperanza, si el clero se empeñase en retener toda la propiedad territorial, que está en sus manos, cosa que no teme la Sociedad, a lo menos la prohibición de aumentarla parece ya indispensable; y por lo mismo cerrará este artículo con aquellas memorables palabras que pronunció 28 años ha en medio V. A. el sabio magistrado que promovía entonces el establecimiento de la ley de amortización, con el mismo ardiente celo con que promovió después el de la Ley Agraria:
Ya está el público muy ilustrado —decía— para que pueda esta regalía admitir nuevas contradicciones. La necesidad del remedio es tan grande que parece mengua dilatarla: el reino entero clama por ella siglos ha, y espera de las luces de los magistrados propongan una ley que conserve los bienes raíces en el pueblo y ataje la ruina que amenaza al Estado, continuando la enajenación en manos muertas.
2.º Civil. Mayorazgos
Esta necesidad es todavía más urgente respecto de la amortización civil, porque su progreso es tanto más rápido cuanto es mayor el número de las familias que el de los cuerpos amortizantes, y porque la tendencia a acumular es más activa en aquéllas que en éstos. La acumulación entra necesariamente en el plan de institución de las familias, porque la riqueza es el apoyo principal de su esplendor, cuando en la del clero sólo puede entrar accidentalmente, porque su permanencia se apoya sobre cimientos incontrastables, y su verdadera gloria sólo puede derivarse de su celo y su moderación, que son independientes y acaso ajenos a la riqueza. Si se quiere una prueba real de esta verdad, compárese la suma de propiedades amortizadas en las familias seculares y en los cuerpos eclesiásticos, y se verá cuánto cae la balanza hacia las primeras, sin embargo de que los mayorazgos empezaron tantos siglos después que las adquisiciones del clero.
Esta palabra mayorazgos presenta toda la dificultad de la materia que vamos a tratar. Apenas hay institución más repugnante a los principios de una sabia y justa legislación, y sin embargo apenas hay otra que merezca más miramiento a los ojos de la Sociedad. ¡Ojalá que logre presentarla a V. A. en su verdadero punto de vista, y conciliar la consideración que se le debe con el gran objeto de este Informe, que es el bien de la agricultura!
Es preciso confesar, que el derecho de transmitir la propiedad en la muerte no está contenido ni en los designios ni en las leyes de la naturaleza. El Supremo Hacedor, asegurando la subsistencia del hombre niño sobre el amor paterno, del hombre viejo sobre el reconocimiento filial, y del hombre robusto sobre la necesidad del trabajo, excitada de continuo por su amor a la vida, quiso librarle del cuidado de su posteridad y llamarle enteramente a la inefable recompensa que le propuso por último fin. Y he aquí porqué en el estado natural los hombres tienen una idea muy imperfecta de la propiedad, ¡y ojalá que jamás la hubiesen extendido!
Pero reunidos en sociedades para asegurar sus derechos naturales, cuidaron de arreglar y fijar el de propiedad, que miraron como el principal de ellos y como el más identificado con su existencia. Primero lo hicieron estable e independiente de la ocupación, de donde nació el dominio; después lo hicieron comunicable y dieron origen a los contratos, y al fin lo hicieron transmisible en el instante de la muerte, y abrieron la puerta a los testamentos y sucesiones. Sin estos derechos, ¿cómo hubieran apreciado ni mejorado una propiedad, siempre expuesta a la codicia del más astuto o del más fuerte?
Los antiguos legisladores dieron a esta transmisibilidad la mayor extensión. Solón la consagró en sus leyes, y a su ejemplo los decenviros en las de las Doce Tablas. Aunque estas leyes llamaron [a] los hijos a la sucesión de los padres intestados, no pusieron en favor de ellos el menor límite a la facultad de testar, porque creyeron que los buenos hijos no lo necesitaban, y los malos no lo merecían. Mientras hubo en Roma virtudes prevaleció esta libertad, pero cuando la corrupción empezó a entibiar los sentimientos y a disolver los vínculos de la naturaleza, empezaron también las limitaciones. Los hijos entonces esperaron de la ley lo que sólo debían esperar de su virtud, y lo que se aplicó como un freno de la corrupción se convirtió en uno de sus estímulos.
Sin embargo, ¿cuánto dista de estos principios nuestra presente legislación? Ni los griegos, ni los romanos, ni alguno de los antiguos legisladores extendieron la facultad de testar fuera de una sucesión, porque semejante extensión no hubiera perfeccionado sino destruido el derecho de propiedad, puesto que tanto vale conceder a un ciudadano el derecho de disponer para siempre de su propiedad, como quitarlo a toda la serie de propietarios que entrasen después en ella.
A pesar de esto el vulgo de nuestros jurisconsultos, supersticioso venerador de los institutos romanos, pretende derivar de ellos los mayorazgos, y justificarlos con el ejemplo de las substituciones y los fideicomisos. ¿Pero qué hay de común entre unos y otros? La substitución vulgar no era otra cosa que la institución condicional de un segundo heredero en falta del primero, y la pupilar el nombramiento de heredero a un niño, que podía morir sin nombrarle. Ni una ni otra se inventaron para extender las últimas voluntades a nuevas sucesiones, sino para otros fines, dignos de una legislación justa y humana: la primera para evitar la nota que manchaba la memoria de los intestados, y la segunda para asegurar los pupilos contra las asechanzas de sus parientes.
Otro tanto se puede decir de los fideicomisos que se reducían a un encargo confidencial, por cuyo medio el testador comunicaba la herencia al que no la podía recibir por testamento. Estas confianzas no tuvieron al principio el apoyo de las leyes. Durante la república, la restitución de los fideicomisos estuvo fiada a la fidelidad de los encargados. Augusto, a cuyo nombre la imploraron algunos testadores, la hizo necesaria, y fue el primero que convirtió en obligación civil este deber de piedad y reconocimiento. Es verdad que los romanos conocieron también los fideicomisos familiares, mas no para prolongar sino para dividir las sucesiones, no para fijarlas en una serie de personas sino para extenderlas por toda una familia, no para llevarlas a la posteridad sino para comunicarlas a una generación limitada y existente. Por fin el emperador Justiniano, ampliando este derecho, extendió el efecto de los fideicomisos hasta la cuarta generación, pero sin mudar la naturaleza y sucesión de los bienes, ni refundirlos para siempre en una sola cabeza. ¿Quién, pues, verá en tan moderadas instituciones ni una sombra de nuestros mayorazgos?
Ciertamente que conceder a un ciudadano el derecho de transmitir su fortuna a una serie infinita de poseedores; abandonar las modificaciones de esta transmisión a su sola voluntad, no sólo con independencia de los sucesores, sino también de las leyes; quitar para siempre a su propiedad la comunicabilidad y la transmisibilidad, que son sus dotes más preciosas; librar la conservación de las familias sobre la conservación de un individuo en cada generación, y a costa de la pobreza de todos los demás; y atribuir esta dotación a la casualidad del nacimiento, prescindiendo del mérito y la virtud, son cosas no sólo repugnantes a los dictámenes de la razón y a los sentimientos de la naturaleza, sino también a los principios del pacto social y a las máximas generales de la legislación y la política.
En vano se quieren justificar estas instituciones, enlazándolas con la constitución monárquica, porque nuestra monarquía se fundó y subió a su mayor esplendor sin mayorazgos. El Fuero Juzgo, que reguló el derecho público y privado de la nación hasta el siglo xiii, no contiene un solo rastro de ellos; y lo que es más, aunque lleno de máximas del derecho romano y casi concordante a él en el orden de las sucesiones, no presenta la menor idea ni de substituciones ni de fideicomisos. Tampoco la hay en los códigos que precedieron a las Partidas, y si estas hablan de los fideicomisos es en el sentido en que los reconoció el derecho civil. ¿De dónde pues pudo venir tan bárbara institución?
Sin duda del derecho feudal. Este derecho que prevaleció en Italia en la edad media, fue uno de los primeros objetos del estudio de los jurisconsultos boloñeses. Los nuestros bebieron la doctrina de aquella escuela, la sembraron en la legislación alfonsina, la cultivaron en las escuelas de Salamanca, y he aquí sus más ciertas semillas.
¡Ojalá que en esta inoculación hubiesen modelado la sucesión de los mayorazgos sobre la de los feudos! La mayor parte de éstos eran amovibles, o por lo menos vitalicios; consistían en acostamientos o rentas en dinero, que llamaban de honor y tierra, y cuando territoriales y hereditarios, eran divisibles entre los hijos y no pasaban de los nietos. De tan débil principio se derivó un mal tan grande y pernicioso.
La más antigua memoria de los mayorazgos de España no sube del siglo xiv, y aun en este fueron muy raros. La necesidad de moderar las mercedes enriqueñas redujo muchos grandes estados a mayorazgo, aunque de limitada naturaleza. A la vista de ellos aspiraron otros a la perpetuidad, y la soberanía les abrió las puertas, dispensando facultades de mayorazgar. Entonces los letrados empezaron a franquear los diques que oponían las leyes a las vinculaciones; las Cortes de Toro los rompieron del todo a fines del siglo xv, y desde principios del xvi, el furor de los mayorazgos ya no halló en la legislación límite ni freno. Ya en este tiempo los patronos de los mayorazgos los miraban y defendían como indispensables para conservar la nobleza y como inseparables de ella. Mas por ventura aquella nobleza constitucional que fundó la monarquía española; que, luchando por tantos siglos con sus feroces enemigos extendió tan gloriosamente sus límites; que al mismo tiempo que defendía la patria con las armas, la gobernaba con sus consejos, y que o lidiando en el campo, o deliberando en las cortes, o sosteniendo el trono, o defendiendo el pueblo, fue siempre escudo y apoyo del Estado, ¿hubo menester de mayorazgos para ser ilustre, ni [sic, o] para ser rica?
No, por cierto; aquella nobleza era rica y propietaria, pero su fortuna no era heredada sino adquirida y ganada, por decirlo así, a punta de lanza. Los premios y recompensas de su valor fueron por mucho tiempo vitalicios y dependientes del mérito, y cuando dispensados por juro de heredad fueron divisibles entre los hijos, siempre gravados con la defensa pública y siempre dependientes de ella. Si la cobardía y la pereza excluían de los primeros, disipaban también los segundos en una sola generación. ¿Qué de ilustres nombres no presenta la historia eclipsados en menos de un siglo, para dar lugar a otros subidos de repente a la escena a brillar, y encumbrarse en ella a fuerza de proezas y servicios? Tal era el efecto de unas mercedes debidas al mérito personal, y no a la casualidad del nacimiento; tal el influjo de una opinión atribuida a las personas, y no a las familias.
Pero sean en hora buena necesarios los mayorazgos para la conservación de la nobleza, ¿qué es lo que puede justificarlos fuera de ella? ¿Qué razón puede cohonestar esta libertad ilimitada de fundarlos, dispensada a todo el que no tiene herederos forzosos, al noble como al plebeyo, al pobre como al rico, en corta o en inmensa cantidad? Y sobre todo, ¿qué es lo que justificará el derecho de vincular el tercio y el quinto, esto es, la mitad de todas las fortunas, en perjuicio de los derechos de la sangre?
La ley del fuero, dispensando el derecho de mejorar, quiso que los buenos padres pudiesen recompensar la virtud de los buenos hijos. La de Toro, permitiendo vincular las mejoras, privó a unos y otros de este recurso y este premio, y robó a la virtud todo lo que dio a la vanidad de las familias en las generaciones futuras. ¿Cuál es, pues, el favor que hizo a la nobleza esta bárbara ley? ¿No es ella la que abrió la ancha puerta por donde desde el siglo xvi entraron como en irrupción a la hidalguía todas las familias que pudieron juntar una mediana fortuna? ¿Y se dirá favorable a la nobleza la institución que más ha contribuido a vulgarizarla?
La Sociedad, señor, mirará siempre con gran respeto y con la mayor indulgencia los mayorazgos de la nobleza, y si en materia tan delicada es capaz de temporizar, lo hará de buena gana en favor de ella. Si su institución ha cambiado mucho en nuestros días, no cambió ciertamente por su culpa, sino por un efecto de aquella instabilidad que es inseparable de los planes de la política, cuando se alejan de la naturaleza. La nobleza ya no sufre la pensión de gobernar el Estado en las cortes ni de defenderlo en las guerras, es verdad; ¿pero puede negarse que esta misma exención la ha acercado más y más a tan gloriosas funciones?
La historia moderna la representa siempre ocupada en ellas. Libre del cuidado de su subsistencia; forzada a sostener una opinión que es inseparable de su clase; tan empujada por su educación hacia las recompensas de honor como alejada de las que tienen por objeto el interés, ¿dónde podría hallar un empleo digno de sus altas ideas sino en las carreras que conducen a la reputación y a la gloria? Así se la ve correr ansiosamente a ellas. Además de aquella noble porción de juventud que consagra una parte de la subsistencia de sus familias, y el sosiego de sus floridos años al árido y tedioso estudio, que debe conducirla a los empleos civiles y eclesiásticos, ¿cuál es la vocación que llama al ejército y a la armada tantos ilustres jóvenes? ¿Quién los sostiene en el largo y penoso tránsito de sus primeros grados? ¿Quién los esclaviza a la más exacta y rigurosa disciplina? ¿Quién les hace sufrir con alegre constancia sus duras y peligrosas obligaciones? ¿Quién, en fin, engrandeciendo a sus ojos las esperanzas y las ilusiones del premio, los arrastra a las arduas empresas, en busca de aquel humo de gloria que forma su única recompensa?
Es una verdad innegable que la virtud y los talentos no están vinculados al nacimiento ni a las clases, y que por lo mismo fuera una grave injusticia cerrar a algunas el paso a los servicios y a los premios. Sin embargo, es tan difícil esperar el valor, la integridad, la elevación del ánimo y las demás grandes cualidades que piden los grandes empleos, de una educación oscura y pobre, o de unos ministerios cuyo continuo ejercicio encoge el espíritu, no presentándole otro estímulo que la necesidad ni otro término que el interés, cuanto es fácil hallarlas en medio de la abundancia, del esplendor y aun de las preocupaciones de aquellas familias que están acostumbradas a preferir el honor a la conveniencia, y a no buscar la fortuna sino en la reputación y en la gloria. Confundir estas ideas confirmadas por la historia de la naturaleza y de la sociedad, sería lo mismo que negar el influjo de la opinión en la conducta de los hombres; sería esperar del mismo principio que produce la material exactitud de un curial, aquella santa inflexibilidad con que un magistrado se ensordece a los ruegos de la amistad, de la hermosura y del favor, o resiste los violentos huracanes del poder; sería suponer, que con la misma disposición de ánimo que dirige la ciega y maquinal obediencia del soldado, puede un general conservarse impávido y sereno en el conflicto de una batalla, respondiendo él solo de la obediencia y del valor de sus tropas y arriesgando al trance de un momento su reputación, que es el mayor de sus bienes.
Justo es, pues, señor, que la nobleza, ya que no puede ganar en la guerra estados, ni riquezas, se sostenga con las que ha recibido de sus mayores; justo es que el Estado asegure en la elevación de sus ideas y sentimientos el honor y la bizarría de sus magistrados y defensores. Retenga en hora buena sus mayorazgos, pero pues los mayorazgos son un mal indispensable para lograr este bien, trátense como un mal necesario y redúzcanse al mínimo posible. Este es el justo medio que la Sociedad ha encontrado para huir de dos extremos igualmente peligrosos. Si V. A. mirase sus máximas a la luz de las antiguas ideas, ciertamente que le parecerán duras y extrañas; pero si por un esfuerzo tan digno de su sabiduría como de la importancia del objeto, subiere a los principios de la legislación que tan profundamente conoce, España se librará del mal que más la oprime y enflaquece.
La primera providencia que la nación reclama de estos principios es la derogación de todas las leyes que permiten vincular la propiedad territorial. Respétense en hora buena las vinculaciones hechas hasta ahora bajo su autoridad, pero pues han llegado a ser tantas y tan dañosas al público, fíjese cuanto antes el único límite que puede detener su perniciosa influencia. Debe cesar por consecuencia la facultad de vincular por contrato entre vivos y por testamento, por vía de mejora, de fideicomiso, de legado o en otra cualquier forma, de manera que conservándose a todos los ciudadanos la facultad de disponer de todos sus bienes en vida o muerte según las leyes, sólo se les prohíba esclavizar la propiedad territorial con la prohibición de enajenar, ni imponerle gravámenes equivalentes a esa prohibición.
Esta derogación que es tan necesaria como hemos demostrado, es al mismo tiempo muy justa, porque si el ciudadano tiene la facultad de testar, no de la naturaleza sino de las leyes, las leyes que la conceden pueden sin duda modificarla. ¿Y qué modificación será más justa que la que conservándole, según el espíritu de nuestra antigua legislación, el derecho de transmitir su propiedad en la muerte, lo circunscribe a una generación para salvar las demás?
Se dirá que cerrada la puerta a las vinculaciones, se cierra un camino a la nobleza, y se quita un estímulo a la virtud. Lo primero es cierto y es también conveniente. La nobleza actual, lejos de perder, ganará en ello, porque su opinión crecerá con el tiempo, y no se confundirá ni envilecerá con el número; pero la nación ganará mucho más, porque cuantas más avenidas cierre a las clases estériles, más tendrá abiertas a las profesiones útiles, y porque la nobleza que no tenga otro origen que la riqueza no es la que puede hacer falta.
Lo segundo no es temible. Además de la gloria que sigue infaliblemente a las acciones ilustres, y que constituye la mejor y más sólida nobleza, el Estado podrá concederla, o personal o hereditaria, a quien la mereciere, sin que por eso sea necesario conceder la facultad de vincular. Si los hijos del ciudadano, así distinguido, siguieren su ejemplo, convertirán en nobleza hereditaria la nobleza vitalicia; y si no la supieren conservar, ¿qué importará que la pierdan? Esta recompensa nunca será más apreciable que cuando su conservación sea dependiente del mérito.
Sobre todo, a esta regla general podrá la soberanía añadir las excepciones que fueren convenientes. Cuando un ciudadano, a fuerza de grandes y continuos servicios, subiere a aquel grado de gloria que lleva en pos de sí la veneración de los pueblos; cuando los premios dispensados a su virtud hubieren engrandecido su fortuna al paso que su gloria, entonces la voluntad de fundar un mayorazgo para perpetuar su nombre podrá ser la última de sus recompensas. Tales excepciones, dispensadas con parsimonia y con notoria justicia, lejos de dañar serán de muy provechoso ejemplo. Pero cuidado, que esta parsimonia, esta justicia son absolutamente necesarias en la dispensa de tales gracias para no envilecerlas; porque, señor, si el favor o la importunidad las arrancan para los que se han enriquecido en la carrera de Indias, en los asientos, en las negociaciones mercantiles, o en los establecimientos de industria, ¿qué tendrá que reservar el Estado para premio de sus bienhechores?
El mal que han causado los mayorazgos es tan grande que no bastará evitar su progreso, si no se trata de aplicarle otros temperamentos. El más notable, si no el mayor de todos los daños, es el que sienten las mismas familias en cuyo favor se han instituido. Nada es más repugnante que ver sin establecimiento ni carrera, y condenados a la pobreza, al celibato y a la ociosidad los individuos de las familias nobles, cuyos primogénitos gozan de pingües mayorazgos. La suprema equidad de la Real Cámara, respetando a un mismo tiempo las vinculaciones y los derechos de la sangre, suele dispensar facultades para gravar con censos los mayorazgos en favor de estos infelices; pero esto es remediar un mal con otro. Los censos aniquilan también los mayorazgos, porque menguan la propiedad disminuyendo su producto; menguan por consiguiente el interés individual acerca de ella, y agravan aquel principio de ruina y abandono que llevan consigo las fincas vinculadas, sólo por serlo. Sería pues más justo, en vez de facultades para tomar censos, conceder facultades para vender fincas vinculadas.
Es verdad que por este medio se extenuarán algunos mayorazgos y se acabarán otros; pero, ¡ojalá que así sea! Tan perniciosos son al Estado los mayorazgos inmensos, que fomentan el lujo excesivo y la corrupción inseparable de él, como los muy cortos, que mantienen en la ociosidad y el orgullo un gran número de hidalgos pobres, tan perdidos para las profesiones útiles que desdeñan, como para las carreras ilustres que no pueden seguir.
No se tema por eso gran disminución en la nobleza. La nobleza es una cualidad hereditaria, y por lo mismo perpetua e inextinguible. Es además divisible y multiplicable al infinito, porque comunicándose a todos los descendientes del tronco noble, su progreso no puede tener término conocido. Es verdad que se confunde y pierde en la pobreza; mas si no fuese así, ¿qué sería del Estado? ¿Qué sería de ella misma? ¿Qué familia no la gozaría? Y si la gozasen todas, ¿dónde existiría la nobleza, que supone una cualidad inventada para distinguir algunas entre todas las demás?
Otra providencia exige también la causa pública, y es la de permitir a los poseedores de mayorazgos que puedan dar en enfiteusis los bienes vinculados. La vinculación resiste este contrato, que supone la enajenación del dominio útil, pero ¿qué inconveniente habría en permitir a los mayorazgos esta enajenación, que por una parte conserva las propiedades vinculadas en las familias, por medio de la reserva del dominio directo, y por otra asegura su renta tanto mejor cuanto hace responder de ella a un copartícipe de la propiedad?
Pudieran ciertamente intervenir algunos fraudes en las constituciones de enfiteusis, pero sería muy fácil estorbarlos, haciendo preceder información de utilidad ante las justicias territoriales, y si se quiere la aprobación de los tribunales superiores de provincia. La intervención del inmediato sucesor en estas informaciones, y la del síndico personero, cuando el sucesor se hallase en la potestad patria, bastarían para alejar los inconvenientes que pueden ocurrir en este punto.
La agricultura, señor, clama con mucha justicia por esta providencia, porque nunca será más activo el interés de los colonos que cuando los colonos sean copropietarios, y cuando el sentimiento de que trabajan para sí y sus hijos los anime a mejorar su suerte y perfeccionar su cultivo. Esta reunión de dos intereses y dos capitales en un mismo objeto, formará el mayor de todos los estímulos que se pueden ofrecer a la agricultura.
Acaso será este el único, más directo y más justo medio de desterrar de entre nosotros la inmensa cultura, de lograr la división y población de las suertes, de reunir el cultivo a la propiedad, de hacer que las tierras se trabajen todos los años, y que se espere de las labores y del abono el beneficio que hoy se espera sólo del tiempo y del descanso. Acaso esta providencia asegurará a la agricultura una perfección muy superior a nuestras mismas esperanzas.
Una doctrina derivada del derecho romano, introducida en el foro por nuestros mayorazguistas, y más apoyada en sus opiniones que en la autoridad de las leyes, ha concurrido también a privar a la nación de estos bienes, y merece por lo mismo la censura de V. A. Según ella, el sucesor del mayorazgo no tiene obligación de estar a los arrendamientos celebrados por su antecesor, porque, se dice, no siendo su heredero no deben pasar a él sus obligaciones; de donde ha nacido la máxima de que los arriendos expiran con la vida del poseedor. Pero semejante doctrina parece muy ajena de razón y equidad, porque si se prescinde de sutilezas, no se puede negar al poseedor del mayorazgo el concepto de dueño de los bienes vinculados, para todo lo que no sea enajenarlos o alterar su sucesión; ni el concepto de mero administrador que le atribuyen los pragmáticos, deja de ser bastante para hacer firmes sus contratos y transmisibles sus obligaciones.
Entre tanto, semejantes opiniones hacen un daño irreparable a nuestra agricultura, porque reducen a breves períodos los arriendos, y por lo mismo desalientan el cultivo de las tierras vinculadas. No debiendo esperarse que las labren sus dueños, alejados por su educación, por su estado y por su ordinaria residencia, del campo y de la profesión rústica, ¿cómo se esperará de un colono que descepe, cerque, plante y mejore una suerte que sólo ha de disfrutar tres o cuatro años, y en cuya llevanza nunca esté seguro? ¿No es más natural que reduciendo su trabajo a las cosechas presentes, trate sólo de esquilmar en ellas la tierra, sin curarse de las futuras que no ha de disfrutar?
Parece por lo mismo necesaria una providencia, que desterrando del foro aquella opinión, restablezca los recíprocos derechos de la propiedad y el cultivo, y permita a los poseedores de mayorazgos celebrar arriendos de largo tiempo, aunque sea de 29 años, y que asegure a los colonos en ellos hasta el vencimiento del plazo estipulado. A semejante policía introducida en Inglaterra para asegurar los colonos en la llevanza de las tierras feudales, atribuyen los economistas de aquella nación el floreciente estado de su cultivo. ¿Por qué, pues, no la adoptaremos nosotros para restablecer el nuestro? La prohibición de cobrar las rentas anticipadas, imponiendo al colono la pérdida de las que pagare, bastará para evitar el único fraude, que al favor de esta licencia pudiera hacer un disipador a sus sucesores.
Pero si esta libertad es conforme a los principios de justicia, nada sería más repugnante a ellos que convertirla en sujeción y regla general. La Sociedad sólo reclama para los poseedores de mayorazgo la facultad de aforar o arrendar a largos plazos sus tierras, pero está muy lejos de creer que fuese conforme a la justicia una ley, que fijando el tiempo de sus arriendos, les quitase la libertad de abreviarlos, y lo que ha reflexionado en otra parte sobre este punto prueba cuánto dista de aquellos partidos extremos que propuestos a V. A. para favorecer el cultivo, sólo servirían para arruinarlo.
Por último, señor, parece indispensable derogar la ley de Toro, que prohíbe a los hijos y herederos del sucesor del mayorazgo la deducción de las mejoras hechas en él. Esta ley formada precipitadamente, y sin el debido consejo, como testifica el señor Palacios Rubios, y más funesta por la extensión que le dio la ignorancia de los letrados que por su disposición, no debe existir en un tiempo en que V. A. trata tan de propósito de purgar los vicios de nuestra legislación. Ni para persuadir la injusticia de las doctrinas que se han fundado en ella, necesita la Sociedad demostrar los daños que han causado al cultivo, distrayendo de sus mejoras el cuidado de muchos buenos y diligentes padres de familia; porque le parece todavía más inhumana y funesta respecto de aquellos que a la sombra de la autoridad sacrifican a un vano orgullo los sentimientos de la naturaleza, y a trueque de engrandecer su nombre, condenan su posteridad al desamparo y la miseria.
Tales son, señor, las providencias que la Sociedad espera de la suprema sabiduría de V. A. Sin duda, que examinando los mayorazgos en todas sus relaciones, hallará V. A. que son necesarias otras muchas para evitar otros males; pero las presentes ocurrirán desde luego a los que sufre la agricultura, sin privar por eso al Estado de los bienes políticos a que conspira su institución. Respetando la nobleza como necesaria a la conservación y al esplendor de la monarquía, darán más brillo y estabilidad a su opinión. Cerrando a la riqueza oscura las avenidas que conducen a ella, las abrirán solamente al mérito glorioso y recompensado; y llamando [a] la noble juventud a las sendas del honor, la empeñarán en ellas sin excluir de su lado la virtud y los talentos. Sobre todo, señor, opondrán un dique insuperable al desenfreno de nuevas fundaciones; reducirán a justos límites las que, por inmensas, alimentan un lujo enorme y contagioso; disolverán sin injusticia ni violencia y por una especie de inanición, las que llevan indignamente este nombre y sirven de incentivo a la ociosidad; harán que la esclavitud de la propiedad no dañe a la libertad del cultivo, y conciliando los principios de la política que protegen los mayorazgos, con los de la justicia que los condenan, serán tan favorables a la agricultura como gloriosas a V. A.
7.º Circulación de los productos de la tierra
Hasta aquí ha examinado la Sociedad las leyes relativas a la propiedad de la tierra y del trabajo; réstale hablar de las que teniendo relación con la propiedad de sus productos, influyen en la suerte del cultivo, tanto más poderosamente, cuanto dirigen el interés de sus agentes más inmediatos.
Siendo los frutos de la tierra el producto inmediato del trabajo, y formando la única propiedad del colono, está visto cuán sagrada y cuán digna de protección debe ser a los ojos de la ley esta propiedad, que de una parte representa la subsistencia de la mayor y más preciosa porción de los individuos del Estado, y de otra la única recompensa de su sudor y de sus fatigas. Ninguno la debe a su fortuna ni a la casualidad del nacimiento; todos la derivan inmediatamente de su ingenio y aplicación; y siendo además muy incierta y precaria, porque pende en gran parte de las influencias del clima y de los tiempos, es sin duda que reúne en su favor cuantos títulos pueden hacerla recomendable a la justicia y humanidad del gobierno.
Ni es sólo el colono el que interesa en la protección de esta propiedad, sino también el propietario, porque dividiéndose naturalmente sus productos entre el dueño y los cultivadores, es claro que representan a un mismo tiempo todo el fruto de la propiedad de la tierra y de la propiedad del trabajo; y que cualquier ley que menoscabe la propiedad de estos productos, ofenderá más generalmente el interés individual, y será no sólo injusta sino también esencialmente contraria al objeto de la legislación agraria.
Estas reflexiones bastan para calificar todas las leyes que de cualquier modo circunscriben la libre disposición de los productos de la tierra; de las cuales hablará ahora la Sociedad generalizando cuanto pueda sus raciocinios, porque sería muy difícil seguir la inmensa serie de leyes, ordenanzas y reglamentos que han ofendido y menguado esta libertad.
Por fortuna ya no tiene la Sociedad que combatir la más funesta de todas, debiéndose a la ilustración de V. A. que haya desterrado para siempre de nuestra legislación y policía la tasa de los granos; aquella ley, que nacida en momentos de apuro y confusión, fue después tantas veces derogada como restablecida, tan temida de los débiles agentes del cultivo como menospreciada de los ricos propietarios y negociantes, y por lo mismo tan dañosa a la agricultura como inútil al objeto a que se dirigía.
De las posturas
Pero derogada esta ley y abolida para siempre la tasa de los granos, ¿cómo es que subsiste todavía en los demás frutos de la tierra una tasa tanto más perniciosa, cuanto no es regulada por la equidad y sabiduría del legislador, sino por el arbitrio momentáneo de los jueces municipales? Y cuando los granos, objeto de primera necesidad para la subsistencia de los pueblos, han arrancado a la justicia la libertad de precios, ¿cómo es que los demás frutos, que forman un objeto de consumo menos necesario, no han podido obtenerla?
Por esta sola diferencia se puede graduar el descuido con que las leyes han mirado la policía alimentaria de los pueblos, abandonándola a la prudencia de sus gobernadores, y la facilidad con que han sido aprobadas o toleradas sus ordenanzas municipales, puesto que las tasas y posturas de los comestibles no se derivan de ninguna ley general, sino de alguno de estos principios.
Una vez establecidos, era infalible que la propiedad de los frutos quedase expuesta a la arbitrariedad, y por lo mismo, a la injusticia; y esto no sólo de parte de los magistrados municipales, sino de la de sus inmediatos subalternos, porque dado que unos y otros obrasen conforme a las ordinarias reglas de la prudencia, era natural que diesen todo su cuidado a las conveniencias de la población urbana, único objeto de las posturas, como que prescindiesen de las del propietario de los frutos. Tal es el origen de la esclavitud en que se halla por punto general el tráfico de los abastos.
Pero ha sucedido con este sistema de policía lo que con todas las leyes que ofenden el interés individual. Los manantiales de la abundancia no están en las plazas, sino en los campos; sólo puede abrirlos la libertad, y dirigirlos a los puntos donde los llama el interés. Por consiguiente los estorbos presentados a este interés han detenido o desterrado la abundancia, y a pesar de las posturas la carestía de los comestibles ha resultado de ellas.
Es en vano, señor, esperar la baratura de los precios de otro principio que de la abundancia, y es en vano esperar esta abundancia sino de la libre contratación de los frutos. Sólo la esperanza del interés puede excitar al cultivador a multiplicarlos y traerlos al mercado. Sólo la libertad, alimentando esta esperanza, puede producir la concurrencia, y por su medio aquella equidad de precios que es tan justamente deseada. Las tasas, las prohibiciones y todas las demás precauciones reglamentarias, no pueden dejar de amortiguar aquella esperanza, y por lo mismo de desalentar el cultivo y disminuir la concurrencia y la abundancia; y entonces por una reacción infalible, la carestía nacerá de los mismos medios enderezados a evitarla.
Entre estos reglamentos, merecen muy particular atención los que limitan la libertad de los agentes intermedios del tráfico de comestibles, como regatones, atravesadores, panilleros, zabarceras, etc., mirados generalmente con horror, y tratados con dureza por las ordenanzas y los jueces municipales, como si ellos no fuesen unos instrumentos necesarios, o por lo menos en gran manera, útiles en este comercio, o como si no fuesen respecto de los cultivadores, lo que los tenderos y mercaderes respecto del comerciante y fabricante.
Una ignorancia indigna de nuestros tiempos inspiró en los antiguos tan injusta preocupación. Sólo se atendió a que compraban barato para vender caro, como si esto no fuese propio de todo tráfico, en que las ventajas del precio representan el valor de la industria y el rédito del capital del traficante. No se calculó que el sobreprecio de los frutos en manos del revendedor recompensaba el tiempo y trabajo gastados en salir a buscarlos a las aldeas o los caminos, traerlos al mercado, venderlos al menudo y sufrir las averías y pérdidas de este pequeño tráfico. No se calculó, que si el labrador hubiera de tomar sobre sí estas funciones, cargaría también sobre sus frutos el valor del tiempo y el trabajo consumidos en ellas y robados a su profesión, o los vendería con pérdida, en cuyo caso los consumiría en lugar de venderlos, o dejaría de cultivarlos y el mercado estaría menos provisto. No se calculó que esta división de agentes y manos intermedias, lejos de encarecer, abarata este valor: primero, porque economiza el tiempo y el trabajo representados por él; segundo, porque aumenta la destreza y los auxilios de este tráfico, convertido en profesión; tercero porque, proporcionando el conocimiento de parroquianos y veceros, facilita el consumo, y finalmente, cuarto, porque multiplicando las ventas hace que la reunión de muchas pequeñas ganancias componga una mayor, con tanto beneficio de las clases que cultivan como de las que consumen.
Resulta de lo dicho que la prohibición de comprar fuera de puertas; la de vender sino a cierta hora, en ciertos puestos y bajo de ciertas formas impuestas a los revendedores; la de proveerse antes que lo que se llama el público, impuesta a los fondistas, bodegoneros, figoneros y mesoneros, como si no fuesen sus criados; las preferencias y tanteos en las compras, concedidos a ciertos cuerpos y personas, y otras providencias semejantes de que están llenos los reglamentos municipales, son tan contrarias como las tasas y posturas a la provisión de sus mercados, pues que no entibian menos la acción del interés individual, desterrando de ellos la concurrencia y la abundancia, y produciendo la carestía de los abastos.
Semejantes trabas se quieren cohonestar con el temor del monopolio, monstruo que la policía municipal ve siempre escondido tras la libertad, pero no se reflexiona que si la libertad lo provoca también lo refrena, porque excitando el interés general produce naturalmente la concurrencia, su mortal enemigo. No se reflexiona, que aunque todos los agentes del tráfico aspiren a ser monopolistas, sucede por lo mismo, que queriendo serlo todos no lo pueda ser ninguno, porque su competencia pone los consumidores en estado de dar la ley, no de recibirla. No se reflexiona, que sólo cuando desaparece la concurrencia, asustada por los reglamentos y vejaciones municipales, puede el monopolio usar sus ardides, porque entonces la necesidad le hace sombra, los consumidores mismos le echan la capa, y en semejante situación la vigilancia y las preocupaciones de la policía no son capaces de quitarle la máscara ni de vencerle. Por último, no se reflexiona, que si el monopolio es frecuente en los objetos de consumo sujetos a posturas y prohibiciones, jamás lo es en los tráficos libres, pues en ellos acredita la experiencia que los vendedores, lejos de esconderse, salen al paso al consumidor, lo buscan, lo llaman a gritos o entran por sus puertas para convidarle y proveerle de cuanto necesita.
A semejantes reglamentos se debe atribuir en gran parte la carestía de ciertos artículos de fácil producción, y de ordinario consumo. El labrador, no hallando el interés en venderlos a un precio arbitrario, y alejado de los mercados por las formalidades y vejaciones que encuentra en ellos, toma el partido de no cultivarlos, y dos o tres escarmientos en este punto bastan para establecer la opinión, y fijar los objetos del cultivo y las granjerías de una provincia entera. ¿Quién podrá buscar otro origen a la vergonzosa necesidad en que estuvimos en algún tiempo de traer los huevos de Francia para proveer la plaza de Madrid?
Ni se crea tampoco que estos artículos mirados con tanta indiferencia, y como accidentales al cultivo, pueden tener poca influencia en su prosperidad. Países hay donde el colono subsiste al favor de ellos, y donde sin este auxilio no podría sostener el crecimiento de las rentas que ha resultado en unas partes de la carestía de las tierras, y en otras del aumento de la población. Países hay donde las frutas, la hortaliza, los pollos, los huevos, la leche y otros frutos de esta especie, constituyen la única riqueza del labrador. Estas granjerías son propiamente suyas, porque los frutos principales están destinados a pagar los gastos del cultivo, la semilla, la primicia, el diezmo, el voto de Santiago, las contribuciones y sobre todo la renta de la tierra, siempre calculada o por la cantidad o por las esperanzas comunes de su producto. Forman, pues, un objeto más digno del cuidado de la legislación de lo que se ha creído hasta ahora, y de esto se convencerá muy fácilmente, el que calculando cuánto puede enriquecer a una familia rústica un huerto cuidadosamente cultivado, un par de vacas y cuatro o seis cabras de leche, una puerca de vientre, un palomar y un buen gallinero, sepa estimar justamente este oscuro manantial de riqueza pública tan poco conocido como mal apreciado en la mayor parte de España.
No hay duda que la escasez de estos frutos proviene también de otras causas. Mientras las tierras continúen abiertas y mal divididas, mientras las suertes estén despobladas, no habrá que esperar grande abundancia de tales artículos, que suponen la dispersión de la población por los campos, la multiplicación de las familias y ganados rústicos, y sobre todo, aquella diligencia, aquella economía que no se pueden hallar fuera de esta situación. Pero es constante, que aun cuando llegase, como seguramente llegará por una consecuencia infalible de la buena legislación agraria, tampoco se deberán esperar tales bienes, si antes no se derogan los principios que han dirigido hasta aquí la policía alimentaria de los pueblos.
La abundancia y la baratura sólo pueden nacer de una y otra reforma. Cuando el colono se halle en proporción de multiplicar sus ganados y frutos; cuando pueda venderlos libremente al pie de su suerte, en el camino o en el mercado al primero que le saliere al paso; cuando todo el mundo pueda interponer su industria entre el colono y el consumidor; cuando la protección de esta libertad anime igualmente a los agentes particulares e intermedios de este tráfico, entonces los comestibles abundarán cuanto permita la situación coetánea del cultivo de cada territorio, y del consumo de cada mercado. Entonces excitado el interés de estos agentes, mientras trabajan los primeros en aumentar el producto de su industria, y los segundos la materia de su tráfico, la concurrencia de unos y otros producirá la abundancia y desterrará el monopolio, y por este medio tan sencillo y tan justo, harto mejor que por todos los arbitrios de la prudencia municipal, se logrará aquella baratura que es su primer objeto, así como el primer apoyo de la industria urbana.
Esta doctrina general es aplicable a todas las especies de abastos, sin exceptuar los que se reputan de primera necesidad para la subsistencia pública. Ciertamente que las carnes serían generalmente más baratas, si en todas partes se admitiesen libremente al matadero las reses traídas al consumo, en vez de fiarlo al monopolio de un abastecedor, cuyas ganancias en último resultado no pueden componerse sino de los sacrificios hechos en el precio a la seguridad de la provisión. Y otro tanto sucedería en el aceite y en el vino, si los millones y las precauciones consiguientes a tan dura contribución no concurriesen a una con la policía municipal a sujetarlos a perpetua y necesaria carestía, sin la menor ventaja de su cultivo.
Pero la Sociedad se alejaría demasiado de su propósito si se empeñase en seguir todas las relaciones que hay entre la población de los campos y la de las ciudades, y entre la policía urbana y la rústica; y por lo mismo cerrará este artículo hablando del pan, que es el primer objeto de entrambos.
Del comercio interior en general
El pan, como las demás cosas comerciables, es caro o barato según su escasez o abundancia, y si se pudiese prescindir de las alteraciones que las leyes y la opinión han introducido en este ramo del comercio, su precio seguiría naturalmente la más exacta proporción con el de los granos. Veamos pues, si este objeto tan importante, tan delicado y tan digno de los desvelos del gobierno puede regularse por los mismos sencillos principios que se han establecido hasta aquí. Y para aplicarlos con más seguridad, tratemos primero del comercio interior de granos.
Una muy notable diferencia hay entre el objeto de este comercio y el de otros frutos, y ella sin duda dio ocasión a las diferentes modificaciones que le han aplicado las leyes. Esta diferencia nace de su misma necesidad, o por mejor decir, de la continua solicitud de los pueblos acerca de su provisión. La subida o baja del precio de los granos, no tanto se proporciona a la pequeña o gran cantidad producida por la cosecha, esto es, a su escasez o abundancia real, cuanto a la opinión que el público forma de esta escasez o abundancia; y esta opinión no tanto se refiere a la cantidad existente en las trojes o bodegas, cuanto a la cantidad expuesta a la venta pública, ya en las mismas paneras o ya en los mercados. De aquí es que aquella policía será más prudente y justa en cuanto al comercio de granos, que aleje menos la opinión del público del conocimiento de su real existencia.
Por esta reflexión se ve, que si la libre contratación es útil en los demás abastos, en el del trigo es absolutamente necesaria y preferible a cualquier otro sistema, pues no pudiendo discurrirse alguno que no se deba establecer por medio de precauciones y providencias parciales, es claro que este mismo medio, influyendo en la opinión del público, podrá alterar su seguridad o sus temores acerca de la abundancia o escasez de tan necesario artículo.
Esta alteración, que en tiempos de abundancia puede ser dañosa al labrador y al propietario, envileciendo el precio de los granos fuera de la proporción de su real existencia, lo será infaliblemente más y con mayor razón al consumidor en los tiempos de escasez, porque el temor hiere la imaginación más vivamente que la esperanza, y el movimiento de la aprensión es más rápido en el primero que en la segunda. En tal estado las providencias dirigidas a remediar la escasez, no harán más que aumentar la aprensión de ella, y la misma solicitud del magistrado, doblando el sobresalto del pueblo, le robará aquel rayo de esperanza que es inseparable del deseo, y le entregará a toda la agitación y angustias del temor, nunca más horrorosas que cuando peligra la subsistencia.
Resulta, pues, que siendo el sistema de la libertad en el comercio interior de granos el más favorable a los consumidores, y no teniendo otro objeto las modificaciones que le han impuesto las leyes que el alivio y seguridad de éstos, no sin gran razón se reclama en favor de la agricultura una libertad que es absolutamente necesaria para su prosperidad e incremento.
Por otra parte, esta libertad parece fundada en los más rigurosos principios de justicia. Si es una verdad constante que en España hay algunas provincias que no cogen los granos necesarios para su subsistencia, y que otras en años comunes cogen más de lo que necesitan, la libertad de comercio interior se deberá de justicia a unas y otras: a las primeras, como un medio indispensable para proveer a su subsistencia, y a las segundas, como un medio no menos necesario para obtener la recompensa de su trabajo y sostener su agricultura. Esta agricultura puede muy bien decaer y ser inferior al consumo de cada provincia en medio de la mayor libertad, porque otras muchas causas pueden influir en su suerte e impedir su prosperidad; pero sin ella, sea la que fuere su situación, jamás podrá prosperar ni exceder del consumo de cada territorio; porque siendo un axioma constante de economía, confirmado por la experiencia, que el consumo es la medida del cultivo, sucederá que una provincia que no pueda consumir el sobrante de sus cosechas vendrá siempre a cultivar menos hasta tanto que el cultivo se iguale al consumo, y por consiguiente, el sobrante desaparecerá con tanto daño de la provincia fértil y abundante como de las estériles que pudiera socorrer.
Este raciocinio es tanto más cierto cuanto nuestras provincias agricultoras, siendo menos industriosas, tienen que consumir las manufacturas de otras provincias que son por su parte menos agricultoras. Por lo mismo estas manufacturas son siempre muy caras en las primeras, porque su valor es siempre proporcionado al salario del trabajo, y este salario debe ser siempre alto en las segundas, porque lo es el precio del pan que lo regula. Además, las provincias agricultoras tendrán que pagar todos los gravámenes y riesgos que encarecen la industria en su conducción y tráfico. Suponiendo, pues, que en las provincias agricultoras el valor del trigo sea ínfimo, por lo mismo que tienen sobrante, resultará que ni el propietario ni el colono tendrán con que compensar el valor de la industria forastera, y no pudiendo pasar sin ella, por lo mismo que no tienen industria propia, su capital irá siempre en disminución, se harán cada día más pobres, su agricultura decaerá y su población, únicamente sostenida por ella, caminará a su ruina.
Los que no combinan las relaciones que hay entre las fuentes de la agricultura y la industria, suelen abusar de estas mismas razones para persuadir que la prohibición del comercio de granos es capaz de hacer agricultoras a unas provincias, e industriosas a otras, moviendo las primeras por el atractivo del precio de los granos, y las segundas por el de las manufacturas. Pero estos políticos no reflexionan que la naturaleza ha distribuido sus dones con diferente medida; que la agricultura y la industria suponen proporciones naturales que no pueden tener todas las provincias, y medios que no se pueden adquirir de repente; que la primera necesita extensión y fertilidad del territorio, fondos y luces, y la segunda capitales, conocimientos, actividad, espíritu de economía y comunicaciones; y que es tan imposible que Castilla, sin estos auxilios, sea de repente industriosa, como que Cataluña sea agricultora sin aquellas proporciones.
Si alguna cosa puede vencer esta desigualdad, es sin duda el comercio interior de granos. Por su medio las provincias agricultoras, sacando de sus sobrantes un aumento de riqueza anual, y aumentando cada día este sobrante por medio de las mejoras de su agricultura, podrán al fin convertir una parte de esta riqueza al establecimiento de algunas manufacturas, y en este progreso deber a la libre contratación de sus granos lo que no pueden esperar de otro principio; al mismo tiempo que las provincias industriosas, proveyéndose a menos precio de los granos indispensables para su subsistencia, aumentarán el producto sobrante de su industria, y convirtiéndolo a mejorar la agricultura, harán abundar los granos y demás artículos de subsistencia hasta donde permitan las proporciones de su suelo. ¿No probará esto el ejemplo de Cataluña, cuya agricultura e industria han ido siempre a más, mientras que en Castilla siempre a menos?
Se ha pretendido conciliar la utilidad y los riesgos de la libertad del comercio interior, permitiéndola en todas las provincias a los trajineros y prohibiéndola a los negociantes. ¿Pero ha sido esto otra cosa que querer convertir en comerciantes los instrumentos del comercio? Siendo los trajineros unas pobres gentes, sin más capital que su industria y sus recuas, si el comercio interior se redujese a lo que ellos pueden comprar y vender, la masa de granos comerciable será forzosamente muy pequeña, y muchas provincias quedarán expuestas a perecer de hambre, mientras otras se arruinen por su misma abundancia. Es por lo mismo imposible socorrer a unas y a otras sin la intervención de otros agentes más poderosos en este comercio.
No hay que cansarse: estos agentes sólo se encontrarán en el comercio, porque sólo los capitales existentes en él se pueden dedicar a este objeto. Por otra parte, sólo los comerciantes son capaces de especular en una materia de tantas y tan complicadas relaciones; ellos solos de combinar por medio de sus correspondencias y su giro, la abundancia de unas provincias con la escasez de otras; ellos solos de emprender la conducción de grandes partidas de granos a grandes distancias, y por medio de grandes dificultades y riesgos; ellos solos de sufrir aquella odiosidad inseparable de este comercio, nacida de las preocupaciones populares y fomentada por las mismas leyes; ellos solos, en fin, de interponer aquella previsión, aquella constancia, aquella diligencia de oficios y operaciones intermedias, sin la cual la circulación es siempre escasa, incierta y perezosa.
Pero el monopolio, se dirá, puede destruir cuanto edificare la libertad, y este monopolio, que no es temible de parte de los trajineros, lo es en gran manera de la de los comerciantes. La superioridad de capitales, luces y arbitrios que reúnen éstos no existe en aquéllos. Siendo los primeros muchos, dispersos en lugares cortos, ajenos por su profesión de todo espíritu de cálculo, y sólo acostumbrados a hacerse la guerra en el precio de las conducciones, son incapaces de reunirse para ninguna otra empresa, y por consiguiente su monopolio será siempre corto e individual, que es decir de ningún influjo. Por el contrario los comerciantes situados en las capitales, centro de la circulación del dinero y granos de las provincias, enterados por su previsión y correspondencias del estado de todos sus rincones, naturalmente unidos por el interés y las relaciones de su profesión, tan prontos a juntar sus esfuerzos cuando el interés los llama a un punto, como a hacerse la guerra cuando los divide, ¿qué horrible monopolio no podrán hacer con los granos si una ilimitada libertad protegiere sus manejos? Las combinaciones de una semana pondrán en su mano la provisión de una provincia entera, y la subsistencia, el sosiego y la dicha de los pueblos serán juguete de su codicia.
He aquí, señor, cuanto se puede decir contra la libertad del comercio de granos; he aquí el fundamento de todas las restricciones impuestas por las leyes. No sería difícil responder con raciocinios tan abstractos como los que él mismo envuelve; pero la Sociedad, que no es sistemática ni puede proponerse otro fin que el bien de la causa pública, contraerá los suyos al estado actual de nuestras provincias, y examinará cuál puede ser en ellas el influjo del monopolio, y acaso por este camino se acercará más a una verdad tan importante y deseada.
Si bastase la voz de la ley para intimidar el monopolio, si sus operaciones fuesen manifiestas o fáciles de descubrir, si el interés no multiplicase sus artificios y recursos al paso que las leyes sus preocupaciones, las leyes prohibitivas o restrictivas del comercio interior de granos se podrían comparar sin riesgo con las protectivas de su libertad. Siendo conocido el influjo de unas y otras en la circulación de esta preciosa mercancía, la simple comparación de sus ventajas e inconvenientes arrojaba un resultado cierto y constante, y la legislación podría abrazarlo sin contingencia. Pero una triste experiencia ha probado muchas veces lo contrario, y la insuficiencia de las leyes contra las maniobras de la codicia es tan notoria como la fuerza irresistible del interés contra el poder de las leyes.
¿Quién se atreverá a asegurar que las más severas prohibiciones bastarán a reprimir el monopolio? ¿Quién es el que ignora que las mismas restricciones impuestas por las leyes lo han provocado y favorecido muchas veces? Si fueran necesarias pruebas de esta verdad notoria y de hecho, ¿no se hallarían en las leyes mismas? Léanse sus preámbulos, y ellos probarán no sólo la existencia del monopolio en todas las épocas y estado de este ramo de policía, sino también que la insuficiencia de las precauciones dictadas por unas sirvió siempre de estímulo para promulgar otras. Y si se sube con esta investigación a aquellos tiempos en que no sólo la previsión del legislador, sino el arbitrio de los magistrados municipales, moderaban temporalmente este ramo de comercio, se hallará que el monopolio nunca ha sido en España tan frecuente ni tan escandaloso como bajo las leyes restrictivas.
¿Y cómo no lo sería cuando una necesidad imperiosa lo autorizaba? Cualquiera que sea el sistema adoptado por la legislación, ¿no habrá de permitir el tráfico de granos, so pena que unas provincias mueran de hambre mientras otras den sus granos a los puercos? Y como quiera que lo permita, sean las que fueren sus modificaciones, sean las que fueren las manos que lo hagan y los instrumentos que lo conduzcan, ¿es dudable que la necesidad y el interés pondrán unos y otros al arbitrio de los comerciantes? ¿Quién sino ellos expondrá sus capitales a este giro? Y si otras personas adineradas lo hicieren, ¿no lo harán como negociantes, con el mismo espíritu, el mismo objeto, y si se quiere, con la misma codicia que los negociantes? ¿Cómo, pues, será posible reprimir un monopolio que tantos intereses provoca, y que la misma necesidad fomenta y apadrina?
Nada es tan conocido ni tan comprobado por la experiencia como que el monopolio multiplica sus ardides al paso que las leyes sus precauciones. Hecha la ley, hecha la trampa, dice el refrán. ¿Se permite el tráfico a los trajineros? Los trajineros, los arrieros, los carreteros son los confidentes, los factores, los testaferros de los comerciantes. ¿Se toma razón de los almacenes, se manda roturarlos? Los almacenes se convierten en trojes, y las trojes en almacenes; el comerciante no almacena, pero compra; y el dueño no entrega, pero vende sus granos, los retiene a disposición del comerciante, se hace su agente y cobra su almacenaje. ¿Se prohíbe vender fuera de los mercados? Se llevan a ellos cincuenta y venden privadamente quinientas. ¡Qué Argos será capaz de penetrar estos contratos simulados, estas confianzas obscuras, aseguradas sobre las combinaciones del interés! Y al cabo, si el gobierno quiere verlo todo, intervenir en todo y regularlo todo por sí; si confía a la fuerza el tráfico y la provisión de los mercados, ¡adiós, todo se ha perdido! Entonces es cuando los clamores suben al cielo, cuando la confusión crece, el sobresalto se agita, y a río revuelto, el monopolio, pareciendo que socorre, asesina y se engrasa. ¡Ojalá que la historia de nuestras carestías no hubiese confirmado tantas veces, y tan recientemente esta triste descripción!
Podría concluirse de aquí en favor de la libertad, puesto que ella multiplicando el número de los vendedores y la facilidad de las ventas, opondría al monopolio el único freno que puede reprimirlo. Pero dos razones peculiares a nuestra situación, y por lo mismo muy poderosas, prueban más concluyentemente, que en ninguna parte será la libertad más provechosa, ni el monopolio mercantil menos temible que entre nosotros.
La primera es que el monopolio de granos está naturalmente establecido en España, a lo menos hasta cierto punto. ¿Cuáles son las manos en que para la gran masa de ellos? Sin duda que en las iglesias, monasterios y ricos mayorazgos. Lo que se ha dicho arriba, acerca de la enorme acumulación de la propiedad amortizada, lo prueba. Veamos, pues, si estos depositarios son o no monopolistas.
Sin agraviar a nadie, y sin desconocer los ardientes ejemplos de caridad que estas clases han dado en tiempo de necesidad y de apuro, es innegable que el objeto común de todo dueño de granos es venderlos al mayor precio posible; que este objeto los hace retener hasta los meses mayores, y que esta retención jamás es tan cierta como cuando es más dañosa, esto es, cuando los tempranos anuncios de escasez despiertan la esperanza de mayores precios. Prescindiendo pues de todo manejo, de toda ocultación, de toda operación escondida, que siempre son temibles porque el camino del interés es muy resbaladizo, ¿qué otro nombre se podrá dar a esta distribución de los granos, que un monopolio legal y autorizado?
Ahora bien, supuesto tal estado de cosas, la libertad del comercio interior de granos parece indispensable. La intervención de los comerciantes, su mismo monopolio, si así decirse puede, será favorable porque haciendo la guerra al monopolio propietario debilitará sus fuerzas. Multiplicando el número de los depositarios de granos, y por consecuencia de los vendedores, aumentará la concurrencia y menguará su influencia en los precios, siempre regulados por estos elementos; y destruyéndose uno a otro, el público sentirá todo el beneficio de su competencia.
Esta reflexión es más poderosa cuando se considera la naturaleza de uno y otro monopolio, o llámese comercio. El negociante, por el espíritu de su profesión, funda sus ganancias más bien en el número que en el resultado de sus especulaciones; es decir, quiere más una ganancia mayor, compuesta por muchas pequeñas, que una grande producida por una sola empresa. De aquí es que en cada especulación se contente con una ganancia determinada sin aspirar a la suma. Es cierto, que sacará de cada una la mayor ganancia posible, pero esta posibilidad será respectiva y no absoluta; se regulará no por las esperanzas de aquella empresa sola, sino por las de todas las que pueda hacer. Así que esta esperanza de una parte, y de otra la necesidad de sostener su crédito, cubrir sus letras y continuar su giro, reducirán su codicia a límites muy estrechos, y le harán abrir su almacén cuando llegue el buen precio, sin esperar al último.
No así los ricos propietarios. Vender los granos al mayor precio posible es su única especulación. Con esta idea los guardan hasta lograr la mayor ganancia, y la logran casi infaliblemente, según el estado de los lugares, los tiempos y las cosechas. Este designio lo tienen no sólo en los años estériles sino también en los abundantes, y aun pasa de una cosecha a otra cosecha, pues ya notó el político Zavala que en los años colmados de su época, los propietarios vendían cuanto tenían, se empeñaban y gravaban sus tierras con censos por no malbaratar los granos. ¿Es esta por ventura la conducta de los comerciantes?
Supóngase, pues, la libertad del comercio interior. El comerciante comprará al tiempo de la cosecha, y no pudiendo comprar a los propietarios que nunca venden entonces, es claro que comprará a los cosecheros, y aumentando la concurrencia en esta época, hará a la agricultura el único bien que puede recibir del comercio: esto es, sostendrá el precio de los granos respecto de sus agentes inmediatos, y hará que no sea tan enorme ni tan funesta al infeliz colono su diferencia en el primero y último período de cada cosecha. El mismo comerciante, continuando su especulación, venderá cuando se le presente una decente ganancia, aumentará la concurrencia de vendedores en la segunda época, y forzará a los propietarios a seguir sus precios, sacando el consumidor de esta competencia más beneficio que de las leyes restrictivas más bien meditadas.
La segunda razón que favorece el comercio interior de granos es la dificultad de su transporte. Precisamente nuestras provincias abundantes distan de las escasas, y no teniendo ni ríos navegables, ni canales, ni buenos caminos, la conducción no sólo debe ser lenta y dispendiosa sino también difícil y arriesgada; y ya queda advertido que sólo es dado a los comerciantes de profesión el triunfar de estas dificultades. El tráfico menudo, o de pueblo a pueblo, se hará fácilmente sin su intervención, porque bastarán los cosecheros y trajineros para surtir los mercados; pero el grande objeto de este comercio es llevar a las provincias necesitadas el sobrante que haya en otras. ¿Y por ventura fiará el gobierno esta provisión a los propietarios, que esperan que la necesidad traiga el comprador a sus trojes? ¿Fiarala a los cosecheros que ya no tienen granos cuando la necesidad aparece? ¿Fiarala a los trajineros que no ven otra necesidad que la que está a sus puertas, que rara vez salen de su provincia y a quienes esperarán en vano los mercados distantes? Sin duda que estos últimos llevarán los socorros a cualquier parte, pero esto será cuando el comerciante los buscare. Mas esperar que conduzcan de su cuenta, esperar que de repente, sin conocimientos, sin experiencia pasen de una profesión a otra y se conviertan en comerciantes sin dejar de ser trajineros, ¿será otra cosa que fiar la subsistencia de los pueblos, primer objeto de la previsión del gobierno, al casual efecto de una esperanza casi imposible?
Conviene, pues, señor, establecer la libertad del comercio interior de granos por medio de una ley permanente, que excitando el interés individual, oponga el monopolio al monopolio, y aleje las obscuras negociaciones que se hacen a la sombra de las leyes prohibitivas. Esta libertad, tan conforme a los principios de la justicia como a los de la buena economía, tan necesaria a los países abundantes como a los estériles y tan provechosa al cosechero como al consumidor, formará uno de los estímulos más poderosos que V. A. puede presentar a la agricultura española.
Del comercio exterior
1.º De frutos
Las razones en que acaba de fundarse la necesidad del libre comercio interior de nuestros frutos, concluyen también en favor de su comercio exterior, y prueban que la libre exportación debe ser protegida por las leyes, como un derecho de la propiedad de la tierra y del trabajo, y como un estímulo del interés individual. Prescindiendo, pues, del comercio del trigo y de las demás semillas frumentarias, que siendo de diferente naturaleza y relaciones, debe examinarse por diferentes principios, la Sociedad no duda en proponer a V. A. como necesaria una ley que proteja constante y permanentemente la libre exportación de los demás frutos por mar y tierra. Y puesto que nuestra legislación dispensa en general esta protección, sólo habrá que combatir aquellos principios en que se fundan las modificaciones de este comercio respecto de ciertos artículos.
Pueden reducirse a dos clases. La primera abraza aquellos, que sin ser de primera necesidad, se reputan como muy importantes para la pública subsistencia, tales como el aceite, las carnes, los caballos, etc. Se ha creído que el mejor medio de asegurar su abundancia era retenerlos dentro del reino, y en consecuencia, fue prohibida su exportación, o gravada con fuertes derechos, o sujeta a ciertas licencias y formalidades casi equivalentes a la prohibición.
Ya en otra parte combatió la Sociedad el error que envuelve esta máxima, y le parece haber demostrado que el mejor camino de conseguir la abundancia de los productos de la tierra y del trabajo, sean los que fueren, era estimular el interés individual por medio de la libertad de su tráfico; siendo tan seguro, que supuesta esta libertad, abundarán do quiera que el hombre industrioso tenga interés en cultivarlos y producirlos, como que ningún sistema, ninguna ley podrá asegurar esta abundancia donde no se sienta aguijado por el interés.
Pero es digno de observar que tales providencias obran en sentido contrario de su fin, y son de un efecto doblemente dañoso a las naciones que tienen la desgracia de publicarlas, porque no sólo menguan su cultivo en aquella parte en que pudiera fomentarlo el consumo exterior, sino que aumentan el cultivo extranjero en aquella, en que dejando de proveerse de los productos de la nación que prohíbe, acuden a proveerse a otra parte, y por consiguiente a fomentar el cultivo de las naciones que extraen; y esto sucederá tanto más seguramente cuanto la política general de Europa favorece ilimitadamente la libre exportación de sus frutos. Será, pues, un desaliento para el cultivo propio lo que es un estímulo para el extraño.
Nos hemos fiado en demasía de la excelencia de nuestro suelo, como singularmente favorecido de la naturaleza para la producción de frutos muy preciosos; pero si se exceptúan las lanas, ¿qué fruto hay que no pueda ser cultivado con ventaja en otros países? ¿No podrán fomentar sus cosechas de aceite la Francia y la Lombardía mientras nosotros desalentamos las de Andalucía, Extremadura y Navarra? La ganadería de Portugal y África, ¿no podrá prosperar y crecer cuanto decaiga y mengüe la nuestra? Y para contraer más la reflexión, ¿no podrá el mismo Portugal fomentar sus yeguadas, y hacer con el tiempo la remonta de su caballería con potros de su cría, si nos obstinamos en prohibir a nuestros criadores la introducción de caballos en aquel reino? Jamás se debe perder de vista que la necesidad es y será siempre el primer aguijón del interés, así como el interés lo es de la industria.
2.º De primeras materias
Este nombre recuerda la segunda clase de frutos sujetos a prohibiciones y restricciones, y abraza todos los que se conocen con el nombre de primeras materias. El gobierno por medio de sus restricciones no sólo aspira a que abunden y sean baratas entre nosotros, sino también a que sean raras y caras en el extranjero, y tal vez a que carezcan de todo punto de ellas. Está probado que la libertad sería un camino más derecho y seguro que las prohibiciones para lograr el primer objeto. Resta probar que tampoco por medio de ellas se logrará el segundo.
Pondremos por ejemplo las lanas finas, esto es, un fruto que se cree exclusivamente nuestro e inaccesible a los esfuerzos de la industria extranjera. Supongamos por un instante cerrada irrevocablemente su exportación, y que un sólo vellón no salga del reino, ni con permiso ni de contrabando. Ciertamente que los ingleses y franceses dejarían de trabajar aquella clase de paños, en cuya fábrica entra como materia esencial nuestra lana fina. ¡Y qué! ¿Menguaría por esto su industria? No, por cierto. La industria de una nación ni se cifra en un solo objeto ni se apoya en una sola, sino en muchas proporciones. Los mismos capitales, las mismas luces, la misma actividad que hoy se emplean en aquella clase de tejidos, a donde los llama el interés, se emplearán mañana en laborar otra clase, cuando la necesidad los aleje de la primera y el interés los acerque a la segunda. ¿No es esto lo que sucede en todas las alteraciones que sufre cada día la industria por las vicisitudes de la moda y del capricho? ¿Tan estrecha será la esfera del ingenio que no presente a su actividad más objetos que los que penden de ajeno arbitrio?
La industria de las naciones, señor, no se fomentará jamás a expensas de la agricultura ni por medios tan ajenos de su naturaleza. A ser así, ¿quién nos ganaría en la industria de paños? ¿Es por ventura la escasez o carestía de las lanas la causa de su atraso? ¿No prospera esta industria en el extranjero, que las compra por las nubes, mientras que nosotros, con un 100 por 100 de ventaja en su precio, no podemos igualarlos ni en la calidad ni en el precio de los paños, pues que consumimos los suyos?
Lo que ciertamente sucedería en el caso supuesto es que la granjería de nuestras lanas menguase tanto como menguase su extracción, porque nada hay más constante en la ciencia económica, que aquel axioma que presenta el consumo como la medida de todo cultivo, toda granjería y toda industria. No se crea por eso que seríamos más industriosos, no se crea que fabricaríamos cuanto no se fabricase en el extranjero; semejantes esperanzas, cuando se apoyan sólo en el efecto de reglamentos y leyes parciales, no son otra cosa que ilusiones del celo o visiones de la ignorancia. Es, pues, claro que la libertad del comercio exterior de frutos será tan provechosa a nuestra industria, como es necesaria a la prosperidad de nuestro cultivo.
3.º De granos
Pero el comercio exterior de granos llama ya la atención de la Sociedad, y es preciso que arrostre tan difícil y peligrosa cuestión, a pesar del conflicto de dudas y opiniones en que anda envuelta. Su resolución parece superior a los principios y cálculos de la ciencia económica, y como si la verdad se desdeñase de confirmarlos, las ventajas de la libertad se presentan siempre al lado de grandes males o de inminentes riesgos. A cada paso la experiencia triunfa de la teórica, y los hechos desmienten los raciocinios; y cualquiera que sea la senda que se tome, o el partido que se elija, los inconvenientes no pesarán menos que las ventajas, y el temor verá siempre en los primeros mucho más que la esperanza en las segundas.
Pero acaso esta perplejidad no proviene tanto de la falibilidad de los principios como de su mala aplicación. Los hombres, o por pereza o por orgullo, son demasiado propensos a generalizar las verdades abstractas sin pararse mucho en aplicarlas; y por otra parte tan inclinados a envidiar lo ajeno como a no estimar lo propio, no contentos con generalizar las ideas han generalizado también los ejemplos. Acomodar a un tiempo y a un país lo que en otro país y otro tiempo ha probado bien, es la manía más frecuente de los políticos; y como si fuese lo mismo una nación libre, rica, industriosa, comerciante y navegadora, que otra de circunstancias enteramente diversas, el ejemplo de Holanda e Inglaterra ha bastado para persuadir que el libre comercio de granos, tan provechoso a ellas, no podía dejar de serlo a las demás naciones.
Para no dar en semejantes inconvenientes, la Sociedad, sin gobernarse por ideas abstractas ni por experiencias ajenas, examinará esta gran cuestión con respecto a nuestra situación y circunstancias, y para hacerlo con acierto, examinará las dos siguientes dudas: 1.ª ¿Es necesaria en España [la] libre exportación de granos? 2.ª ¿Sería provechosa? Envolviendo estas dos preguntas cuantos objetos puede proponerse la legislación, bastará su solución para llenar nuestros deseos y los de V. A.
Para resolver afirmativamente la primera duda sería preciso suponer, que en años comunes producen nuestras cosechas no sólo el trigo necesario para nuestro consumo, sino mucho más, puesto que la libre exportación sólo puede ser necesaria para abrir en el extranjero el consumo de aquella cantidad de granos que no podría consumirse en el reino; y como esta cantidad sobrante, siendo pequeña, no podría influir sino muy imperceptiblemente en el precio de nuestros granos, o lo que viene a ser lo mismo en el desaliento de nuestro cultivo, es claro que la necesidad de la libre exportación sólo se puede fundar en la constante probabilidad de la existencia de un sobrante considerable.
¿Y por ventura tiene España este sobrante? ¿Tiene a lo menos una constante probabilidad de su existencia en años comunes? ¿Quién se atreverá a decir que sí? ¿Quién ha calculado el producto común de nuestras cosechas? ¿Quién el de nuestro consumo ordinario? ¿Quién ha formado este cálculo en cada una de las especies frumentarias? ¿Y quién lo ha aplicado a cada una de ellas en cada provincia y en cada territorio? Y sin estos cálculos, sin fijar sus resultados, sin compararlos entre sí, sin deducir un resultado común, ¿cómo se podrá suponer la probabilidad de un sobrante considerable en nuestras cosechas comunes?
Se sabe ciertamente que hay algunas provincias en que se puede contar de seguro con un sobrante anual de granos en años comunes; pero se sabe también que hay otras, que son más en número y población, necesitadas de su socorro no sólo en años comunes, sino aun en los abundantes; y esta observación basta para destruir la probabilidad del sobrante en nuestras cosechas comunes y, aun acaso para concluir que no existe tal sobrante.
Igual prueba puede deducirse por un argumento a posteriori, pues si de una parte es notorio que algunas provincias en años comunes consumen algún trigo extranjero, de otra lo es también que no hay provincia alguna que en años comunes extraiga trigo nacional; y este doble argumento, fácil de comprobar por las aduanas, basta para concluir contra la existencia del sobrante en años comunes.
El precio de los granos en estos años puede confirmar la misma conclusión, siendo claro que en ellos se sostiene sin envilecerse en lo general del reino; y aunque en las provincias de León y Castilla la Vieja sea muy moderado, y si se quiere bajo aun en años comunes, esto puede provenir no tanto de la existencia de un sobrante en el consumo general, ni aun del sobrante particular de su cosecha, cuanto de la dificultad de expender este último en otras provincias necesitadas, ya sea por su distancia de ellas, ya por falta de comunicaciones, ya en fin por las restricciones de nuestro comercio interior. El constante buen precio del trigo en las demás provincias, mientras en éstas corre muy barato, es prueba de esta misma verdad; y por último la prueban la subida de las rentas y el ansia general que se advierte de romper tierras y extender el cultivo; todo lo cual si se atiende a los obstáculos que la legislación opone a sus progresos, no puede tener otro origen que el alto precio de los granos. Se infiere, pues, que España en años comunes no tiene un sobrante considerable de granos que extraer, y por consiguiente que la libre exportación no es necesaria.
Pero a lo menos, ¿será provechosa? Las razones expuestas bastan para probar que no, pues aunque sea indudable que las exportaciones pudieran levantar los precios comunes de los granos, y en este sentido ser favorables a la agricultura, también lo es, que evacuando una parte de los granos necesarios para el consumo nacional, pudieran ser ocasión de grandes carestías, que desde luego son muy dañosas a la industria y a las artes, y por su reacción no pueden dejar de serlo a la agricultura.
Este justo temor sugirió un término medio, que al parecer conciliaba la libertad con sus riesgos, y suponiendo que los precios fueran un barómetro cierto de la abundancia o escasez de los granos, se reguló por ellos la exportación, permitiéndola cuando indicasen abundancia y cerrándola en el punto en que faltase este indicio. Pero dos razones descubrirán la falibilidad y el peligro de este medio, adoptado también por imitación.
Antes de exponerlas notará la Sociedad, que si este medio puede ser bueno alguna vez, sólo lo será cuando se cuente con la probable existencia de un sobrante. Entonces siendo ya necesaria la libertad de exportación para consumirlo fuera del reino, vendría bien la precaución de ponerle un límite, cuando el precio indicase que el sobrante ya no existía; pero restablecer la libre exportación sin esta probabilidad sería exponerse a que, con título de sobrante, saliesen del reino los granos necesarios para su consumo.
Este riesgo es muy posible, y he aquí la primera razón contra el propuesto medio. La influencia de la opinión en los precios propende tanto a bajarlos en el tiempo próximo de la cosecha como a subirlos en el distante. En la primera de estas épocas, siendo muchos los vendedores y grande la desproporción que hay entre la cantidad de granos existente y la necesaria para el consumo momentáneo, es tan natural la idea momentánea de la abundancia como lo es la de carestía en la segunda época, en que los vendedores son menos, y menor la desproporción entre la existencia y el consumo. Sería, pues, muy posible que en los primeros meses saliese del reino una parte de trigo necesario para el consumo de los últimos, y tanto más cuanto ésta es precisamente la época en que el comerciante compra y acelera sus expediciones para ganar por la mano a sus rivales en la provisión de los mercados necesitados.
Demás, y esta es la segunda razón, que nunca es tan falible el indicio de los precios como cuando el temor de escasez empieza a alterarlos. Entonces cesa de todo punto, y se corta la relación natural que en tiempos tranquilos hay entre la existencia y el precio, porque la opinión, no gobernada ya por la esperanza sino por el temor, mira más adelante, atiende más a lo que falta que a lo que existe, y poniendo en movimiento la aprensión, anticipa y abulta los horrores de la necesidad. Y en semejante situación, ¿cuánto no podrán influir en esta aprensión la publicidad de las extracciones hechas, la subida de los precios consiguiente a ellas y la misma precaución de cerrar los puertos, que no será otra cosa a los ojos del público que un testimonio, un pregón de la necesidad inminente?
Diráse que en el sistema de libertad, siendo tan libre la importación como la exportación de granos, los auxilios de la primera evitarán los daños de la segunda; que la misma altura de precios que detiene la una provoca la otra; y que esta seguridad, afianzada sobre la basa del interés recíproco, alejará no sólo los horrores de la necesidad sino también los temores de la aprensión. ¡Bellas reflexiones para la teórica! Bellas por cierto, si cuando se teme y se sufre estuviese la imaginación tan sosegada como cuando se discurre y escribe. Pero séanlo en hora buena, séanlo para aquellos pueblos venturosos a quienes la superabundancia de granos hace necesaria la exportación, y séanlo en fin para confiar a este recurso el suplemento de una necesidad contingente. Pero exponerse a esta necesidad, criarla de propósito en la confianza de un recurso tan casual, tan lento, tan precario, ¿no sería una temeridad, o por lo menos una imprudencia política?
Conclúyese, pues, que en nuestra presente situación ni es necesaria ni sería provechosa la libre exportación de granos, ni absoluta ni regulada por sus precios.
¿Y qué diremos de la importación? Ciertamente que si estuviésemos seguros de tener en años comunes los granos suficientes para nuestro consumo, pudiera ser de gran daño a nuestra agricultura permitir la entrada de los granos extranjeros, porque envileceríamos el precio de los nuestros, tanto más seguramente cuanto este precio, sean las que fueren sus causas, es constantemente alto. Pero no estando seguros de aquella suficiencia, parece que no fuera menos peligroso cerrar la puerta a su introducción, puesto que esta prohibición nos expondría a carecer de los granos necesarios para la subsistencia pública, y a todos los males y horrores consiguientes a esta calamidad. Sobre este punto no hay que añadir a lo dicho. Los argumentos de que hemos deducido que en años comunes no producen nuestras cosechas más granos de los necesarios para nuestro consumo, prueban también que no producen, o por lo menos, que no estamos seguros de que produzcan los suficientes; y esto basta para concluir por la libre importación.
Es, pues, de dictamen la Sociedad que conviene publicar una ley que prohíba la exportación de nuestros granos y permita la importación de los extranjeros, bajo las siguiente modificaciones.
Primera: que esta ley sea temporal, y por un plazo corto, por ejemplo de ocho a diez años, porque hallándose notoriamente nuestra agricultura en un estado progresivo de aumento, y debiendo ser este aumento más y más grande cada día, singularmente si V. A. removiese los obstáculos que la detienen, no hay duda sino que llegará el caso de que nuestras cosechas produzcan más granos que los necesarios para nuestro consumo, y llegado que haya, debe ser inmediatamente permitida la exportación.
Segunda: que esta prohibición sea limitada al trigo, centeno y maíz, que son las semillas frumentarias de primera necesidad, y no comprenda la cebada, el arroz, las habas ni otros granos algunos, los cuales puedan ser exportados del reino en todo el tiempo, sin restricción ni limitación alguna, sin necesidad de licencias, sin derechos ni otros gravámenes, y sólo con sujeción al registro de las aduanas, así para evitar fraudes como para dar al gobierno una razón exacta de su exportación.
Tercera: que no se entienda con las harinas destinadas a nuestras colonias, las cuales puedan ser exportadas en todo tiempo y por todos los puertos habilitados. Esta excepción, que no presenta riesgo alguno, pues en el día apenas tenemos otra fábrica de harinas que la de Monzón, que por sola y situada en el corazón de Castilla, y a cuarenta leguas de Santander, sólo puede exportar una cantidad tenue del país más abundante del reino, parece necesaria, así para animar nuestro cultivo y comercio, como para retener en el reino los fondos con que hoy pagamos las harinas de Francia y Filadelfia enviadas a nuestras islas de Barlovento.
Cuarta: que si durante este plazo sobreviniere algún año de conocida abundancia, el gobierno cuide de suspender con tiempo los efectos de la ley, permitiendo la exportación de nuestros granos, o por lo menos de aquellos que superabundaren, ya sea por todos los puertos, ya por los de aquellas provincias donde el sobrante fuere más grande y conocido. Esta excepción es tanto más justa cuanto el producto de una cosecha colmada sobrepuja en la mitad o más al de una cosecha común, y como no crece en la misma proporción el consumo, la prohibición nos expondría a perder el sobrante que seguramente habría en tales años.
Quinta: que pues la importación de granos extranjeros puede perjudicar a nuestra agricultura en aquellos años en que la cosecha, sin ser colmada, sea superior a la de los años comunes, y por lo mismo puede ser conveniente poner en ellos algún límite, se siga en esto el indicio de los precios, que es tan cierto en los tiempos de seguridad como falible en los de escasez real o aprensión, y se determine uno que señale el límite de la importación, durante el cual se entienda prohibida por punto general.
Sexta: que los granos que hubieren sido importados de fuera del reino puedan ser reexportados en todo tiempo, lo cual sobre ser justo será muy conveniente, así para animar la importación de granos que fueren necesarios para nuestro consumo como para evacuar los que sobraren de él, y formar con este sobrante un comercio de economía, cuya utilidad y ventajas prueba muy bien el ejemplo de Holanda.
Séptima: que el plazo de esta ley se emplee en adquirir todos los conocimientos necesarios para tomar a su término un partido decisivo en materia tan importante, y establecerlo por medio de una ley general y permanente; y que a este fin se averigüe: primero, el producto de semillas frumentarias en las cosechas comunes de cada una de nuestras provincias con la debida distinción de especies; segundo, el consumo de cada una de dichas especies en cada una de nuestras provincias, calculado no sólo sobre el total de su población, sino particularmente con respecto a las clases que en cada territorio consumen pan de trigo y de centeno, borona o pan de maíz, y si fuese posible, de las que comen pan fino y pan de toda harina; y que pues este cálculo, el primero de la aritmética política, el más necesario para regular el primero de sus objetos y el más provechoso para todos los que abraza, es sólo accesible al poder del gobierno, bajo cuya autoridad se hallan las cillas y tazmías, las tercias y los excusados, los pósitos y las alhóndigas, y que puede tomar luces y auxilios de los prelados y cabildos, de las audiencias y los ayuntamientos, de los intendentes y corregidores, lo que más urge en el día es hacer esta averiguación, encargándola a personas capaces de desempeñarla tan pronta, tan exacta y tan cumplidamente como requieren el bien de la agricultura y la seguridad pública.
8.º De las contribuciones examinadas con relación a la agricultura
Antes de levantar la mano de este punto diremos alguna cosa acerca de los obstáculos que las leyes fiscales oponen al mejoramiento de la agricultura; materia delicada y difícil, y en que parece tan peligroso el silencio como la discusión. Pero si la Sociedad puede prescindir de las relaciones que estas leyes tienen con la industria, con el comercio y con los otros ramos de subsistencia pública, ¿quién la disculparía si prescindiese de las que tienen con la suerte del cultivo, a cuya reparación está llamada por V. A.?
Débese partir desde el principio que presenta la agricultura como la primera fuente, así de la riqueza individual como de la renta pública, para inferir que sólo puede ser rico el erario cuando lo fueren los agentes del cultivo. No hay duda que la industria y el comercio abren muchos y muy copiosos manantiales a una y otra riqueza, pero estos manantiales se derivan de aquel origen, se alimentan de él y son dependientes de su curso. Más adelante tendrá ocasión la Sociedad de desenvolver esta máxima, contentándose por ahora con asegurar que nada es tan cierto en la ciencia del gobierno como que las leyes fiscales de cualquier país deben ser principalmente calificadas por su influencia en la buena o mala suerte de su agricultura.
Nuestro sistema de rentas provinciales peca directa y conocidamente contra esta máxima, no sólo por los obstáculos que presenta a la libre circulación de los productos de la tierra, sino por los que ofrece en general al interés de sus propietarios y colonos. Nada diremos del primer inconveniente, porque su certeza queda suficientemente demostrada con lo que acabamos de decir sobre la libre circulación de los frutos. Acerca del segundo se han formado muy distintas opiniones, no faltando algunos que sostengan que el sistema de rentas provinciales es el más favorable a la agricultura. Primero: cargándose la contribución sobre los consumos y siendo éstos por lo común proporcionados a las facultades de los consumidores, fue fácil suponer que estaba conciliado con aquella igualdad tan recomendada por la justicia en la exacción de los tributos. Segundo: cargándose no sólo sobre los objetos de primera necesidad, cuales son las especies afectas a millones, sino sobre todas las cosas comerciables sujetas a alcabala, pareció que se aseguraba más bien esta igualdad, y que ningún objeto de consumo, ora fuese buscado por la necesidad, ora solicitado por el lujo, podría rehuir el gravamen ni evitar su proporción. Tercero y últimamente: cargándose en el instante de las ventas y consumos, pareció también que el gravamen no tanto recaería sobre los colonos y cosecheros, de quienes se percibía, cuanto sobre los consumidores, cuyo nombre abraza todas las clases y todos los individuos del estado. Tal es la ilusión que hizo adoptar este sistema, no sólo como justo, sino también como favorable al cultivo.
Pero pocas reflexiones bastan para desvanecerla. Primero: es cierto que las familias de los contribuyentes son más o menos numerosas, según la fortuna de cada uno, y que por lo mismo consumen más o menos; pero esta proporción está muy lejos de ser en todo igual, pues prescindiendo de la naturaleza de los consumos de unos y otros, hay una notable diferencia en la cantidad de sus ahorros. No se debe ni puede esperar que cada individuo gaste toda su renta; antes por el contrario se debe suponer que algunos, y particularmente los más acomodados, hagan por su buena economía cierto ahorro anual para ir aumentando el capital de su fortuna. De otro modo, ningún individuo se enriquecería, y por consiguiente ninguna nación; y pobre de aquella cuyo capital no creciese. Ahora bien, estos ahorros deben mirarse y son en realidad libres de toda contribución cargada sobre los consumos. Suponiendo, pues, que ahorren todos los individuos del Estado, cosa que es bien difícil, es claro que habrá gran diferencia entre los ahorros del pobre y los del rico, y por consiguiente entre aquellas porciones de fortuna individual que están exentas de esta especie de contribución.
Pero la desigualdad será más notable con respecto a la calidad de los consumos, pues aun suponiéndolos respectivamente iguales, no hay duda que las familias pobres y menos acomodadas consumen la mayor parte de su capital en su mantenimiento, y por consiguiente en especies afectas a sisas, millones y derechos de entrada; y aun aquella parte que destinan a su vestido y otras comodidades domésticas, concurre también a la misma contribución, aunque indirectamente, puesto que se compone de ordinario de efectos de producción nacional y trabajados por otros contribuyentes, en cuyo salario va embebida la misma contribución. Lo contrario sucede en las familias ricas, de cuyo capital se invierte la menor parte en sustento, en el cual entran muchos efectos o extranjeros como té, café, vinos generosos, o de nuestras colonias, como azúcar, cacao y otros; pero la mayor se invierte en sus ropas y otros objetos de lujo y comodidad, casi siempre extranjeros, lo cual debe hacer una diferencia enorme, atendido el furor con que el capricho de los ricos prefiere semejantes efectos. Y no se crea que esta diferencia se compensa con los derechos de rentas generales, porque esta contribución es muy ligera, cuando el temor del contrabando no los deja sobrecargar, o es ninguna, cuando sobrecargándolos se provoca y facilita su fraudulenta introducción.
Segundo: no es tampoco cierto que los derechos cargados sobre consumos recaigan precisamente sobre los consumidores. Es verdad que así sucederá siempre que el vendedor dé la ley al comprador, porque entonces embeberá en el precio de venta el gravamen de la contribución. Mas cuando el vendedor en vez de dar la ley la reciba del comprador, ¿no es claro, que aspirando éste a la mayor equidad posible en el precio, tendrá el vendedor que contentarse con la mayor [sic, menor] ganancia posible?
Este último caso es tal vez el más ordinario y frecuente entre nosotros: primero, porque nuestra población rústica, por lo menos en muchas provincias, es respectivamente más numerosa que la urbana, y por consiguiente debe ser mayor la suma de abastos presentada que la buscada para el consumo; segundo, porque nuestra policía cibaria y nuestros reglamentos municipales son, como hemos probado, más favorables a la segunda que a la primera, y más a los compradores que a los vendedores; y tercero, porque supuesto algún sobrante, la dificultad de consumo ha de ser más favorable a éstos que a aquéllos, y esta dificultad parecerá mayor atendidos los estorbos que se oponen por una parte a la circulación interior de los frutos, y por otra a su exportación del reino.
Tercero: fuera de esto, una sola consideración basta para destruir la idea de igualdad que se atribuye a esta contribución, y es que en ella, y señaladamente la de millones, no se libra de contribuir ni aun aquella clase de infelices cuya subsistencia se reduce al mero necesario, y que por lo mismo debía ser libre de todo impuesto. Es un principio cierto, o por lo menos una máxima prudentísima de la economía, apoyada en la razón y en la equidad, que todo impuesto debe salir del superfluo y no del necesario de las fortunas de los contribuyentes, porque cualquier cosa que se mengue de la subsistencia necesaria de una familia podrá causar su ruina, y con ella la pérdida de un contribuyente y de la esperanza de muchos. Y como en este caso se halle una gran porción de pueblo rústico, y señaladamente los jornaleros, que en los países de gran cultura son su brazo derecho, es visto cuán injusta será la contribución sobre consumos y cuán funesta al cultivo, ora disminuya el número de estos jornaleros, ora encarezca su salario.
Cuarto: reflexiónese también, cuánta debe ser la influencia de las rentas provinciales en el cultivo por la extensión con que abraza todos sus productos, ya sean los principales y más preciosos, como aceites, vinos y carnes, sujetos a millones, ya los menos, como frutas, legumbres, hortalizas, aves de corral, etc., sujetos a alcabala. Reflexiónese cuánta será por la repetición con que los gravan ya directa, ya indirectamente, puesto que, por ejemplo, pagan primero los pastos en el arrendamiento de hierbas, a que se ha dado el título de venta sólo para sujetarlos a alcabala; pagan después los ganados en sus ventas y reventas, en ferias y mercados, y pagan al fin las carnes vendidas en la tabla al consumo. De forma que estos impuestos, sorprendiendo los productos de la tierra desde el momento en que nacen, los persiguen y muerden en toda su circulación sin perderlos jamás de vista, ni soltar su presa hasta el último instante del consumo. Circunstancia que basta por sí sola para justificar todas las calificaciones con que los han censurado Zavala, Ustáriz, Ulloa y todos nuestros economistas.
Quinto: ¿pero qué más? La tierra que produce tantos bienes, y que a lo menos por esta razón, cuando no por tantas otras, debería ser respetada en su circulación, sufre el gravamen de este sistema. La Sociedad no puede dejar de representar a V. A. que aunque la alcabala le parece siempre digna de su bárbaro origen, nunca es a sus ojos más gravosa que cuando se cobra en la venta de propiedades, porque siendo un principio inconcuso que tanto vale gravar los productos de la tierra como gravar su renta, y tanto gravar la renta como gravar su propiedad, parece que un sistema que tiene por basa el gravamen de todos los productos de la tierra, y aun de su renta, debería a lo menos franquear su propiedad, que es la fuente de donde nacen uno y otro. Pero nosotros no contentos con gravar los productos de la tierra, o en una séptima parte como sucede en las especies de millones, o en una catorcena como en la alcabala de hierbas, o en un vigésimo quinto como en los abastos de consumo ordinario, que pagan el 4 por 100, hemos gravado la renta de la propiedad con una veintena a título de frutos civiles, y además hemos gravado directamente la misma propiedad con otra catorcena en su circulación; todo lo cual, agregado al décimo con que está también directamente gravada la propiedad en favor de la Iglesia, sin contar la primicia, hace ver cuánto las leyes fiscales se han obstinado en encarecer la propiedad territorial, cuando su baratura, como tan necesaria a la prosperidad del cultivo, debiera ser el primero de sus objetos.
Más arriba explicó la Sociedad la influencia de esta carestía en la suerte del cultivo, pero no puede dejar de añadir dos reflexiones que descubren más abiertamente los inconvenientes de esta alcabala. Primera: que este impuesto, por su naturaleza, recae solamente sobre la propiedad libre y comerciable, esto es, sobre la más preciosa parte de la propiedad territorial del reino, al mismo tiempo que exime la propiedad amortizada, porque cobrándose sólo en las ventas, es claro que nunca la pagará la que nunca se puede vender. Segunda: que este gravamen se hace mucho más duro en la circulación de aquella parte de la propiedad libre y vendible que es todavía más preciosa, esto es, en la pequeña propiedad, no sólo porque ésta es la que más circula y la que más frecuentemente se vende, sino también porque no pudiendo suponerse venta sin suponer papel sellado, escritura, toma de razón y aun acaso tasación, edictos y remate, como sucede en las judiciales, es visto que estos gastos, casi imperceptibles en las ventas de grandes y cuantiosas fincas, representan un gravamen muy fuerte en las de las pequeñas, el cual, agregado a la catorcena de la alcabala, las debe hacer casi invendibles con notable ruina del cultivo.
Sexto: compárese ahora la condición de la propiedad territorial con las demás especies de propiedad mobiliaria, y se acabará de conocer la triste influencia de las rentas provinciales en el cultivo. ¿No es cierto que en este sistema de contribución nada pagan, a lo menos directamente, ni los capitales que giran en el comercio ni su renta o ganancias? ¿No es cierto que tampoco pagan los capitales empleados en fábricas o empresas de industria? ¿No es cierto que las fábricas gozan de grandes franquicias, no sólo en la compra de primeras materias y en la venta de sus productos, sino también en el consumo que hacen de las especies de millones? ¿No son libres de contribución en su capital y réditos los fondos impuestos en gremios, bancos y compañías de comercio, aunque ciertos y elevados a la clase de propiedad vinculable, siendo así que los censos acaso por ser una sombra de propiedad territorial, sufren una catorcena de alcabala en la imposición y redención de sus capitales, y además, la veintena de frutos civiles en su rédito anual? Pues a vista de esto, ¿quién será el que convierta en territorial su propiedad mobiliaria, ni destine sus fondos al cultivo? ¿No es más fácil que todo el mundo se apresure a convertir su propiedad territorial en dinero, con desaliento y ruina de la agricultura?
Se dirá que este mal no es general y que no aflige ni a las provincias de la Corona de Aragón, que tienen su catastro, ni a la Navarra y País Vascongado, que pagan según sus privilegios, ni en fin a los pueblos de la Corona de Castilla, que están encabezados. ¿Pero esta diferencia no es un grave mal, igualmente repugnante a los ojos de la razón que a los de la justicia? ¿No somos todos hijos de una misma patria, ciudadanos de una misma sociedad y miembros de un mismo Estado? ¿No es igual en todos la obligación de concurrir a la renta pública destinada a la protección y defensa de todos? ¿Y cómo se observará esta igualdad, no siendo ni unas ni iguales las bases de la contribución? Y cuando el resultado fuera igual en la suma, ¿no habrá todavía una enorme desigualdad en la forma? ¿Por qué serán libres la propiedad y la renta territorial, el trabajo empleado en ellas y todos sus productos en unas provincias, en unos pueblos, y serán esclavos y estarán oprimidos en otros?
Séptimo: esta reflexión no permite a la Sociedad pasar en silencio otra desigualdad notable, que nace de la exención concedida al clero secular y regular en la contribución de rentas provinciales, puesto que o no la pagan o la recobran a título de refacción. Nada es más justo a sus ojos que aquellos privilegios e inmunidades personales que están concedidos a los individuos de este orden respetable, o para conservar su decoro o para no distraerlos del santo ejercicio de sus funciones. Pero cuando se trata de que todos los individuos, todas las clases y órdenes del Estado concurran a formar la renta pública, consagrada a su defensa y beneficio, ¿en qué se puede apoyar esta exención? ¿Por ventura puede concederse alguna a una clase sin gravar la condición de las demás, y sin destruir aquella justa igualdad fuera de la cual no puede haber equidad ni justicia en materia de contribuciones?
Se dirá que el clero contribuye también bajo otros títulos, y así es; pero lo que deja dicho la Sociedad ocurre suficientemente a esta satisfacción. Y en efecto, si el clero contribuye más por otros títulos, ¿qué razón habrá para que un orden tan necesario y venerable por sus funciones sufra más gravámenes que los otros órdenes del Estado? Y si contribuye menos, ¿qué razón habrá para que un orden propietario y rico, cuyos individuos están todos por lo menos suficientemente dotados, concurra a la renta pública con menores auxilios que las clases pobres y laboriosas que lo mantienen?
Sin contar, pues, lo que cuestan al Estado, y por consiguiente a sus individuos, las numerosas legiones de administradores, visitadores, cabos y guardas que exige la recaudación de rentas provinciales; sin contar lo que turban al labrador, que no puede dar un paso con el fruto de sus fatigas sin hallarse cercado de ministros y satélites; sin contar lo que aflige la odiosa policía de registros, visitas, guías, aforos y otras formalidades; sin contar lo que oprimen y envilecen las denuncias, detenciones, procedimientos y vejaciones a que da lugar el más pequeño, y a veces el más inocente fraude; por último, sin contar lo que sufre la libertad del comercio y circulación por este sistema; basta lo dicho para demostrar, que nuestras leyes fiscales examinadas con relación al cultivo, presentan uno de los obstáculos más poderosos al interés de sus agentes, y por consiguiente a su prosperidad.
Fuera larga y difícil empresa examinar con el mismo respeto el sistema de rentas generales; pero no dejará la Sociedad de hacer acerca de él una observación, y es que para reglarlo se ha contado siempre con el comercio, casi siempre con la industria, y casi nunca con el cultivo. Se abren o cierran las aduanas a los frutos nacionales o extranjeros por consideraciones siempre relativas a los intereses del comercio y la industria, y nunca a los del cultivo y cultivadores. Por este principio se prohíbe la exportación de primeras materias, cuya baratura favorece a la industria, y se prescinde de que daña a la agricultura que las cultiva y produce; y con un proceder semejante se permite la importación de las primeras materias extranjeras en favor de la industria, aunque con daño del cultivo. Por el mismo principio que sugiere las prohibiciones, se determinan los gravámenes o las franquicias, y el sobrecargo de derechos o su alivio en la importación y exportación.
¿Cuál, pues, será el origen de tan erróneo sistema? La Sociedad dirá algo acerca de él más adelante, pero entre tanto pide a V. A. que observe: primero, que el comercio se compone de personas ricas, muy ilustradas en el cálculo de sus intereses, y siempre unidas para promoverlos; segundo, que la industria está por lo común situada en las grandes ciudades a vista de los magistrados públicos, y rodeada de apasionados y valedores; y tercero, que el cultivo desterrado a los campos, dirigido por personas rudas y desvalidas, no tiene ni voz para pedir ni protección para obtener; y la respuesta se caerá de su peso.
SEGUNDA CLASE
ESTORBOS MORALES, O DERIVADOS DE LA OPINIóN
He aquí, señor, los principales estorbos políticos que las leyes oponen a la prosperidad de nuestra agricultura. Los que le opone la opinión y pertenecen al orden moral, no son menos considerables ni de influencia menos poderosa. Siendo imposible que la Sociedad los descubra todos y los persiga uno a uno, porque los orígenes de la opinión son muchos y muy variados, y acaso también muy altos y escondidos, se contentará con señalar los que están más a la vista de V. A., y por decirlo así, más dependientes de su celo y autoridad.
La agricultura en una nación puede ser considerada bajo dos grandes respectos, esto es, con relación a la prosperidad pública y a la felicidad individual. En el primero es innegable que los grandes Estados, y señaladamente los que como España gozan de un fértil y extendido territorio, deben mirarla como la primera fuente de su prosperidad, puesto que la población y la riqueza, primeros apoyos del poder nacional, penden más inmediatamente de ella que de cualquiera de las demás profesiones lucrativas, y aun más que de todas juntas. En el segundo tampoco se podrá negar que la agricultura sea el medio más fácil, más seguro y extendido de aumentar el número de los individuos del Estado y la felicidad particular de cada uno, no sólo por la inmensa suma de trabajo que puede emplear en sus varios ramos y objetos, sino también por la inmensa suma de trabajo que puede proporcionar a las demás profesiones que se emplean en el beneficio de sus productos. Y si la política, volviendo a levantar sus miras a aquel alto y sublime objeto que se propuso en los más sabios y florecientes gobiernos de la antigüedad, quisiere reconocer que la dicha de los imperios, así como la de los individuos, se funda principalmente en las cualidades del cuerpo y del espíritu, esto es, en el valor y en la virtud de los ciudadanos, también en este sentido será cierto que la agricultura, madre de la inocencia y del honesto trabajo, y como decía Columela, parienta y allegada de la sabiduría, será el primer apoyo de la fuerza y del esplendor de las naciones.
De estas verdades, tan demostradas en la historia antigua y moderna, se sigue que la opinión sólo puede oponerse de dos modos a los progresos de la agricultura: primero, o presentándola a la autoridad del gobierno como un objeto secundario de su favor, y llamando su primera atención hacia otras fuentes de riqueza pública; segundo, o presentando a sus agentes medios menos directos y eficaces, o tal vez erróneos, de promover la utilidad del cultivo y el aumento de las fortunas dependientes de él; porque en uno y otro caso la nación y sus individuos sacarán de la agricultura menos ventajas, y será por consiguiente menor la prosperidad de unos y otros. Esta es la pauta que seguirá la Sociedad para regular las opiniones que tienen relación con la agricultura.
1.º De parte del gobierno
Ya se ve que al primero de estos respectos pertenecen también las opiniones que produjeron todos los estorbos políticos que hemos ya indicado y combatido, porque ciertamente no se hubieran publicado tantas leyes, tantas ordenanzas y reglamentos para favorecer los baldíos, las plantaciones, la granjería de lanas, las amortizaciones civil y eclesiástica, y la industria y población urbana, con tanto daño del cultivo general, si el gobierno hubiese estado siempre íntimamente convencido de que ninguna profesión era más merecedora de su protección y solicitud que la agricultura, y de que no podía favorecer a otras a costa de ella, sin cerrar más o menos el primero y más abundante manantial de la riqueza pública.
Cuando se sube al origen de esta clase de opiniones se tropieza al instante con una preocupación funestísima, que de algunos siglos acá cunde por todas partes, y de cuya infección acaso no se ha librado ningún gobierno de Europa. Todos han aspirado a establecer su poder sobre la extensión del comercio, y desde entonces la balanza de la protección se inclinó hacia él; y como para protegerlo pareciese necesario proteger la industria que lo provee y la navegación que le sirve, de aquí fue que la solicitud de los Estados modernos se convirtiese enteramente hacia las artes mercantiles. Su historia, cuidadosamente seguida desde la caída del imperio romano, y señaladamente desde el establecimiento de las repúblicas de Italia y ruina del sistema feudal, presenta en cada página una confirmación de esta verdad. Siglos ha que la guerra, este horrendo azote de la humanidad y particularmente de la agricultura, no se propone otro objeto que promover las artes mercantiles. Siglos ha que este sistema preside a los tratados de paz y conduce las negociaciones políticas. Siglos ha que España cediendo a la fuerza del contagio lo adoptó para sí, y aunque llamada principalmente por la naturaleza para ser una nación agricultora, sus descubrimientos, sus conquistas, sus guerras, sus paces y tratados, y hasta sus leyes positivas han inclinado visiblemente a fomentar y proteger con preferencia las profesiones mercantiles, casi siempre con daño de la agricultura. ¿Qué de privilegios no fueron dispensados a las artes, desde que reunidas en gremios, lograron monopolizar el ingenio, la destreza y hasta la libertad del trabajo? ¿Qué de gracias no se derramaron sobre el comercio y la navegación, desde que reunidos también en grandes cuerpos, emplearon su poder y su astucia en ensanchar las ilusiones de la política? Y una vez inclinada a ellos la balanza de la protección, ¿de cuánta protección y solicitud no defraudaron a la muda y desvalida agricultura?
En tan contradictorio sistema, nada parece más repugnante que el menosprecio de una profesión, sin la cual no podrían crecer ni prosperar las que eran blanco del favor del gobierno. ¿Puede dudarse que en todos sentidos sea la agricultura la primera basa de la industria, del comercio y la navegación? ¿Quién sino ella produce las materias a que da forma la industria, movimiento el comercio y consumo a la navegación? ¿Quién sino ella presta los brazos que continuamente sirven y enriquecen a otras profesiones? ¿Y cómo se pudo concebir la ilusoria esperanza de levantar sobre el desaliento de la agricultura unas profesiones dependientes por tantos títulos de su prosperidad? ¿Era esto otra cosa que debilitar los cimientos para levantar el edificio?
También este mal tuvo su origen en la manía de la imitación. El ejemplo de las repúblicas de la Edad Media, que florecieron sin agricultura, y sólo al impulso de su industria y navegación, y el que presentaron algunos pocos imperios del mundo antiguo y la moderna Europa, pudieron comunicar a España tan dañosa infección. Pero, ¿qué mayor delirio que imitar a unos pueblos forzados por la naturaleza, en falta de territorio, a establecer su subsistencia sobre los flacos y deleznables cimientos del comercio, olvidando en el cultivo de un vasto y pingüe territorio, el más abundante, el más seguro manantial de riqueza pública y privada?
Sí, señor, la industria de un Estado sin agricultura será siempre precaria, penderá siempre de aquellos pueblos de quienes reciba sus materias y en quienes consuma sus productos. Su comercio seguirá infaliblemente la suerte de su industria, o se reducirá a un comercio de mera economía, esto es, al más incierto, y con respecto a la riqueza pública, el menos provechoso de todos. Ambos por necesidad serán precarios y pendientes de mil acasos y revoluciones. Una guerra, una alianza, un tratado de comercio, las vicisitudes mismas del capricho, de la opinión y las costumbres de otros pueblos, acarrearán su ruina, y con ella la del Estado. De este modo la gloria de Tiro y el inmenso poder de Cartago pasaron como un sueño y fueron vueltas en humo. De este modo desaparecieron de la sobrehaz del mundo político los de Pisa, Florencia, Génova y Venecia, y acaso de este modo pasarán también los de Holanda y Ginebra, y confirmarán algún día con su ruina que sólo sobre la agricultura puede levantar un Estado su poder y sólida grandeza.
No dice esto la Sociedad para persuadir a V. A. que la industria y comercio no sean dignos de la protección del gobierno, antes reconoce que en el presente estado de la Europa, ninguna nación será poderosa sin ellos, y que sin ellos la misma agricultura será desmayada y pobre. Dícelo solamente para persuadir que no pudiendo subsistir sin ella, el primer artículo de su protección debe cifrarse siempre en la protección de la agricultura. Dícelo porque este es el más seguro, más directo y más breve medio de criar una poderosa industria y un comercio opulento. Cuando la agricultura haga abundar por una parte la materia de las artes y los brazos que las han de ejercer; cuando por otra, haciendo abundar los mantenimientos, abarate el salario del trabajo y la mano de obra, la industria tendrá todo el fomento que puede necesitar; y cuando la industria prospere por estos medios, prosperará infaliblemente el comercio y logrará una concurrencia invencible en todos los mercados. Entonces las profesiones mercantiles no tendrán que esperar del gobierno sino aquella igualdad de protección a que son acreedoras en un Estado todas las profesiones útiles. Pero proteger la industria y el comercio con gracias y favores singulares; protegerlos con daño y desaliento de la agricultura, es tomar el camino al revés, o buscar la senda más larga, más torcida y más llena de riesgos y embarazos para llegar al fin.
¿Cómo es, pues, que el gobierno ha sido tan pródigo en la dispensación de estas gracias, desalentando con ellas la primera, la más importante y necesaria de todas las profesiones? ¿Qué de fondos no se han desperdiciado? ¿Qué de sacrificios no se han hecho en daño de la agricultura para multiplicar los establecimientos mercantiles? ¿No ha bastado agravar su condición, haciendo recaer sobre ella los pechos y servicios de que se dispensaba al clero, a la nobleza y a otras clases menos respetables? ¿No ha bastado hacer caer sobre ella el efecto de todas las franquicias concedidas a la industria, y de todas las prohibiciones decretadas en favor del comercio? Las pensiones más duras y costosas refluyen cada día sobre el labrador por un efecto de las exenciones dispensadas a otras artes y ocupaciones. Las quintas, los bagajes, los alojamientos, la recaudación de bulas y papel sellado, y todas las cargas concejiles agobian al infeliz agricultor, mientras tanto que con mano generosa se exime de ellas a los individuos de otras clases y profesiones. La ganadería, la carretería, la cría de yeguas y potros las han obtenido, como si estas hijas o criadas de la agricultura fuesen más dignas de favor que su madre y señora. Los empleados de la Real Hacienda, los cabos de ronda, guardas, estanqueros de tabaco, de naipes y pólvora, los dependientes del ramo de la sal y otros destinos increíblemente numerosos logran una exención no concedida al labrador. ¿Pero qué más? Los ministros de la Inquisición, de la Cruzada, de las hermandades y hasta los síndicos de conventos mendicantes han arrancado del gobierno estas injustas y vergonzosas exenciones, haciendo recaer su peso sobre la más importante y preciosa clase del Estado.
No las pide para ella la Sociedad, sin embargo de que a ser justas alguna vez, nadie podría pretenderlas con más derecho ni con mejor título que los que mantienen el Estado. Pero la Sociedad sabe que la defensa del Estado es una pensión natural de todos sus miembros, y desconocería esta sagrada y primitiva obligación si pretendiese libertar de ella a los cultivadores. Corran en hora buena a las armas, y cambien la azada por el fusil, cuando se trate de socorrer la patria y defender su causa; ¿pero será justo que en el mayor conflicto de todos se abandonen las aldeas y los campos por dejar surtidos los talleres, los telonios y los asilos de la ociosidad?
Para desterrar de una vez semejantes opiniones, sólo propondrá la Sociedad a V. A. que se digne de promover el estudio de la economía civil, ciencia que enseña a combinar el interés público con el interés individual, y a establecer el poder y la fuerza de los imperios sobre la fortuna de sus individuos; que considerando la agricultura, la industria y el comercio con relación a estos dos objetos, fija el grado de estimación debida a cada uno y la justa medida de protección a que son acreedores; y que esclareciendo a un mismo tiempo la legislación y la política, aleja de ellas los sistemas parciales, los proyectos quiméricos, las opiniones absurdas y las máximas triviales y rateras que tantas veces han convertido la autoridad pública, destinada a proteger y edificar, en un instrumento de opresión y de ruina.
2.º De parte de los agentes de la agricultura
Pero el imperio de la opinión no parece menos extendido cuando se considera la agricultura como fuente de la riqueza particular. En esta relación se presenta a nuestros ojos como el arte de cultivar la tierra, que es decir, como la primera y más necesaria de todas las artes. La Sociedad subirá también a la raíz de las opiniones que en este sentido la dañan y entorpecen, porque tratando de la parte técnica del cultivo, ¿quién sería capaz de seguir la larga cadena de errores y preocupaciones que lo mantienen en una imperfección lamentable?
Ciertamente que si se considera con atención la suma de conocimientos que supone la agricultura aun en su mayor rudeza; si se considera cómo el hombre, después de haber disputado con las fieras el dominio de la naturaleza, sujetó las unas a obedecer el imperio de su voz y obligó [a] las demás a vivir escondidas en la espesura de los montes, y cómo rompiendo con su ayuda los bosques y malezas que cubrían la tierra, supo enseñorearla y hacerla servir a sus necesidades; si se considera la muchedumbre de labores y operaciones que discurrió para excitar su fecundidad, y de instrumentos y máquinas que inventó para facilitar su propio trabajo; y cómo, en la infinita variedad de semillas, escogió y perfeccionó las más convenientes para proveer a su alimento y al de sus ganados, y a su vestido, a su morada, a su abrigo, a su defensa y aun a su regalo y vanidad; por último, si se considera la simplicidad de estos descubrimientos y la maravillosa facilidad con que se adquieren y ejecutan, y cómo sin maestros ni aprendizajes pasan de padres a hijos, y se transmiten a la más remota posteridad, ¿quién será el que no admire los portentosos adelantamientos del espíritu humano? O por mejor decir, ¿quién no alabará los inefables designios de la providencia de Dios sobre la conservación y multiplicación de la especie humana?
Pero en medio de tan prodigiosos adelantamientos, se descubren por todas partes las huellas de la pereza del hombre, y de su ingratitud a los beneficios de su Creador. Tan vano como flaco y miserable, y tan perezoso como necesitado, al mismo tiempo que se remonta a escudriñar en los cielos los arcanos de la Providencia, desconoce o menosprecia los dones que con tan larga mano derramó en derredor de su morada, y puso debajo de sus pies. Basta volver la vista a la agricultura, estado a que lo llamó desde su origen, para conocer que aun en los pueblos más cultos y sabios, en aquellos que más han protegido las artes, el de cultivar la tierra dista mucho todavía de la perfección a que puede ser tan fácilmente conducida. ¿Qué nación hay que para afrenta de su sabiduría y opulencia, y en medio de lo que han adelantado las artes de lujo y de placer, no presente muchos testimonios del atraso de una profesión tan esencial y necesaria? ¿Qué nación hay en que no se vean muchos terrenos o del todo incultos o muy imperfectamente cultivados; muchos que por falta de riego, de desagüe o de desmonte estén condenados a perpetua esterilidad; muchos perdidos para el fruto a que los llama la naturaleza, y destinados a dañosas o inútiles producciones con desperdicio del tiempo y del trabajo? ¿Qué nación hay que no tenga mucho que mejorar en los instrumentos, mucho que adelantar en los métodos, mucho que corregir en las labores y operaciones rústicas de su cultivo? En una palabra, ¿qué nación hay en que la primera de las artes no sea la más atrasada de todas?
Por lo menos, Señor, tal es nuestra situación; y si olvidando por un instante lo que hemos adelantado, volviéremos la vista a lo mucho que nos queda que andar en este inmenso camino, conoceremos cuánta ha sido nuestra desidia, cuánto el atraso de nuestra agricultura y cuánta la necesidad de remediarlo. ¿Dónde, pues, está la razón de tan grave mal? La Sociedad, prescindiendo de las causas políticas que ya deja indicadas, halla que en orden moral sólo puede existir en la falta de aquella instrucción y conocimientos que tienen más inmediata influencia en la perfección del cultivo. Corramos al remedio.
Las quejas contra esta especie de ignorancia y descuido son tan generales como antiguas. Muchos siglos ha que el gran Columela se lamentaba en Roma, de que habiéndose multiplicado los institutos de enseñanza para adoctrinar los profesores de todas las artes, y aun de las más frívolas y viles, sólo la agricultura carecía de discípulos y maestros: «sin tales artes -decía- y aun sin causídicos, fueron felices otro tiempo, y lo pueden ser todavía muchos pueblos; pero es claro que no lo serán jamás, ni podría existir alguno sin labradores». Con el mismo celo clamaban el moderno Columela, Herrera, el célebre Diego Deza y otros buenos patricios del siglo xvi por el establecimiento de academias y cátedras de agricultura; y este clamor, renovado después en varios tiempos, resuena todavía en el expediente de Ley Agraria.
La Sociedad, aplaudiendo el celo de estos venerables españoles, quisiera caminar al término que se propusieron por una senda más llana y segura. Parécele que sería muy vana, y acaso ridícula, la esperanza de difundir entre los labradores los conocimientos rústicos por medio de lecciones teóricas, y mucho más por el de disertaciones académicas. No las reprueba, pero las reputa poco conducentes a tan gran objeto. La agricultura no necesita discípulos doctrinados en los bancos de las aulas, ni doctores que enseñen desde las cátedras, o asentados en derredor de una mesa. Necesita de hombres prácticos y pacientes, que sepan estercolar, arar, sembrar, coger, limpiar las mieses, conservar y beneficiar los frutos, cosas que distan demasiado del espíritu de las escuelas, y que no pueden ser enseñadas con el aparato científico.
Pero la agricultura es un arte, y no hay arte que no tenga sus principios teóricos en alguna ciencia. En este sentido la teórica del cultivo debe ser la más extendida y multiplicada, puesto que la agricultura, más bien que un arte, es una admirable reunión de muchas y muy sublimes artes. Es, pues, necesario que la perfección del cultivo de una nación penda hasta cierto punto del grado en que posea aquella especie de instrucción que puede abrazarla. Porque en efecto, ¿quién estará más cerca de mejorar las reglas teóricas de su cultivo, aquella nación que posea la colección de sus principios teóricos o la que los ignore del todo?
La consecuencia de este raciocinio es muy triste a la verdad, y vergonzosa para nosotros. ¡Qué abandono tan lamentable en nuestro sistema de instrucción pública! No parece sino que nos hemos empeñado tanto en descuidar los conocimientos útiles, como en multiplicar los institutos de inútil enseñanza.
La Sociedad, señor, está muy lejos de negar el justo aprecio que se debe a las ciencias intelectuales, y mucho más a las que tanto lo merecen por la sublimidad de su objeto. La ciencia del dogma, que enseña al hombre la esencia y atributos de su Creador; la moral, que le enseña a conocerse a sí mismo y a caminar a su último fin por el sendero de la virtud, serán siempre dignas de la mayor recomendación en todos los pueblos que tengan la dicha de respetar tan sublimes objetos. Pero siendo ordenadas todas las demás a promover la felicidad temporal del hombre, ¿cómo es que hemos olvidado las más necesarias a este fin, promoviendo con tanto ardor las más inútiles o las más dañosas?
Esta manía de mirar las ciencias intelectuales como único objeto de la instrucción pública, no es tan antigua como acaso se cree. La enseñanza de las artes liberales fue el principal objeto de nuestras primeras escuelas, y aun en la renovación de los estudios, las ciencias útiles, esto es, las naturales y exactas, debieron grandes desvelos al gobierno y a la aplicación de los sabios. No hay uno de nuestros primeros institutos que no haya producido hombres célebres en el estudio de la física y de la matemática, y lo que era más raro en aquella época, que no hubiesen aplicado sus principios a objetos útiles y de común provecho. ¿Qué muchedumbre de ejemplos no pudiera citar la Sociedad si este fuese su presente propósito? Baste saber que cuando el maestro Esquivel medía con los triángulos de Reggio Montano la superficie del imperio español para formar la más sabia y completa geografía que ha logrado nación alguna; cuando los sabios Vallés y Mercado aplicaban los descubrimientos físicos al destierro de las pestes que afligían sus pueblos, y cuando el infatigable Laguna salía de ellos a países remotos, y con el Dioscórides en la mano estudiaba la naturaleza y la botánica en los venturosos campos de Egipto y Grecia, ya el célebre Alfonso de Herrera, a impulsos del buen cardenal Cisneros, había comunicado a sus compatriotas cuanto supieron los geopónicos griegos y latinos, y los físicos de la Edad Media y de la suya en el arte de cultivar la tierra.
Después acá perecieron estos importantes estudios, sin que por eso hubiesen adelantado los demás. Las ciencias dejaron de ser para nosotros un medio para buscar la verdad, y se convirtieron en un arbitrio para buscar la vida. Multiplicáronse los estudiantes, y con ellos la imperfección de los estudios, y a la manera de ciertos insectos que nacen de la podredumbre y sólo sirven para propagarla, los escolásticos, los pragmáticos, los casuistas y malos profesores de las facultades intelectuales envolvieron en su corrupción los principios, el aprecio y hasta la memoria de las ciencias útiles.
Dígnese, pues, V. A. de restaurarlas a su antigua estima; dígnese de promoverlas de nuevo, y la agricultura correrá a su perfección. Las ciencias exactas perfeccionarán sus instrumentos, sus máquinas, su economía y sus cálculos, y le abrirán además la puerta para entrar al estudio de la naturaleza; las que tienen por objeto a esta gran madre le descubrirán sus fuerzas y sus inmensos tesoros, y el español, ilustrado por unas y otras, acabará de conocer cuantos bienes desperdicia por no estudiar la prodigiosa fecundidad del suelo y clima en que lo colocó la providencia. La historia natural, presentándole las producciones de todo el globo, le mostrará nuevas semillas, nuevos frutos, nuevas plantas y hierbas que cultivar y acomodar a él, y nuevos individuos del reino animal que domiciliar en su recinto. Con estos auxilios descubrirá nuevos modos de mezclar, abonar y preparar la tierra, y nuevos métodos de romperla y sazonarla. Los desmontes, los desagües, los riegos, la conservación y beneficio de los frutos, la construcción de trojes y bodegas, de molinos, lagares y prensas, en una palabra, la inmensa variedad de artes subalternas y auxiliares del grande arte de la agricultura, fiadas ahora a prácticas absurdas y viciosas, se perfeccionarán a la luz de estos conocimientos, que no por otra causa se llaman útiles que por el gran provecho que puede sacar el hombre de su aplicación al socorro de sus necesidades.
A pesar de la notoriedad de esta influencia, muchos son todavía los que miran con desdén semejante instrucción, persuadidos a que siendo imposible hacerla descender hasta el rudo e iliterato pueblo, viene a reducirse a una instrucción de gabinete y a servir solamente al entretenimiento y vanidad de los sabios. La Sociedad no deja de conocer que hay alguna justicia en este cargo, y que nada daña tanto a la propagación de las verdades útiles como el fasto científico con que las tratan y expenden los profesores de estas ciencias. Al considerar sus nomenclaturas, sus fórmulas y el restante aparato de su doctrina, pudiera sospecharse que habían conspirado de propósito a recomendarla a las naciones con lo que más la desdora, esto es, presentándosela como una doctrina arcana y misteriosa, impenetrable a las comprensiones vulgares.
Sin embargo, en medio de este abuso, no se puede negar la grande utilidad de las ciencias demostrativas. Es imposible que una nación las posea en cierto grado de extensión, sin que se derive alguna parte de su luz hasta el ínfimo pueblo, porque (permítasenos esta expresión) el fluido de la sabiduría cunde y se propaga de una clase en otra, y simplificándose y atenuándose más y más en su camino, se acomoda al fin a la comprensión de los más rudos y sencillos. De este modo el labrador y el artesano, sin penetrar la jerga misteriosa del químico en el análisis de las margas, ni los raciocinios del naturalista en la atrevida investigación del tiempo y modo en que fueron formadas, conocen su uso y utilidad en los abonos y en el desengrase de los paños, esto es, conocen cuanto han enseñado de provechoso las ciencias respecto de las margas.
Y por ventura ¿sería imposible remover este valladar, este muro de separación que el orgullo literario levantó entre los hombres que estudian y los que trabajan? ¿No habrá algún medio de acercar más los sabios a los artistas, y las ciencias mismas a su primero y más digno objeto? ¿En qué puede consistir esta separación, esta lejanía en que se hallan unos de otros? ¿No se podría lograr tan provechosa reunión con sólo colocar la instrucción más cerca del interés? He aquí, señor, un designio bien digno de la paternal vigilancia de V. A. La Sociedad indicará dos medios de conseguirlo que le parecen muy sencillos.
Medios de remover unos y otros
El primero es difundir los conocimientos útiles por la clase propietaria. No quiera Dios que la Sociedad aleje a ninguna de cuantas componen el Estado del derecho de aspirar a las ciencias; pero, ¿por qué no deseará depositarlas principalmente donde pueden ser de más general provecho? Cuando los propietarios las posean, ¿no será más de esperar que su mismo interés, y acaso su vanidad, los conduzca a hacer pruebas y ensayos en sus tierras y a aplicar en ellas los conocimientos debidos a su estudio, los nuevos descubrimientos y los nuevos métodos adoptados ya en otros países? Y cuando lo hubieren hecho con fruto, ¿no será también de esperar que su voz y su ejemplo convenzan a sus colonos, y los hagan participantes de sus adelantamientos? Se supone al labrador esclavo de las preocupaciones que recibió tradicionalmente, y sin duda lo es, porque no puede ceder a otra enseñanza que a la que se le entra por los ojos. ¿Pero no es por lo mismo más dócil a esta especie de combinaciones que anima y hace más fuerte el interés? Hasta esta docilidad se le niega por el orgullo de los sabios; pero refexiónese por un instante la gran suma de conocimientos que ha reunido la agricultura en la porción más estúpida de sus agentes, y se verá cuánto debe en todas partes el cultivo a la docilidad de los labradores.
1.º Instruyendo a los propietarios
Para instruir la clase propietaria no propondrá la Sociedad a V. A. la erección de seminarios, tan difíciles de dotar y establecer como de dudosa utilidad después de establecidos y dotados. Para mejorar la educación no quisiera la Sociedad separar los hijos de sus padres, ni entibiar a un mismo tiempo la ternura de estos y el respeto de aquellos; no quisiera sacar los jóvenes de la sujeción y vigilancia doméstica para entregarlos al mercenario cuidado de un extraño. La educación física y moral pertenece a los padres y es de su cargo, y jamás será bien enseñada por los que no lo sean. La literaria, a la verdad, debe formar uno de los objetos del gobierno; pero no fueran tan necesarios entre nosotros los seminarios si se hubiesen multiplicado en el reino los institutos de útil enseñanza. Deba la nación a V. A., débale la instrucción pública esta multiplicación, y los padres de familia, sin emancipar a sus hijos, podrán llenar los votos de la naturaleza y la religión en un artículo tan importante.
Tampoco propondrá la Sociedad que se agregue esta especie de enseñanza al plan de nuestras universidades. Mientras sean lo que son y lo que han sido hasta aquí; mientras estén dominadas por el espíritu escolástico, jamás prevalecerán en ellas las ciencias experimentales. Distintos objetos, distinto carácter, distintos métodos, distinto espíritu animan a unas y otras, y las oponen y hacen incompatibles entre sí, y una triste y larga experiencia confirma esta verdad. Acaso la reunión de las facultades intelectuales con las demostrativas no sería imposible, y acaso esta dichosa alianza será algún día objeto de los desvelos de V. A., que tan sinceramente se aplica a mejorar la instrucción general; mas para llegar a este punto tan digno de nuestros deseos, será preciso empezar trastornando del todo la forma y actual sistema de nuestras escuelas, y la Sociedad no trata ahora de destruir sino de edificar.
Sólo propondrá a V. A. que multiplique los institutos de útil enseñanza en todas las ciudades y villas de alguna consideración, esto es, en aquella en que sea numerosa y acomodada la clase propietaria. Siendo este un objeto de utilidad pública y general, no debe haber reparo en dotarlos sobre los fondos concejiles, así de la capital como del partido de cada ciudad o villa, y esta dotación será tanto más fácil de arreglar cuanto el salario de los maestros podrá salir, y convendrá que salga como en otros países, de las contribuciones de los discípulos, y el gobierno sólo tendrá que encargarse de los edificios, instrumentos, máquinas, bibliotecas y otros auxilios semejantes. Fuera de que la dotación de otros institutos, cuya inutilidad es ya conocida y notoria, podría servir también a este objeto. Tantas cátedras de latinidad y de añeja y absurda filosofía como hay establecidas por todas partes contra el espíritu, y aun contra el tenor de nuestras sabias leyes; tantas cátedras que no son más que un cebo para llamar a las carreras literarias [a] la juventud, destinada por la naturaleza y la buena política a las artes útiles, y para amontonarla y sepultarla en las clases estériles, robándola a las productivas; tantas cátedras, en fin, que sólo sirven para hacer que superabunden los capellanes, los frailes, los médicos, los letrados, los escribanos y sacristanes mientras escasean los arrieros, los marineros, los artesanos y los labradores, ¿no estarían mejor suprimidas, y aplicada su dotación a esta enseñanza provechosa?
Ni tema V. A. que la multiplicación de estos institutos haga superabundar sus profesores, por más que estén como deben estar, abiertos a todo el mundo; porque los escolares no se multiplican precisamente en razón de la facilidad de los estudios, sino en razón de la utilidad que ofrecen. La teología moral, los derechos, la medicina prometen en todas partes fácil colocación a sus profesores, y he aquí por qué los atraen en número tan indefinido. Las ciencias útiles, mal pecado, no presentarán tales atractivos ni tales premios. Demás que tal es su excelencia que la superabundancia de matemáticos y físicos fuera en cierto modo provechosa, cuando la de otros facultativos, como ya notó el político Saavedra, sólo puede servir de aumentar las polillas del Estado y de envilecer las mismas profesiones.
Para que los institutos propuestos sean verdaderamente útiles convendrá formar unos buenos elementos, así de ciencias matemáticas como de ciencias físicas, y singularmente de estas últimas; unos elementos, que al mismo tiempo que reúnan cuantas verdades y conocimientos puedan ser provechosos y aplicables a los usos de la vida civil y doméstica, descarten tantos objetos de vana y peligrosa investigación como el orgullo y liviandad literaria han sometido a la jurisdicción de estas ciencias. Si V. A. se dignase de convidar con un gran premio de utilidad y honor a quien escribiese obra tan importante, logrará sin duda algunos concurrentes a esta empresa, porque no puede faltar en España quien apetezca de un cebo tan ilustre, ni quien aspire a la gloria de ser institutor de la juventud española.
2.º Instruyendo a los labradores
El segundo medio de acercar las ciencias al interés consiste en la instrucción de los labradores. Sería cosa ridícula quererlos sujetar a su estudio, pero no lo será proporcionarlos a la percepción de sus resultados, y he aquí nuestro deseo. La empresa es grande por su objeto, pero sencilla y fácil por sus medios. No se trata sino de disminuir la ignorancia de los labradores, o por mejor decir, de multiplicar y perfeccionar los órganos de su comprensión. La Sociedad no desea para ellos sino el conocimiento de las primeras letras, esto es, que sepan leer, escribir y contar. ¡Qué espacio tan inmenso no abre este sublime pero sencillo conocimiento a las percepciones del hombre! Una instrucción, pues, tan necesaria a todo individuo para perfeccionar las facultades de su razón y de su alma, tan provechosa a todo padre de familia para conducir los negocios de la vida civil y doméstica, y tan importante a todo gobierno para mejorar el espíritu y el corazón de sus individuos, es la que desea la Sociedad y la que bastará para habilitar al labrador, así como a las demás clases laboriosas, no sólo para percibir más fácilmente las sublimes verdades de la religión y la moral, sino también las sencillas y palpables de la física que conducen a la perfección de sus artes. Bastará que los resultados, los descubrimientos de las ciencias más complicadas se desnuden del aparato y jerga científica, y se reduzcan a claras y simplicísimas proposiciones, para que el hombre más rudo las comprenda cuando los medios de su percepción se hayan perfeccionado.
Dígnese, pues, V. A. de multiplicar en todas partes la enseñanza de las primeras letras; no haya lugar, aldea, ni feligresía que no la tenga; no haya individuo por pobre y desvalido que sea, que no pueda recibir fácil y gratuitamente esta instrucción. Cuando la nación no debiese este auxilio a todos sus miembros como el acto más señalado de su protección y desvelo, se lo debería a sí misma como el medio más sencillo de aumentar su poder y su gloria. ¿Por ventura no es el más vergonzoso testimonio de nuestro descuido, ver abandonado y olvidado un ramo de instrucción tan general, tan necesaria, tan provechosa, al mismo tiempo que promovemos con tanto ardor los institutos de enseñanza parcial, inútil o dañosa?
Por fortuna la de las primeras letras es la más fácil de todas, y puede comunicarse con la misma facilidad que adquirirse. No requiere ni grandes sabios para maestros, ni grandes fondos para su honorario; pide sólo hombres buenos, pacientes y virtuosos que sepan respetar la inocencia, y que se complazcan en instruirla. Sin embargo la Sociedad mira como tan importante esta función, que quisiera verla unida a las del ministerio eclesiástico. Lejos de ser ajena de él, le parece muy conforme a la mansedumbre y caridad que forman el carácter de nuestro clero, y a la obligación de instruir los pueblos que es tan inseparable de su estado. Cuando se halle reparo en agregar esta pensión a los párrocos, un eclesiástico en cada pueblo y en cada feligresía, por pequeña que sea, dotado sobre aquella parte de diezmos que pertenece a los prelados, mesas capitulares, préstamos y beneficios simples, podría desempeñar la enseñanza a la vista y bajo la dirección de los párrocos y jueces locales. ¿Qué objeto más recomendable se puede presentar al celo de los reverendos obispos ni al de los magistrados civiles? ¿Y qué perfección no pudiera recibir este establecimiento, una vez mejorados los métodos y los libros de la primera enseñanza? ¿No pudiera reunirse a ella la del dogma y de los principios de moral religiosa y política? ¡Ah! ¡De cuántos riesgos, de cuántos extravíos no se salvarían los ciudadanos si se desterrase de sus ánimos la crasa ignorancia que generalmente reina en tan sublimes materias! ¡Pluguiera a Dios que no hubiese tantos ni tan horrendos ejemplos del abuso que puede hacer la impiedad de la simplicidad de los pueblos, cuando no las conocen!
Instruida la clase propietaria en los principios de las ciencias útiles, y perfeccionados en las demás los medios de aprovecharse de sus conocimientos, es visto cuánto provecho se podrá derivar a la agricultura y artes útiles. Bastará que los sabios, abandonando las vanas investigaciones que sólo pueden producir una sabiduría presuntuosa y estéril, se conviertan del todo a descubrir verdades útiles, y a simplificarlas y acomodarlas a la comprensión de los hombres iliteratos, y a desterrar en todas partes aquellas absurdas opiniones que tanto retardan la perfección de las artes necesarias, y señaladamente la del cultivo.
3.º Formando cartillas rústicas
Y contrayéndonos a este objeto, cree la Sociedad que el medio más sencillo de comunicar y propagar los resultados de las ciencias útiles entre los labradores, sería el de formar unas cartillas técnicas, que en estilo llano y acomodado a la comprensión de un labriego, explicasen los mejores métodos de preparar las tierras y las semillas, y de sembrar, coger, escardar, trillar y aventar los granos, y de guardar y conservar los frutos y reducirlos a caldos o a harinas; que describiesen sencillamente los instrumentos y máquinas del cultivo, y su más fácil y provechoso uso; y finalmente que descubriesen y como que señalasen con el dedo todas las economías, todos los recursos, todas las mejoras y adelantamientos que puede recibir esta profesión.
No desea la Sociedad que estas cartillas se enseñen en las escuelas, cuyo único objeto debe ser el conocimiento de las primeras letras y de las primeras verdades. Tampoco quiere obligar a los labradores a que las lean, y menos a que las sigan, porque nada forzado es provechoso. Sólo quisiera que hubiese quien se encargase de convencerlos del bien que pueden sacar de estudiarlas y seguirlas, y esto lo espera la Sociedad primeramente del interés de los propietarios. Cuando este interés se haya ilustrado, será muy fácil que conozca las ventajas que tiene en comunicar su ilustración.
¿Y por qué no esperará lo mismo del celo de nuestros párrocos? ¡Ojalá que multiplicada la enseñanza de las ciencias útiles, pudieran derivar sus principios a esta preciosa e importante clase del Estado! ¡Ojalá se difundiesen en ella, para que los párrocos fuesen también en esta parte los padres e institutores de sus pueblos! ¡Dichosos entonces los pueblos! ¡Dichosos cuando sus pastores, después de haberles mostrado el camino de la eterna felicidad, abran a sus ojos los manantiales de la abundancia, y les hagan conocer que ella sola, cuando es fruto del honesto y virtuoso trabajo, puede dar la única bien andanza que es concedida en la tierra! ¡Dichosos también los párrocos, si destinados a vivir en la soledad de los campos, hallaren en el cultivo de las ciencias útiles aquel atractivo que hace tan dulce la vida en medio del grande espectáculo de la naturaleza, y que levantando el corazón del hombre hasta su Creador lo abre a la virtud en que más se complace, y que es la primera de su santo ministerio!
Pero sobre todo, Señor, espere V. A. mucho en este punto del celo de las Sociedades Patrióticas. Aunque imperfectas todavía, aunque faltas de protección y auxilio, ¿qué de bienes no hubieran hecho ya a la agricultura si los labradores fuesen capaces de recibirlos y aprovecharlos? Desde su creación trabajaron incesantemente, y aplican todo su celo y todas sus luces a la mejora de las artes útiles, y singularmente de la agricultura, primer objeto de sus institutos y de sus tareas. Aunque perseguidas en todas partes por la pereza y la ignorancia, aunque silbadas y menospreciadas por la preocupación y la envidia, ¿qué de experimentos útiles no han hecho? ¿Qué de verdades importantes no han examinado y comunicado a los pueblos? Sus extractos, sus memorias, sus disertaciones premiadas y publicadas bastan para probar que en el corto período que sucedió desde su erección hasta el día, se ha escrito más y mejor que en los dos siglos que lo precedieron, sobre los objetos que pueden conducir una nación a su prosperidad. Y si tanto han hecho sin el auxilio de las ciencias útiles, sin protección y sin recursos, y aun sin opinión ni apoyo, ¿qué no harán cuando difundidos por todas partes los principios de las ciencias exactas y naturales, y habilitado el pueblo para recibir su doctrina, se dediquen a acercar la instrucción al interés, que debe ser el gran objeto del gobierno?
Ellas solas, señor, podrán difundir por todo el reino las luces de la ciencia económica, y desterrar las funestas opiniones que la ignorancia de sus principios engendra y patrocina, y ellas solas serán capaces, con el tiempo, de formar las cartillas que llevamos indicadas. Los trabajos de los sabios solitarios y aislados no pueden tener tanta influencia en la ilustración de los pueblos, o porque hechos en el retiro de un gabinete, cuentan rara vez con los inconvenientes locales y con las luces de la observación y la experiencia, o porque aspiran demasiado a generalizar sus consecuencias, y producen una luz dudosa que guía tal vez al error más que al acierto. Las Sociedades no darán en tales inconvenientes. Situadas en todas las provincias, compuestas de propietarios, de magistrados, de literatos, de labradores y artistas, esparcidos sus miembros en diferentes distritos y territorios, reuniendo como en un centro todas las luces que pueden dar el estudio y la experiencia, e ilustradas por medio de repetidos experimentos y de continuas conferencias y discusiones, ¿cuánto no podrán concurrir a la propagación de los conocimientos útiles por todas las clases?
He aquí, señor, dos medios fáciles y sencillos de mejorar la instrucción pública, de difundir por todo el reino los conocimientos útiles, de desterrar los estorbos de opinión que retardan el progreso el cultivo, y de esclarecer a todos sus agentes para que puedan perfeccionarlo. Si algo resta entonces para llegar al último complemento de nuestros deseos, será el remover los estorbos naturales y físicos que lo detienen, tercero y último punto de este Informe, que procuraremos desempeñar brevemente.
TERCERA CLASE
ESTORBOS FÍSICOS, O DERIVADOS DE LA NATURALEZA
Aunque el oficio de labrador es luchar a todas horas con la naturaleza, que de suyo nada produce sino maleza, y que sólo da frutos sazonados a fuerza de trabajo y cultivo, hay sin embargo en ella obstáculos tan poderosos que son insuperables a la fuerza de un individuo, y de los cuales sólo pueden triunfar las fuerzas reunidas de muchos. La necesidad de vencer esta especie de estorbos, que acaso fue la primera a despertar en los hombres la idea de un interés común y a reunirlos en pueblos para promoverlo, forma todavía uno de los primeros objetos y señala una de las primeras obligaciones de toda sociedad política.
Sin duda que a ella debe la naturaleza grandes mejoras. A doquiera que se vuelva la vista, se ve hermoseada y perfeccionada por la mano del hombre. Por todas partes descuajados los bosques, ahuyentadas las fieras, secos los lagos, acanalados los ríos, refrenados los mares, cultivada toda la superficie de la tierra y llena de alquerías y aldeas, y de bellas y magníficas poblaciones, se ofrecen en admirable espectáculo los monumentos de la industria humana y los esfuerzos del interés común para proteger y facilitar el interés individual.
Sin embargo ya hemos advertido que no se hallará nación alguna, aun entre las más cultas y opulentas, que haya dado a este objeto toda la atención que se merece. Aunque es cierto que todas lo han promovido más o menos, en todas queda mucho que hacer para remover los estorbos físicos que retardan su prosperidad, y acaso no hay una señal menos equívoca de los progresos de su civilización, que el grado a que sube esta necesidad en cada una. Si la Holanda, cuyas mejores poblaciones están colocadas sobre terrenos robados al oCeáno, y cuyo suelo cruzado de innumerables canales, de estéril e ingrato que era, se ha convertido en un jardín continuado y lleno de amenidad y abundancia, ofrece un gran ejemplo de lo que pueden sobre la naturaleza el arte y el ingenio; otras naciones favorecidas con un clima más benigno y un suelo más pingüe, presentan en sus vastos territorios, o inundados, o llenos de bosques y maleza, o reducidos a páramos incultos y abandonados a la esterilidad, otro no menos grande de su indolencia y descuido.
Sin traer, pues, a tan odiosa comparación las naciones de la tierra, pasará la Sociedad a indicar los estorbos físicos que retardan en la nuestra la prosperidad del cultivo, y a presentar a la atención de V. A. un objeto tan importante y sabiamente recomendado por nuestras leyes.
A dos clases se pueden reducir estos estorbos: unos que se oponen directamente a la extensión del cultivo, otros que oponiéndose a la libre circulación y consumo de sus productos, causan indirectamente el mismo efecto. En los primeros se detendrá muy poco la Sociedad, no porque falten lagunas que desaguar, ríos que contener, bosques que descepar y terrenos llenos de maleza que descuajar y poner en cultivo, sino porque esta especie de estorbos están a la vista de todo el mundo y los clamores de las provincias los elevan frecuentemente a la suprema atención de V. A. Sin embargo dirá alguna cosa acerca de los riegos que pertenecen a esta clase y, son dignos de mayor atención.
1.º Falta de riego
Dos grandes razones los recomiendan muy particularmente a la autoridad pública: su necesidad y su dificultad. Su necesidad proviene de que el clima de España en general es ardiente y seco, y es grande por consiguiente el número de tierras, que por falta de riego, o no producen cosa alguna o sólo algún escaso pasto. Si se exceptúan las provincias septentrionales situadas en las haldas del Pirineo, y los territorios que están sobre los brazos derivados de él y tendidos por lo interior de España, apenas hay alguno en que el riego no pueda triplicar las producciones de su suelo, y como en este punto se reputa necesario todo lo que es en gran manera provechoso, no hay duda sino que el riego debe ser mirado por nosotros como un objeto de necesidad casi general.
Pero la dificultad de conseguirlo lo recomienda mucho más al celo de V. A. Donde los ríos corren someros, donde basta hacer una sangría en la superficie de la tierra para desviar sus aguas e introducirlas en las heredades, como sucede por ejemplo en las adyacentes a las orillas del Esla y el órbigo, y en muchos de nuestros valles y vegas, no hay que pedir al gobierno este beneficio. Entonces siendo accesible a las fuerzas de los particulares, debe quedar a su cargo, y sin duda que los propietarios y colonos lo buscarán por su mismo interés, siempre que lo protejan las leyes; siendo máxima constante en esta materia que la obligación del gobierno empieza donde acaba el poder de sus miembros.
Pero fuera de estos felices territorios el riego no se podrá lograr sino al favor de grandes y muy costosas obras. La situación de España es naturalmente desigual y muy desnivelada. Sus ríos van por lo común muy profundos y llevan una corriente rapidísima. Es necesario fortificar sus orillas, abrir hondos canales, prolongar su nivel a fuerza de esclusas, o sostenerlo levantando los valles, abriendo los montes u horadándolos para conducir las aguas a tierras sedientas. La Andalucía, la Extremadura y gran parte de la Mancha, sin contar con la corona de Aragón, están en este caso, y ya se ve que tales obras siendo superiores a las fuerzas de los particulares, indican la obligación y reclaman poderosamente el celo del gobierno.
Debe notarse también que esta obligación es más o menos extendida según el estado accidental de las naciones. En aquellas que se han enriquecido extraordinariamente, donde el comercio acumula cada día inmensos capitales en manos de algunos individuos, se ve a estos acometer grandes y muy dispendiosas empresas, ya para mejorar sus posesiones o ya para asegurar un rédito correspondiente al beneficio que dan a las ajenas. Entonces se emprenden como una especulación de comercio, y el gobierno nada tiene que hacer salvo animarlas y protegerlas. Pero donde no hay tanta riqueza, donde es mayor la extensión y son más los objetos del comercio que los fondos destinados a él, donde a cada capital se presenta un millón de especulaciones más útiles y menos arriesgadas que tales empresas, como sucede entre nosotros, es claro que ningún particular las acometerá, y que la nación carecerá de este beneficio si no las emprendiere el gobierno.
Mas si su celo es necesario para emprenderlas, también lo será su sabiduría para asegurar su utilidad; siendo imposible hacerlas todas a la vez, es preciso emprenderlas ordenada y sucesivamente; y como tampoco sea posible que todas sean igualmente necesarias ni igualmente provechosas, es claro que en nada puede brillar tanto la sabia economía de un gobierno como en el establecimiento del orden que debe preferir unas y posponer otras.
La justicia reclama el primer lugar para las necesarias, hasta que habiéndolas llenado, entren a ser atendidas y graduadas las que sólo están recomendadas por el provecho. Basta reflexionar que el objeto de las primeras es remover los estorbos que se oponen a la subsistencia y multiplicación de los miembros del Estado, situados en un territorio menos favorecido de la naturaleza, y el de las segundas, los que se oponen al aumento de la riqueza de los que están en situación más ventajosa, para inferir que la equidad social llama la atención pública antes a las primeras que a las segundas. Y esta advertencia es tanto más precisa, cuanto más expuesta se halla su observancia al influjo de la importunidad de los que piden, y de la predilección de los que acuerdan tales obras. Por lo mismo le servirá de guía a la Sociedad en cuanto dijere acerca de la segunda clase de estorbos físicos, de [la] que va a hablar ahora.
Cuando se hayan removido los que impiden directamente la extensión del cultivo de un país, su atención debe volverse a los que impiden indirectamente su prosperidad, los cuales de parte de la naturaleza no pueden ser otros que los que se oponen a la libre y fácil comunicación de sus productos, porque si el consumo, como ya hemos sentado, es la medida más cierta del cultivo, ningún medio será tan conducente para aumentar el cultivo, como aumentar las proporciones y facilidades del consumo.
2.º Falta de comunicaciones
La importancia de las comunicaciones interiores y exteriores de un país es tan notoria, y tan generalmente reconocida, que parece inútil detenerse a recomendarla; pero no lo será demostrar, que aunque sean necesarias para la prosperidad de todos los ramos de la industria pública, lo son en mayor grado para la del cultivo. Primero: porque los productos de la tierra, generalmente hablando, son de más peso y volumen que los de la industria, y por consiguiente de más difícil y costosa conducción. Esta diferencia se hallará con sólo comparar el valor de unos y de otros en igualdad de peso, y resultará que una arroba de los frutos más preciosos de la tierra tiene menos valor que otra de las manufacturas más groseras. La razón es porque las primeras no representan por lo común más capital que el de la tierra, ni más trabajo que el del cultivo que las produce, y las segundas envuelven la misma representación, y además la de todo el trabajo empleado en manufacturarlas.
Segundo: porque los productos del cultivo, generalmente hablando, son de menos duración y más difícil conservación que los de la industria. Muchos de ellos están expuestos a corrupción si no se consumen en un breve tiempo, como las hortalizas, las legumbres verdes, las frutas, etc., y los que no, están expuestos a mayores riesgos y averías, así en su conservación como en su transporte. Tercero: porque la industria es movible, y la agricultura estable e inmoble; aquélla puede trasterminar pasando de un lado a otro y ésta no. La primera, por decirlo así, establece y fija los mercados que debe buscar la segunda. Así se ve que la industria, atenta siempre a los movimientos de los consumidores, los sigue como la sombra al cuerpo; se coloca junto a ellos y se acomoda a sus caprichos, mientras tanto que la agricultura, atada a la tierra, y sin poderlos seguir a parte alguna, desmaya en su lejanía o perece enteramente con su ausencia.
Con esto queda suficientemente demostrada la necesidad de mejorar los caminos interiores de nuestras provincias, los exteriores que comunican de unas a otras, y los generales que cruzan desde el centro a los extremos y fronteras del reino y a los puertos de mar por donde se pueden extraer nuestros frutos; necesidad que ha sido siempre más confesada que atendida entre nosotros.
Por tierra
Ni cuando se trata de remover por este medio los estorbos de la circulación debe entenderse que bastará abrir a nuestros frutos cualquier comunicación, sino que es necesario facilitar el transporte cuanto sea posible. No basta muchas veces franquear un camino de herradura a la circulación de una provincia o un distrito, porque siendo la conducción a lomo la más dispendiosa de todas, sucederá que a poco que esté distante el mercado o punto de consumo, el precio de los portes encarezca tanto sus frutos que los haga invendibles, y en tal caso está indicada la necesidad de una carretera para abaratarlos.
Los hechos confirmarán esta observación. El mayor consumo, por ejemplo, del vino de Castilla de los fértiles territorios de Rueda, la Nava y la Seca se hace en el principado de Asturias, y no habiendo camino carretero entre estos puntos, el precio ordinario de su conducción a lomo es de 80 reales en carga, lo que hace subir estos vinos tan baratos en su punto de cultivo, desde 36 a 38 reales la arroba en el de su consumo; a los cuales agregado el millón que se carga sobre su último valor, resulta un precio total de 44 a 46 reales arroba, que es el corriente en Asturias. De aquí es que, a pesar de la preferencia que en aquel país húmedo y fresco se da a los vinos secos de Castilla, todavía se despachan mejor los de Cataluña, que alguna vez arriban a sus puertos, y no sería mucho que con el tiempo desterrasen del todo los vinos castellanos y arruinasen su cultivo.
Más: el trigo comprado en el mercado de León tiene en la capital y puertos de Asturias de 20 a 24 reales de sobreprecio en fanega, porque el precio ordinario de los portes entre estos puntos es de 5 a 6 reales arroba, siendo así que sólo distan 20 leguas. Prescindiendo, pues, del bien que haría a la provincia consumidora un buen camino carretero, es claro, que sin él no puede prosperar la cultivadora, cuyos frutos sobrantes sólo pueden consumirse en la primera, y ser extraídos por sus puertos.
De aquí se infiere también que cuando algún distrito se hallare tan retirado de los puntos de consumo que el precio de conducción en ruedas haga todavía invendibles sus frutos, la razón y la equidad exigen que se les proporcione una comunicación por agua, ya franqueando la navegación de algunos ríos, ya abriéndola por medio de un canal, si posible fuere; puesto que el Estado debe a todos sus miembros los medios necesarios a su subsistencia doquiera que estuvieren situados.
El estado presente de nuestra población recomienda tanto más esta máxima, cuanto los grandes puntos de consumo están más dispersos, y ni se dan la mano entre sí, ni con las provincias cultivadoras. La Corte colocada en el centro; Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Barcelona y en general las ciudades más populosas, retiradas a los extremos, extienden los radios de la circulación a una circunferencia inmensa, y llamando continuamente los frutos hacia ella, hacen las conducciones lentas, difíciles, y por consiguiente muy dispendiosas. No bastan por lo mismo para la prosperidad de nuestro cultivo los medios ordinarios de conducción, y es preciso aspirar a aquellos, que por su facilidad y gran baratura enlazan todos los territorios y distritos, y los acercan, por decirlo así, a los puntos de consumo más distantes; y entonces este auxilio, que pondrá en actividad el cultivo de los últimos rincones del reino, que dará a cada uno los medios de promover su felicidad y que difundirá la abundancia por todas partes, servirá al mismo tiempo para repartir más igualmente la población y la riqueza, hoy tan monstruosamente acumuladas en el centro y los extremos.
Pero siendo imposible hacer todas estas obras a la vez, parece que nada importa más, como ya hemos advertido, que establecer el orden con que deben ser emprendidas, el cual, a poco que se reflexione, se hallará indicado por la naturaleza misma de las cosas. La Sociedad hará todavía en este punto algunas observaciones.
Primera: que nunca se debe perder de vista que las obras necesarias son preferibles a las puramente útiles, pues además que la necesidad envuelve siempre la utilidad, y una utilidad más cierta, es claro, como se ha dicho ya, que son más acreedores a los auxilios del gobierno los que los piden para subsistir que los que los desean para prosperar.
Segunda: que la primera atención se debe sin duda a los caminos, pues aunque no puede negarse que los canales de navegación ofrecen mayores ventajas en los transportes, es necesario presuponer facilitada por medio de los caminos la circulación general de los distritos, para que los canales que han de atravesarlos produzcan el beneficio a que se dirigen. Y como por otra parte el coste de los canales sea mucho mayor que el de los caminos, pide también la buena economía que los fondos destinados a estas empresas, nunca suficientes para todas, prefieran aquellas en que con menos dispendio se proporcione un beneficio más extendido y general.
Sin embargo, esta regla admite una excepción en favor de los canales que sirven a la navegación y al riego, si este se hallase recomendado por la necesidad de alguna provincia o territorio que no pueda subsistir sin él, puesto que entonces merecerá la preferencia por este solo título.
Esta máxima se perdió de vista en tiempo del señor don Carlos I y de su augusto hijo: cuando España carecía de caminos, y mientras por falta de ellos estaba en decadencia y ruina el cultivo de muchas provincias, se comenzó a promover con gran calor la navegación de los ríos y canales. A esta época pertenecen las empresas de la acequia imperial, de las navegaciones del Guadalquivir y el Tajo, de los canales del Jarama y Manzanares y otras semejantes, cuyos desperdicios mejor empleados hubieran dado un grande impulso a la prosperidad general.
Tercera: parece asimismo que tratando de caminos, se debe más atención a los interiores de cada provincia, que no a sus comunicaciones exteriores; porque dirigiéndose éstas a facilitar la exportación de los sobrantes del consumo interior de cada una, primero es establecer aquellas, sin las cuales no puede haber tales sobrantes, que no las que los suponen.
También nosotros olvidamos esta máxima cuando, en el anterior reinado y a consecuencia del Real Decreto de 10 de junio de 1761, emprendimos con mucho celo el mejoramiento de los caminos. El orden señalado entonces fue construir primero los que van desde la Corte a los extremos, después los que van de provincia a provincia, y al fin los interiores de cada una; pero no se consideró que la necesidad, y una utilidad más recomendable y segura, indicaban otro orden enteramente inverso: que era primero restablecer el cultivo interior de cada provincia, y por consiguiente de todo el reino, que pensar en los medios de su mayor prosperidad, y que serían inútiles estas grandes comunicaciones, mientras tanto que los infelices colonos no podían penetrar de pueblo a pueblo, ni de mercado a mercado, sino a costa de apurar su paciencia y las fuerzas de sus ganados, o al riesgo de perder en un atolladero el fruto de su sudor y la esperanza de su subsistencia.
Cuarta: la justicia de este orden pide también que no se emprendan muchos caminos a la vez, si acaso no hubiese fondos suficientes para concluirlos; y que siendo constante que un camino emprendido para establecer la comunicación entre dos puntos no puede ser de utilidad alguna hasta que los haya unido, es claro que vale más concluir un camino que empezar muchos, y que darán más utilidad, por ejemplo, veinte leguas de una comunicación acabada, que no ciento de muchas por acabar.
Tampoco fue observada esta máxima cuando en ejecución del decreto ya citado de 1761, se emprendieron a la vez los grandes caminos de Andalucía, Valencia, Cataluña y Galicia, tirados desde la Corte, a que se agregaron después los de Castilla la Vieja, Asturias, Murcia y Extremadura. Lo que sucedió fue que siendo insuficiente el fondo señalado para tan grandes empresas, hubiesen corrido ya más de treinta años sin que ninguno de aquellos caminos haya llegado a la mitad.
En esta parte hasta los buenos ejemplos suelen ser perniciosos. Los romanos emprendieron todos los caminos de su vasto imperio, y lo que es todavía más admirable, los acabaron, llevándolos desde la plaza de Antonino en Roma hasta lo interior de Inglaterra de una parte, y hasta Jerusalén de la otra; pero tan anchos, tan firmes y magníficos, que sus grandes restos nos llenan todavía de justa admiración. Las naciones modernas quisieron imitarlos, pero no teniendo los mismos medios, o no queriendo adoptarlos, afligieron a los pueblos sin poderles comunicar tan gran beneficio.
Con todo, esta regla admite una justa excepción en favor de aquellos caminos que las provincias construyen a su costa, porque entonces no puede haber inconveniente en que los emprendan en cualquier tiempo, con tal de que observen la regla anteriormente prescrita, esto es, que no piensen en comunicaciones exteriores hasta que hayan mejorado sus caminos internos.
Quinta: siendo, pues, necesario fijar el orden de las empresas, y debiendo empezarse por las más necesarias, es de la mayor importancia graduar esta necesidad, la cual, aunque parezca indicada por la naturaleza misma de los estorbos que se oponen a la circulación, no puede dejar de someterse a otras consideraciones, y principalmente a la de la mayor o menor extensión de su provecho. Es decir, que entre dos caminos igualmente necesarios, aquel será digno de preferente atención que ofrezca al Estado mayor utilidad y socorra a mayor número de individuos.
La Sociedad citará un ejemplo para dar mayor claridad y fuerza a su doctrina. A la mitad de este siglo
el fértil territorio de Castilla se hallaba en extrema necesidad de comunicaciones; su antiguo comercio había pasado a Andalucía, y arruinada por consiguiente su industria, se hallaban arruinadas y casi yermas las grandes ciudades, que consumían los productos del cultivo. ¿Dónde llevaría esta infeliz provincia el sobrante de sus frutos? ¿A Castilla la Nueva? Pero el puerto de Guadarrama estaba inaccesible a los carros. ¿Al mar Cantábrico, para embarcarlos a las provincias litorales de Mediodía y Levante? Pero las ramas del Pirineo interpuestas desde Fuenterravía a Finisterre les cerraban también el paso. En esta situación, la residencia de la Corte en Madrid dio la preferencia al camino de Guadarrama, y con mucha justicia, porque al mismo tiempo que socorría una necesidad más urgente, ofrecía una utilidad más extendida uniendo los dos mayores puntos de cultivo y consumo.
Sin embargo el remedio no igualaba la necesidad. Castilla en años abundantes no sólo puede abastecer la Corte, sino también exportar muchos granos a otras provincias o al extranjero. Con esta mira se abrieron los caminos de Santander, Vizcaya y Guipúzcoa, que les dio paso al OCeáno, y el cultivo de Castilla recibió un grande impulso.
¿Y quién creerá que aun así no quedó socorrida del todo su necesidad? Las conducciones por tierra encarecen demasiado los frutos, y todavía en igualdad de precios llegarán más baratos a Santander los granos extranjeros conducidos por agua que los de Castilla por tierra. Aunque la fanega de trigo se vendiese en Palencia a 6 reales, como sucedió por ejemplo en 1757, su precio en Santander sería de 22 reales, sin embargo de ser el punto más inmediato. ¿Y cuál sería allí el de los trigos de Campos, tanto más distantes? He aquí lo que basta para justificar la empresa del canal de Castilla, cuando no lo estuviese por el objeto del riego que tanto la recomienda.
Este canal en todo su proyecto se extiende al territorio de Campos, y a gran parte del reino de León, y seguramente presenta la más grande y gloriosa empresa que puede acometer la nación. Supóngase esta comunicación, tocando por una parte con la falda del Guadarrama, y por otra con Reynosa y León. Supóngase abierto un camino carretero al mar de Asturias, que es el más inmediato a este punto, y a los fértiles países que abraza del Bierzo, la Bañeza, Campos, Zamora, Toro y Salamanca, y se verá cómo una más activa y general circulación anima el cultivo, aumenta la población y abre todas las fuentes de la riqueza en dos grandes territorios, que son los más fértiles y extendidos del reino, así como los más despoblados y menesterosos.
Por agua
¿Y qué sería si el Duero multiplicase y extendiese los ramos de esta comunicación por los vastos territorios que baña? ¿Qué, si ayudado del Eresma venciese los montes en busca del Lozoya y del Guadarrama, y unido al Tajo por medio del Jarama y Manzanares, llevase como en otro tiempo nuestros frutos hasta el mar de Lisboa? ¿Qué sería si el Guadarrama unido al Tajo, después de dar otro puerto a la Mancha y Extremadura en el mar de Occidente, subiese por el mediodía hasta los orígenes del Guadalquivir, y fuese a encontrar en Córdoba las naves que podían como otras veces subir allí desde Sevilla? ¿Qué, si el Ebro tocando por una parte en los Alfaques, y por otra en Laredo, comunicase al Levante las producciones del norte y uniese nuestro OCeáno Cantábrico con el Mediterráneo? ¿Qué, en fin, si los caminos, los canales y la navegación de los ríos interiores, franqueando todas las arterias de esta inmensa circulación, llenasen de abundancia y prosperidad tantas y tan fértiles provincias? La Sociedad, sin dejarse deslumbrar por las esperanzas de tan gloriosa perspectiva, pasará a examinar el último de los estorbos físicos cuya remoción puede realizarlas, esto es, de los puertos de mar.
3.º Falta de puertos de comercio
Entre las ventajas de situación que gozan las naciones, sin duda que en el presente estado de la Europa, ninguna es comparable con la cercanía del mar. Unidas por su medio a los más remotos continentes, al mismo tiempo que su industria es llamada a proveer una suma inmensa de necesidades, se extiende la esfera de sus esperanzas a la participación de todas las producciones de la tierra. Y si se atiende al prodigioso adelantamiento en que está el arte de la navegación en nuestros días, parece que sólo la ignorancia o la pereza pueden privar a los pueblos de tantos y tan preciosos bienes.
Es verdad que semejante ventaja suele andar compensada con grandes dificultades. Si de una parte la furia de aquel elemento amenaza a todas horas las poblaciones que se le acercan, por otra los altos precipicios y las playas inclementes que lo rodean, y que parecen destinados por la naturaleza para refrenarlo o para señalar sus riesgos, dificultan su comunicación o la hacen intratable. ¿Pero quién no ve que en esta misma dificultad halla un nuevo estímulo el deseo del hombre, que llamado ora a proveer su seguridad, ora a extender la esfera de su interés, se ve como forzado continuamente a triunfar de tan poderosos obstáculos? Ello es, señor, que el engrandecimiento de las naciones, si no siempre, ha tenido muchas veces su origen en esta ventaja, y que ninguna que sepa aprovecharla dejará de hallar en ella un principio de opulencia y prosperidad.
España ha sido en este, como en otros puntos, muy favorecida por la naturaleza. Fuera de las ventajas de su clima y suelo, tiene la de estar bañada por el mar en la mayor parte de su territorio. Situada entre los dos más grandes golfos del mundo y colocada, por decirlo así, sobre la puerta por donde el OCeáno entra al Mediterráneo, parece llamada a la comunicación de todas las plagas de la tierra. Y si a esto se agrega la posesión de sus vastas y fértiles colonias de Oriente y Occidente, que debió a la misma ventaja, no podremos desconocer que una particular providencia la destinó para fundar un grande y glorioso imperio.
¿Cómo es, pues, que en tan feliz situación hemos olvidado uno de los medios más necesarios para llegar a este fin? ¿Cómo hemos desatendido tanto la mejora de nuestros puertos, sin los cuales es del todo vana e inútil aquella gran ventaja? Apenas hay uno que no se halle tal cual salió de las manos de la naturaleza, y si bien es verdad que nos concedió algunos de singular excelencia y situación, ¿cuántos son los que claman por los auxilios y mejoras del arte? ¿Cuántas provincias marítimas, y al mismo tiempo industriosas, carecen por falta de un buen puerto, del beneficio de la navegación, y de todos los bienes dependientes de ella? ¿Y cómo no se hallará en esta falta uno de los estorbos, que más poderosamente retardan la prosperidad de nuestra agricultura?
La Sociedad no necesita recordar que este objeto, tan recomendable con respecto a la industria, lo es mucho más con respecto al cultivo. Ha dicho ya que la industria sigue naturalmente a los consumidores, y se sitúa a par de ellos, mientras el cultivo no puede buscar sus ventajas, sino esperarlas inmóvil.
Por otra parte, si todas las provincias pueden ser industriosas, no todas pueden ser cultivadoras; es preciso que en unas abunden los frutos que escasean en otras; es preciso que el sobrante de las primeras acuda a socorrer las segundas, y sólo de este modo el sobrante de todas podrá alimentar aquel comercio activo, que es el primer objeto de la ambición de los gobiernos.
Es, pues, necesario, si aspiramos a él, mejorar nuestros puertos marítimos y multiplicarlos; y facilitando la exportación de nuestros preciosos frutos, dar el último impulso a la agricultura nacional. Cuando la circulación interior, produciendo la abundancia general, haya aumentado y abaratado las subsistencias, y por consiguiente la población y la industria; y multiplicado los productos de la tierra y del trabajo, y alimentado y avivado el comercio interior, entonces la misma superabundancia de frutos y manufacturas, que forzosamente resultará, nos llamará a hacer un gran comercio exterior, y clamará por este auxilio, sin el cual no puede ser conseguido.
En este punto, que podría dar materia a muy extendidas reflexiones, se contentará la Sociedad con presentar a la sabia consideración de V. A. dos que le parecen muy importantes. Primera, que es absolutamente necesario combinar estas comunicaciones exteriores con las interiores, y las obras de canales, ríos y caminos con las de puertos. Esta máxima no ha sido siempre muy observada entre nosotros. Es muy común ver un buen puerto sin comunicación alguna interior, y buenas comunicaciones sin puertos. El de Vigo, por ejemplo, que tal vez es el mejor de España, con la ventaja de estar contiguo a un reino extraño, no tiene camino alguno tratable a lo interior. Castilla la Vieja tiene camino al mar más ha de 40 años, y ahora es cuando se trata de mejorar el puerto de Santander; y el Principado de Asturias, que entre medianos y malos tiene más de treinta puertos, no tiene comunicación alguna de ruedas con el fértil reino de León. Así es como se malogran las ventajas de la circulación, por la inversión del orden con que debe ser animada.
Segunda: que después de facilitar las exportaciones por medio de la multiplicación y mejora de los puertos, es indispensable animar la navegación nacional removiendo todos los estorbos que la gravan y desalientan.: las malas leyes fiscales, los derechos municipales, los gremios de mareantes, las matrículas, la policía y mala jurisprudencia mercantil, y en fin, todo cuanto retarda el aumento de nuestra marina mercante, cuanto dificulta sus expediciones, cuanto encarece los fletes, y cuanto haciendo ineficaces los demás estímulos y ventajas, aniquila y destruye el comercio exterior.
Tales son, señor, los medios de animar directamente nuestro cultivo, o por mejor decir, de remover los estorbos que la naturaleza opone a su prosperidad. Conocemos que su ejecución es muy difícil, y menos dependiente del celo de V. A. Para vencer los estorbos políticos basta que V. A. hable y derogue. Los de opinión cederán naturalmente a la buena y útil enseñanza, como las tinieblas a la luz. Mas para luchar con la naturaleza y vencerla, son necesarios grandes y poderosos esfuerzos, y por consiguiente grandes y costosos recursos, que no siempre están a la mano. Resta, pues, decir alguna cosa acerca de ellos.
Medios de remover estos estorbos
Cuando se considera de una parte los inmensos fondos que exigen las empresas que hemos indicado, y de otra que una sola, un puerto por ejemplo, un canal, un camino, es muy superior a aquella porción de la renta pública que suele destinarse a ellas, parece muy disculpable el desaliento con que son miradas en todos los gobiernos. Y como estos fondos en último sentido deban salir de la fortuna de los individuos, parece también que es inevitable la alternativa o de renunciar a la felicidad de muchas generaciones por no hacer infeliz a una sola, o de oprimir una generación para hacer felices a las demás.
Sin embargo es preciso confesar que si las naciones hubiesen aplicado a un objeto tan esencial los recursos que han empleado en otros menos importantes, no habría alguna, por pobre y desdichada que fuese, que no lo hubiese llevado a cabo, puesto que su atraso no tanto proviene de la insuficiencia de la renta pública, cuanto de la injusta preferencia que se da en su inversión a objetos menos enlazados con el bienestar de los pueblos, o tal vez, contrarios a su prosperidad.
Para demostrar esta proposición bastaría considerar que la guerra forma el primer objeto de los gastos públicos, y aunque ninguna inversión sea más justa que la que se consagra a la seguridad y defensa de los pueblos, la historia acredita que para una guerra emprendida con este sublime fin, hay ciento emprendidas o para extender el territorio, o para aumentar el comercio o sólo para contentar el orgullo de las naciones. ¿Cuál pues sería la que no estuviese llena de puertos, canales y caminos, y por consiguiente de abundancia y prosperidad, si adoptando un sistema pacífico, hubiese invertido en ellos los fondos malbaratados en proyectos de vanidad y destrucción?
Y sin hablar de este frenesí, ¿qué nación no habría logrado las más estupendas mejoras sólo con aplicar a ellas los fondos, que desperdician en socorros y fomentos indirectos y parciales dispensados al comercio, a la industria y a la agricultura misma, y que por la mayor parte son inútiles, si no dañosos? ¿Por ventura puede haber un objeto, cuya utilidad sea comparable ni en extensión, ni en duración, ni en influencia a la utilidad que producen semejantes obras? En esta parte se debe confesar que España, acaso más generosa que cualquier otra alguna cuando se trata de promover el bien público, ha sido no menos desgraciada en la elección de los medios.
Esta ilusión es tan general y tan manifiesta, que se puede asegurar también sin el menor recelo, que ninguna nación carecería de los puertos, caminos y canales necesarios al bienestar de sus pueblos, sólo con haber aplicado a estas obras necesarias y útiles los fondos malbaratados en obras de pura comodidad y ornamento. Vea aquí V. A. otra manía, que el gusto de las bellas artes ha difundido por Europa. No hay nación que no aspire a establecer su esplendor sobre la magnificencia de las que llama obras públicas, que en consecuencia no haya llenado su Corte, sus capitales y aun sus pequeñas ciudades y villas de soberbios edificios, y que mientras escasea sus fondos a las obras recomendadas por la necesidad y el provecho, no los derrame pródigamente para levantar monumentos de mera ostentación, y lo que es más, para envanecerse con ellos.
La Sociedad, señor, está muy lejos de censurar el gusto de las bellas artes, que conoce y aprecia, o la protección del gobierno, de que las juzga muy merecedoras. Lo está mucho más de negar a la arquitectura el aprecio que se le debe, como a la más importante y necesaria de todas. Lo está finalmente de graduar por una misma pauta la exigencia de las obras públicas en una Corte o capital, y en un aldeorrio. Pero no puede perder de vista que el verdadero decoro de una nación, y lo que es más, su poder y su representación política, que son las basas de su esplendor, se derivan principalmente del bienestar de sus miembros, y que no puede haber un contraste más vergonzoso que ver las grandes capitales llenas de magníficas puertas, plazas, teatros, paseos y otros monumentos de ostentación, mientras por falta de puertos, canales y caminos, está despoblado y sin cultivo su territorio, yermos y llenos de inmundicia sus pequeños lugares, y pobres y desnudos sus moradores.
Concluyamos de aquí que los auxilios, de que hablamos, deben formar el primer objeto de la renta pública, y que ningún sistema podrá satisfacer más bien, no sólo las necesidades sino también los caprichos de los pueblos, que el que los reconozca y prefiera por tales; pues mientras los fondos destinados a otros objetos de inversión son por la mayor parte perdidos para el provecho común, los invertidos en mejoras son otros tantos capitales puestos a logro, que aumentando cada día y a un mismo tiempo, y en un progreso rapidísimo, las fortunas individuales y la renta pública, facilitan más y más los medios de proveer a las necesidades reales, a la comodidad y al ornamento, y aun a la vanidad de los pueblos.
1.º Mejoras que tocan al reino
Cree por lo mismo la Sociedad, que así como en la distribución de la renta pública se calcula y destina una dotación proporcionada para la manutención de la casa real, del ejército, la armada, los tribunales y las oficinas, conviene establecer también un fondo de mejoras, únicamente destinado a las empresas de que hablamos; y pues el movimiento de la nación hacia su prosperidad será tanto más rápido, cuanto mayor sea este fondo, cree también que ninguna economía será más santa ni más laudable que la que sepa formarlo y enriquecerlo con los ahorros hechos sobre los demás objetos de gasto público. Por último, cree que donde no alcanzase esta economía, convendrá formar el fondo de mejoras por una contribución general, que nunca sería ni tan justa, ni tan bien admitida, como cuando su producto se destinase a empresas de conocida y universal utilidad. ¿Y por qué no esperará también la Sociedad que el celo de V. A. mueva el ánimo de S.M. al empleo de un medio que está siempre a la mano, que pende enteramente de su suprema autoridad, y que es tan propio de su piadoso corazón, como de la importancia de estas empresas? ¿Por qué no se emplearán las tropas en tiempos pacíficos en la construcción de caminos y canales, como ya se ha hecho alguna vez? Los soldados de Alejandro, de Silla y de César, esto es, de los mayores enemigos del género humano, se ocupaban en la paz de estos útiles trabajos, ¿y no podremos esperar que el ejército de un rey justo, lleno de virtudes pacíficas y amante de los pueblos, se ocupe en labrar su felicidad, y consagre a ella aquellos momentos de ocio, que dados a la disipación y al vicio, corrompen el verdadero valor y arruinan a un mismo tiempo las costumbres y la fuerza pública? ¡Qué de empresas no se podrían acabar con tan poderoso auxilio! ¡Cuánto no crecerían entonces la riqueza y la fuerza del Estado!
El fondo público de mejoras, primero: sólo deberá destinarse a las que sean de utilidad general, esto es, a los grandes caminos que van desde el centro a las fronteras del reino o a sus puertos de comercio, a la construcción o mejora de los mismos puertos, a las navegaciones de los grandes ríos, a la construcción de grandes canales; en fin, a obras destinadas a facilitar la circulación general de los frutos y su exportación, no debiendo ser de su cargo las que sólo presentan una utilidad parcial por grande y señalada que sea. Segundo: deberá observarse en su inversión el orden determinado por la necesidad y por la utilidad, siguiendo invariablemente sus grados conforme a los principios que quedan demostrados y establecidos.
2.º A las provincias
Pero como este método privaría a muchas provincias de algunas obras que son de notoria utilidad, y aun de urgente y absoluta necesidad para el bienestar de sus moradores, es también necesario formar al mismo tiempo en cada una otro fondo provincial de mejoras, destinado a costearlas. A este fondo quisiera la Sociedad que se destinase desde luego el producto de las tierras baldías de cada provincia, si V. A. adoptase el medio de venderlas, como deja propuesto, o su renta, si prefiriese el de darlas en enfiteusis, no pudiendo negarse que a uno y otro tienen derecho preferente los territorios en que se hallan, y los moradores que las disfrutan. Pero donde no alcanzaren estos fondos, se podrán sacar otros por contribución de las mismas provincias, la cual jamás será desagradable, ni parecerá gravosa, si se exigiese con igualdad, y en su inversión hubiese fidelidad y exactitud.
La igualdad, que es el primer objeto recomendado por la justicia, se debe buscar en dos puntos: 1.º, que todos contribuyan sin ninguna excepción como está declarado en las leyes alfonsinas y en las Cortes de Guadalajara, y como dictan la equidad y la razón, puesto que tratándose del bien general, ninguna clase, ningún individuo podrá eximirse con justicia de concurrir a él; 2.º, que todos contribuyan con proporción a sus facultades, porque no se puede ni debe esperar tanto del pobre como del rico, y si la utilidad de tales obras es de influencia general y extensiva a todas las clases, está claro que aquellos individuos reportarán utilidad mayor que gozan de mayor fortuna, y que deben contribuir conforme a ella.
Acaso estas dos circunstancias se reúnen en el arbitrio cargado sobre la sal para los caminos generales del reino, puesto que su consumo es general y proporcionado a la fortuna de cada individuo, y tiene además la ventaja de pagarse imperceptiblemente en pequeñas y sucesivas porciones, sin diligencias ni vejaciones en su exacción y aun sin dispendio alguno, siempre que los receptores de salinas no se abonen el 6 por 100 de su producto, como hacen por lo menos en algunas provincias. Convendría por lo mismo dejar a cada una de ellas el producto de este arbitrio para ocurrir a la ejecución de sus obras y fiarla enteramente a su celo. Ningún medio podrá asegurar mejor la economía y la fidelidad en la inversión, porque al fin se trata de unas obras, en cuya pronta y buena ejecución nadie interesa tanto como las mismas provincias, y por otra parte semejantes empresas constan de una inmensidad de cuidados y pormenores, que gravarían inútilmente la atención del ministerio, si quisiese encargarse de ellos, o serían mal atendidos y desempeñados si se fiasen a otros menos interesados en su ejecución.
La Sociedad, señor, no puede omitir esta reflexión, que cree de la mayor importancia. Nos quejamos frecuentemente de la falta de celo público que hay entre nosotros, y acaso nos quejamos con razón; pero búsquese la raíz de este mal, y se hallará en la suprema desconfianza que se tiene del celo de los individuos. Unos pocos ejemplos de malversación han bastado para autorizar esta desconfianza general, tan injusta como injuriosa, y sobre todo de tan triste influencia. Los ayuntamientos no pueden invertir un solo real de las rentas concejiles; las provincias no tienen la menor intervención en las obras y empresas de sus distritos; sus caminos, sus puentes, sus obras públicas son siempre dirigidas por instrucciones misteriosas y por comisionados extraños e independientes; ¿qué estímulo, pues, se ofrece al celo de sus individuos? ¿Ni cómo se puede esperar celo público, cuando se cortan todas las relaciones de afección, de interés, de decoro, que la razón y la política misma establecen entre el todo y sus partes, entre la comunidad y sus miembros? Fíense estos encargos a individuos de las mismas provincias, y si fuere posible a individuos escogidos por ellas; fíeseles la distribución de los fondos que ellas mismas contribuyen, y la dirección de las obras en que ellas solas son interesadas; fórmense juntas provinciales compuestas de propietarios, de eclesiásticos, de miembros de las Sociedades Económicas, y V. A. verá cómo renace en las provincias el celo que parece desterrado de ellas, y que si existe, existe solamente donde y hasta donde no ha podido penetrar esta desconfianza.
Este segundo fondo deberá atender a aquellas mejoras que ofrecen una utilidad general a las provincias: a sus puertos de comercio, a los caminos que conducen a ellos o a los generales del reino o a los de comunicación con otras provincias, a la navegación de sus ríos, a la abertura de sus canales; en una palabra, a todas aquellas obras, cuya utilidad ni pertenezca a la general del reino, ni a la particular de algún territorio.
3.º A los concejos
Las que fueren de esta última clase deberán costearse por los individuos del mismo territorio, esto es, del distrito o jurisdicción a que pertenecieren; podrán y deberán correr a cargo de sus ayuntamientos, y costearse de los propios de cada concejo, de algún arbitrio establecido o que se estableciere, o en fin, por repartimiento hecho entre sus moradores con la generalidad, la igualdad y la proporción que quedan ya advertidas.
Para aumento de este fondo podrá y deberá servir el producto de las tierras concejiles si se vendiesen, o su renta si se infeudasen, tomando en este último caso a censo sobre ellas los capitales que pudiese admitir. La Sociedad ha demostrado ya la necesidad de esta providencia, y la justicia de su aplicación se apoya en el derecho de la propiedad absoluta que tienen sobre estos bienes las mismas comunidades.
A este fondo pertenecen las hijuelas de caminos que deben abrir comunicación con los generales de la provincia, los que van al principal mercado o punto del consumo de cada distrito, las acequias de riego en su particular territorio, sus puentes privados, los muelles de sus puertos de pesca, y en fin todas las que perteneciesen a la utilidad general de alguna jurisdicción, con exclusión de las que sean de personal y privada utilidad.
Sin embargo la situación de algunas provincias pide todavía particular consideración en esta materia. Donde la población rústica está dispersa, esto es, situada en caseríos esparcidos acá y allá por los campos, como sucede en Guipúzcoa, Asturias y Galicia, hay naturalmente mayor necesidad de caminos de uso común, por ejemplo, a la iglesia, al mercado, al monte, al río, a la fuente; su construcción se fía comúnmente a los mismos vecinos, y la costumbre ha regulado esta pensión en diferentes formas. En Asturias, por ejemplo, hay un día de la semana destinado a estas obras, conocido por el nombre de sostaferia o sestaferia, acaso por haber sido antiguamente el viernes de cada una. En él se congregan los vecinos de la feligresía para reparar sus caminos; y esta institución es ciertamente muy saludable, si se cuidase de evitar los abusos a que está expuesta, y que en alguna parte existen, a saber: 1.º, que no concurren en manera alguna a estas obras los propietarios no residentes en las feligresías, ni los eclesiásticos residentes, cuando la razón y la justicia exigen que concurran unos y otros como los demás por medio de sus criados, porque al fin se trata del común interés; 2.º, que si el labrador tiene carro, concurre a los trabajos con él, y como esto haga una diferencia de 200 por 100, porque si el jornal de un bracero se regula en 3½ reales y el de un carretero vale 11, resulta una desigualdad enorme en la contribución; 3.º, que citándose los vecinos de un gran distrito a un punto solo, que suele distar dos leguas de la residencia de algunos, es todavía más enorme la desigualdad indicada, pues el que tiene carro necesita por lo menos andar tres o cuatro horas de noche para amanecer en el punto del trabajo, y otras tantas para volver a su casa, lo que equivale bien a dos días de contribución; 4.º, y en fin, que por este medio se ha pretendido construir ya los caminos de privada y personal utilidad, esto es, los que dirigen a caseríos o heredades particulares, y a los de utilidad general de las provincias, llegando alguna vez el abuso a forzar [a] los aldeanos a trabajar en los caminos públicos y generales con ofensa de la razón, y aun de la humanidad.
Este último artículo merece toda la atención de V. A. La Sociedad ha dicho antes que de nada servirán las grandes y generales comunicaciones, si al mismo tiempo no se mejoran las de los interiores territorios, y ahora dice que si fuere imposible atender a todas a un tiempo, la mejora deberá empezar por las pequeñas, y proceder desde ellas a las grandes. Este orden, entre otros grandes bienes, produciría desde luego uno muy digno de la superior atención de V. A., esto es, la buena distribución de nuestra población rústica. No bastará permitir el cercamiento de tierras, si al mismo tiempo no se franquea la circulación, y se facilita el consumo de sus productos. Pero hecho uno y otro, ¿quién no ve que los colonos atraídos por su propio interés vendrán a establecerse en sus tierras? ¿Quién no ve que en pos de ellos vendrán también los pequeños propietarios, y se animarán a cultivar y mejorar las suyas? ¿Y quién no ve que poblados, cultivados y hermoseados los campos, vendrán también alguna vez a ellos los ricos y grandes propietarios, siquiera en aquellas estaciones deliciosas en que la naturaleza los llama a grandes gritos, presentándoles tantos atractivos y tantos consuelos? A unos y otros seguirá naturalmente aquella pequeña, pero preciosa industria, que provee a tantas necesidades del pueblo rústico, y que hoy está amontonada en las ciudades y grandes villas. ¿Por ventura no es la falta de comunicaciones, y la carestía absoluta de todo, la causa de la despoblación de los campos?
Es verdad que otras causas concurren al mismo mal, pero cederán al mismo remedio. Sin duda que nuestra policía municipal es una de ellas, por la dureza e indiscreción de sus reglamentos. Que esté siempre alerta sobre el pueblo libre y licencioso de las grandes capitales, que regule con alguna severidad los espectáculos y diversiones en que se congrega, parece muy justo, aunque no se puede negar que en esto mismo hay abusos bien dignos de la atención de V. A. Pero que tales precauciones se extiendan a los lugares y aldeas de labradores, y a los últimos rincones del campo, es ciertamente muy extraño y muy pernicioso. El furor de imitar ha llevado hasta ellos los reglamentos y precauciones, que apenas exigiría la confusión de una gran capital. No hay alcalde que no establezca su queda, que no vede las músicas y cencerradas, que no ronde y pesquise, y que no persiga continuamente, no ya a los que hurtan y blasfeman, sino también a los que tocan y cantan; y el infeliz gañán que cansado de sudar una semana entera, viene la noche del sábado a mudar su camisa, no puede gritar libremente, ni entonar una jácara en el horuelo de su lugar. En sus fiestas y bailes, en sus juntas y meriendas tropieza siempre con el aparato de la justicia, y do quiera que esté y a do quiera que vaya, suspira en vano por aquella honesta libertad que es el alma de los placeres inocentes. ¿Puede ser otra la causa de la tristeza, del desaliño, y de cierto carácter insociable y feroz, que se advierte en los rústicos de algunas de nuestras provincias?
Pero, señor, salgan nuestros labradores de los poblados a los campos; contraigan la sencillez e inocencia de costumbres que se respira en ellos; no conozcan otro placer, otra diversión que sus fiestas y romerías, sus danzas y meriendas; tengan la libertad de congregarse a estos inocentes pasatiempos, y de gozarlos tranquilamente, como sucede en Guipúzcoa, en Galicia, en Asturias; y entonces el candor y la alegría serán inseparables de su carácter, y constituirán su felicidad. Entonces no echarán de menos la residencia de los pueblos, ni la magistratura tendrá otro cuidado que el de admirarlos y protegerlos. Entonces los pequeños propietarios se colocarán cerca de ellos, y participarán de su felicidad, y los nobles y poderosos acercándose alguna vez a observarla, admirarán su candor, su pureza, y acaso suspirarán por ella en medio de los tumultuosos placeres de la vida cotidiana. Entonces la población del reino no estará sepultada en los anchos cementerios de las capitales. Distribuida con igualdad en las ciudades pequeñas, en las villas grandes, en los lugares y aldeas, y en los campos, llevará consigo la industria y el comercio, repartirá más bien la riqueza, y derramará por todas partes la abundancia y la prosperidad.
CONCLUSIóN
Tales son, señor, los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a los progresos del cultivo, y tales los medios que en dictamen de la Sociedad, son necesarios para dar el mayor impulso al interés de sus agentes, y para levantar la agricultura a la mayor prosperidad. Sin duda que V. A. necesitará de toda su constancia para derogar tantas leyes, para desterrar tantas opiniones, para acometer tantas empresas, y para combatir a un tiempo tantos vicios y tantos errores; pero tal es la suerte de los grandes males, que sólo pueden ceder a grandes y poderosos remedios.
Los que propone la Sociedad piden un esfuerzo tanto más vigoroso, cuanto su aplicación debe ser simultánea so pena de exponerse a mayores daños. La venta de las tierras comunes llevaría a manos muertas una enorme porción de propiedad, si la ley de amortización no precaviese ese mal. Sin esta ley, la prohibición de vincular y la disolución de los pequeños mayorazgos sepultarían insensiblemente en la amortización eclesiástica aquella inmensa porción de propiedad que la amortización civil salvó de su abismo. ¿De qué servirán los cerramientos, si subsisten el sistema de protección parcial y los privilegios de la ganadería? ¿De qué los canales de riego, si no se autorizan los cerramientos? La construcción de puertos reclama la de caminos, la de caminos la libre circulación de frutos, y esta circulación un sistema de contribuciones compatible con los derechos de la propiedad, y con la libertad del cultivo. Todo, señor, está enlazado en la política como en la naturaleza, y una sola ley, una providencia mal a propósito dictada, o imprudentemente sostenida, puede arruinar una nación entera, así como una chispa encendida en las entrañas de la tierra produce la convulsión y horrendo estremecimiento que trastornan [una] inmensa porción de su superficie.
Pero si es necesario tan grande y vigoroso esfuerzo, también la grandeza del mal, la urgencia del remedio, y la importancia de la curación lo merecen y exigen de la sabiduría de V. A. No se trata menos que de abrir la primera y más abundante fuente de la riqueza pública y privada, de levantar la nación a la más alta cima del esplendor y del poder, y de conducir los pueblos confiados a la vigilancia de V. A. al último punto de la humana felicidad. Situados en el corazón de la culta Europa, sobre un suelo fértil y extendido, y bajo la influencia de un clima favorable para las más variadas y preciosas producciones; cercados de los dos mayores mares de la tierra, y hermanados por su medio con los habitadores de las más ricas y extendidas colonias, basta que V. A. remueva con mano poderosa los estorbos que se oponen a su prosperidad, para que gocen aquella venturosa plenitud de bienes y consuelos a que parecen destinados por una visible Providencia. Trátase, señor, de conseguir tan sublime fin, no por medio de proyectos quiméricos, sino por medio de leyes justas; trátase más de derogar y corregir que no de mandar y establecer; trátase sólo de restituir la propiedad de la tierra y del trabajo a sus legítimos derechos, y de restablecer el imperio de la justicia, sobre el imperio del error y las preocupaciones envejecidas; y este triunfo, señor, será tan digno del paternal amor de nuestro soberano a los pueblos que le obedecen, como del patriotismo y de las virtudes pacíficas de V. A. Busquen, pues, su gloria otros cuerpos políticos en la ruina y en la desolación, en el trastorno del orden social, y en aquellos feroces sistemas que con título de reformas prostituyen la verdad, destierran la justicia, y oprimen y llenan de rubor y de lágrimas a la desarmada inocencia; mientras tanto que V. A., guiado por su profunda y religiosa sabiduría, se ocupa sólo en fijar el justo límite que la razón eterna ha colocado entre la protección y el menosprecio de los pueblos.
Dígnese, pues, V. A. de derogar de un golpe las bárbaras leyes que condenan a perpetua esterilidad tantas tierras comunes; las que exponen la propiedad particular al cebo de la codicia y de la ociosidad; las que prefiriendo las ovejas a los hombres, han cuidado más de las lanas que los visten que de los granos que los alimentan; las que estancando la propiedad privada en las eternas manos de pocos cuerpos y familias poderosas, encarecen la propiedad libre y sus productos, y alejan de ella los capitales y la industria de la nación; las que obran el mismo efecto encadenando la libre contratación de frutos, y las que gravándolos directamente en su consumo, reúnen todos los grados de funesta influencia de todas las demás. Instruya V. A. la clase propietaria en aquellos útiles conocimientos sobre los que se apoya la prosperidad de los Estados, y perfeccione en la clase laboriosa el instrumento de su instrucción para que pueda derivar alguna luz de las investigaciones de los sabios. Por último, luche V. A. con la naturaleza, y si puede decirse así, oblíguela a ayudar a los esfuerzos del interés individual, o por lo menos a no frustrarlos. Así es como V. A. podrá coronar la gran empresa en que trabaja tanto tiempo ha; así es como corresponderá a la expectación pública, y como llenará aquella íntima y preciosa confianza que la nación tiene, y ha tenido siempre en su celo y su sabiduría. Y así es en fin, como la Sociedad, después de haber meditado profundamente esta materia, después de haberla reducido a un solo principio tan sencillo, como luminoso, después de haber presentado con la noble confianza que es propia de su instituto, todas las grandes verdades que abraza, podrá tener la gloria de cooperar con V. A. al restablecimiento de la agricultura, y a la prosperidad general del Estado y de sus miembros.
Quid enim est tam populare quam pax? Qua non modo ii, quibus natura sensum dedit, sed etiam tecta atque agri mihi laetari videntur. Cicerón, De Lege Agraria [¿Pues qué hay más popular que la paz? Por ella me parece que se alegran no sólo aquellos a los que la naturaleza les dio sentido, sino también quienes tienen ganados y campos. Cicerón, De Lege Agraria].