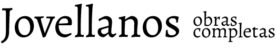Memoria sobre educación pública
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Ilustre sociedad mallorquina:
Un hombre amante de nuestra patria, y en cuyo corazón arde el más vivo deseo de su bien y su gloria, te alaba y bendice porque has levantado tus ojos hasta el primer origen de su prosperidad. Te felicita de que hayas reconocido que este origen se halla en la instrucción pública, y se congratula contigo de que, viendo que la educación es la primera fuente en que esta instrucción debe buscarse, hayas concebido la idea de un establecimiento literario, que la mejore y comunique en nuestra isla. Esta idea hace tanto honor a tu celo como a tus luces, y ella es por sí sola el mayor elogio del espíritu y del carácter de tus individuos.
Penetrado de estos mismos sentimientos, sigo tu voz, y vengo al llamamiento que has hecho en la Gaceta de 10 de abril a todos los buenos ciudadanos. ¿Quién será tan frío en el amor de nuestra patria, que le niegue el oído? ¿Quién tan insensible, que no corra a ayudarte en el gran designio en que está principalmente cifrado? Por lo menos me siento poderosamente llamado en tu auxilio por el grito de mi conciencia y por los más poderosos estímulos de mi patriotismo; y cediendo a ellos, vengo a depositar en tu seno algunas ideas que el estudio, la observación y la experiencia me han sugerido acerca de tan importante materia. ¡Dichoso yo si fuese capaz de producir una sola idea que merezca tu aprobación y concurra al bien de nuestra patria! El asunto es ciertamente muy superior a mis fuerzas; pero ¿quién tendrá las que son necesarias para desempeñarle dignamente? Un ingenio sublime, una instrucción vastísima, una experiencia consumada, apenas bastarán para poner a su nivel los escritores que hayan de tratarle. Pero tratarle es demasiado importante, para que cada uno no se apresure a reunir y depositar en tu seno las ideas que puedan conducir a su ilustración. Este es un derecho innegable a nuestra patria, es un deber sagrado de nuestro patriotismo. Es necesario trabajar acerca de él, traer a un punto común todas las luces, y hacer un depósito general de cuanto la observación y la experiencia hayan enseñado acerca de la educación pública. ¿Puede ser otro el designio de la Sociedad cuando quiere reunir las luces de los sabios a las suyas? Vengo pues a consagrarle mis pobres talentos. Hagan los demás otro tanto; háganlo sobre todo aquellos que están dotados de superiores conocimientos, y los deseos de la Sociedad serán cumplidos.
Con esto digo que no escribo para obtener el premio, ni lo espero, ni aspiro a él; cedo al estímulo de mi corazón, y escribo para cooperar en cuanto pueda a un designio en que tanto se interesa nuestra patria. ¡Ojalá que concurriendo otros muchos con mayores luces, lo disputen! ¡Ojalá que algún ingenio sobresaliente lo arrebate! El placer de verle bien desempeñado será mi premio.
Por lo mismo, no me ceñiré a los términos del programa; pero discutiré algunas cuestiones que están enlazadas con él. 1.ª, si la instrucción pública es el primer origen de la prosperidad de un estado; 2.ª, si el principio de esta instrucción es la educación pública; 3.ª, cuál es el establecimiento más conveniente para dar esta educación; 4.ª, cuál es y qué ramos abraza la enseñanza necesaria para difundirla y mejorarla; 5.ª, cómo debe ser distribuida y por qué manos comunicada esta enseñanza; 6.ª, qué dotación será necesaria para sostener el establecimiento más conveniente a la educación pública, y cómo se podrá recaudar. Resolver estas cuestiones será el objeto de la presente memoria. Lo haré con la brevedad posible, lo haré con el candor y libertad que conviene al objeto. No llamaré en mi auxilio la erudición ni la autoridad, sino la razón y la experiencia, ni trataré de lucir, sino de convencer. Hoc opus, hic labor est.
1.ª cuestión
¿Es la instrucción pública el primer origen de la prosperidad social? Sin duda. Esta es una verdad no bien reconocida todavía, o por lo menos no bien apreciada; pero es una verdad. La razón y la experiencia hablan en su apoyo.
Las fuentes de la prosperidad social son muchas; pero todas nacen de un mismo origen, y este origen es la instrucción pública. Ella es la que las descubrió, y a ella todas están subordinadas. La instrucción dirige sus raudales para que corran por varios rumbos a su término; la instrucción remueve los obstáculos que pueden obstruirlos, o extraviar sus aguas. Ella es la matriz, el primer manantial que abastece estas fuentes. Abrir todos sus senos, aumentarle, conservarle es el primer objeto de la solicitud de un buen gobierno, es el mejor camino para llegar a la prosperidad. Con la instrucción todo se mejora y florece; sin ella todo decae y se arruina en un estado.
¿No es la instrucción la que desenvuelve las facultades intelectuales y la que aumenta las fuerzas físicas del hombre? Su razón sin ella es una antorcha apagada; con ella alumbra todos los reinos de la naturaleza, y descubre sus más ocultos senos, y la somete a su albedrío. El cálculo de la fuerza oscura e inexperta del hombre produce un escasísimo resultado, pero con el auxilio de la naturaleza, ¿qué medios no puede emplear?, ¿qué obstáculos no puede remover?, ¿qué prodigios no puede producir? Así es como la instrucción mejora el ser humano, el único que puede ser perfeccionado por ella, el único dotado de perfectibilidad. Este es el mayor don que recibió de la mano de su inefable Criador. Ella le descubre, ella le facilita todos los medios de su bienestar, ella, en fin, es el primer origen de la felicidad individual.
Luego lo será también de la prosperidad pública. ¿Puede entenderse por este nombre otra cosa que la suma o el resultado de las felicidades de los individuos del cuerpo social? Defínase como quiera, la conclusión será siempre la misma. Con todo, yo desenvolveré esta idea para acomodarme a la que se tiene de ordinario acerca de la prosperidad pública.
Sin duda que son varias las causas o fuentes de que se deriva esta prosperidad; pero todas tienen un origen y están subordinadas a él; todas lo están a la instrucción. ¿No lo está la agricultura, primera fuente de la riqueza pública y que abastece todas las demás? ¿No lo está la industria, que aumenta y avalora esta riqueza, y el comercio, que la recibe de entrambas, para expenderla y ponerla en circulación, y la navegación, que la difunde por todos los ángulos de la tierra? ¡Y qué!, ¿no es la instrucción la que ha criado estas preciosas artes, la que las ha mejorado y las hace florecer? ¿No es ella la que ha inventado sus instrumentos, la que ha multiplicado sus máquinas, la que ha descubierto e ilustrado sus métodos? ¿Y se podrá dudar que a ella sola está reservado llevar a su última perfección estas fuentes fecundísimas de la riqueza de los individuos y del poder del Estado?
Se cree de ordinario que esta opulencia y este poder pueden derivarse de la prudencia y de la vigilancia de los gobiernos; pero ¿acaso pueden buscarlos por otro medio que el de promover y fomentar esta instrucción, a que deben su origen todas las fuentes de la riqueza individual y pública? Todo otro medio es dudoso, es ineficaz; este solo es directo, seguro e infalible.
¿Y acaso la sabiduría de los gobiernos puede tener otro origen? ¿No es la instrucción la que los ilumina, la que les dicta las buenas leyes y la que establece en ellos las buenas máximas? ¿No es la que aconseja a la política, la que ilustra a la magistratura, la que alumbra y dirige a todas las clases y profesiones de un estado? Recórranse todas las sociedades del globo, desde la más bárbara a la más culta, y se verá que donde no hay instrucción todo falta, que donde la hay todo abunda, y que en todas la instrucción es la medida común de la prosperidad.
Pero ¿acaso la prosperidad está cifrada en la riqueza? ¿No se estimarán en nada las calidades morales en una sociedad? ¿No tendrán influjo en la felicidad de los individuos y en la fuerza de los estados? Pudiera creerse que no, en medio del afán con que se busca la riqueza y la indiferencia con que se mira la virtud. Con todo, la virtud y el valor deben contarse entre los elementos de la prosperidad social. Sin ella toda riqueza es escasa, todo poder es débil. Sin actividad y laboriosidad, sin frugalidad y parsimonia, sin lealtad y buena fe, sin probidad personal y amor público; en una palabra, sin virtud ni costumbres, ningún estado puede prosperar, ninguno subsistir. Sin ellas el poder más colosal se vendrá a tierra, la gloria más brillante se disipará como el humo.
Y bien, esta otra fuente de prosperidad, ¿no tendrá también su origen en la instrucción? ¿Quién podrá dudarlo? ¿No es la ignorancia el más fecundo origen del vicio, el más cierto principio de la corrupción? ¿No es la instrucción la que enseña al hombre sus deberes y la que le inclina a cumplirlos? La virtud consiste en la conformidad de nuestras acciones con ellos, y solo quien los conoce puede desempeñarlos. Es verdad que no basta conocerlos, y que también es un oficio de la virtud abrazarlos; pero en esto mismo tiene mucho influjo la instrucción, porque apenas hay mala acción que no provenga de algún artículo de ignorancia, de algún error o de algún falso cálculo en su determinación. El bien es de suyo apetecible; conocerle es el primer paso para amarle. Salva pues siempre la libertad de nuestro albedrío, y salvo el influjo de la divina gracia en la determinación de las acciones humanas, ¿puede dudarse que aquel hombre tendrá más aptitud, más disposición, más medios de dirigirlas al bien, que aquel que mejor conozca este bien, esto es, que tenga más instrucción?
Aquí debo ocurrir a un reparo. Se dirá que también la instrucción corrompe, y es verdad. Ejemplos a millares se pueden tomar de la historia de los antiguos y los modernos pueblos en confirmación de ello. Si la instrucción, mejorando las artes, atrae la riqueza, también la riqueza, produciendo el lujo, inficiona y corrompe las costumbres. ¿Y qué es la instrucción sin ellas? Entonces ¡qué males y desórdenes no apoya!, ¡qué errores no sostiene!, ¡qué horrores no defiende y autoriza! Y si la felicidad estriba en las dotes morales del hombre y de los pueblos, ¿quién, que tienda la vista sobre la culta Europa, se atreverá a decir que los pueblos más instruidos son los más felices?
La objeción es demasiado importante para que quede sin respuesta. Sin duda que el lujo corrompe las costumbres; pero absolutamente hablando, el lujo no nace de la riqueza. Hay lujo en todas las naciones, en todas las provincias, en todos los pueblos y en todas las profesiones de la vida, ora sean o se llamen ricas o pobres. Haile en las naciones cultas e instruidas como en las bárbaras e ignorantes. Haile en Constantinopla como en Londres; y mientras un europeo adorna su persona con galas y preseas, el salvaje rasga sus orejas, horada sus labios y se engalana con airones y plumas. En todas partes el amor propio es el patrimonio del hombre, en todas partes aspira a distinguirse y singularizarse. He aquí el verdadero origen del lujo.
Sin duda que la riqueza le fomenta; pero ¿cómo? Donde las leyes autorizan la desigualdad de las fortunas; cuando la mala distribución de las riquezas pone la opulencia en pocos, la suficiencia en muchos y la indigencia en el mayor número, entonces es cuando un lujo escandaloso devora las clases pudientes, y cuando, difundiendo su infección, las contagia, y aunque menos visible, las enflaquece y arruina.
Pero sea la que fuere la causa del lujo, la instrucción, lejos de fomentarle, le modera; mejora, si así puede decirse, los objetos; le dirige más bien a la comodidad que a la ostentación, y pone un límite a sus excesos. Ciertamente que no es un defecto de hombres instruidos; es de hombres frívolos y vanos. Es, en fin, el vicio, es la pasión de la ignorancia.
No por eso negaré que haya desórdenes y horrores producidos o patrocinados por la instrucción; pero por una instrucción mala y perversa, que también en ella cabe corrupción, y entonces ningún mal mayor puede venir sobre los hombres y los Estados. Corruptio optimi pessima.
La instrucción que trastorna los principios más ciertos, la que desconoce todas las verdades más santas, la que sostiene y propaga los errores más funestos, esa es la que alucina, extravía y corrompe los pueblos. Pero a esta no llamaré yo instrucción, sino delirio. La buena y sólida instrucción es su antídoto; y esta sola es capaz de resistir su contagio y oponer un dique a sus estragos; esta sola debe reparar lo que aquella destruye, y esta sola es el único recurso que puede salvar de la muerte y desolación los pueblos contagiados por aquella. La ignorancia los hará su víctima, la buena instrucción los salvará tarde o temprano; porque el dominio del error no puede ser estable ni duradero; pero el imperio de la verdad será eterno como ella.
2.ª cuestión
Por más que la discusión precedente parezca ajena de nuestro asunto, he querido anticiparla y detenerme en ella, porque ha de servir de cimiento a cuanto dijere en adelante. Hemos visto que la buena instrucción es el primero y más alto principio de la prosperidad de los pueblos; veamos ahora si la educación es la primera fuente de esta instrucción.
La Sociedad cree que sí, pues que en la erección de un seminario de educación no se puede proponer otro fin que promover por este medio la instrucción pública. Con todo, son muchos (y con estos hablaremos ahora) los que no miran la instrucción como perteneciente a la educación; que llaman bien educado, no al joven que ha adquirido conocimientos útiles, sino al que se ha instruido en las fórmulas del trato social y en las reglas de lo que llaman buena crianza, y tachan de mal educado a todo el que no las observa, por más que esté adornado de mucha y buena instrucción. Sin duda que estas reglas y estas fórmulas pertenecen a la educación; pero ¡pobre país el que la cifrare en ellas! Hombres inútiles y livianos devorarán su sustancia. La urbanidad es un bello barniz de la instrucción y su mejor ornamento; pero sin la instrucción es nada, es solo apariencia. La urbanidad dora la estatua, la educación la forma. Entre todas las criaturas, solo el hombre es propiamente educable, porque él solo es instruible. A él solo dotó el supremo Hacedor de razón, o por lo menos de una razón perfectible. Así que educarle no es otra cosa que ilustrar su razón con los conocimientos que pueden perfeccionar su ser. Por eso decía el gran canciller de Verulamio que el hombre vale lo que sabe.
La educación de otros animales, si acaso puede llamarse tal, es de otra especie. Algunos enseñan a sus hijuelos a volar, a cazar, a precaver los peligros y defenderse de ellos; pero esto pertenece a su instinto, supliendo el de los padres por la debilidad de los hijos. Este instinto es completo en todos, todos nacen instruidos en el conocimiento de los objetos y con los recursos necesarios para su conservación, preservación, propagación y bienestar. Pero en ninguno puede residir más perfección que la que sacó de las manos de la naturaleza. Si algunos parecen capaces de doctrina, como el buey que enseñamos a arar, el caballo a andar en torno, las aves a hablar o cantar, y a tener otras habilidades que a veces parecen portentosas, esto ¿qué quiere decir, sino que dirigidos por la industria del hombre, son capaces de ciertos hábitos? Pero su razón, o sea, su instinto, siempre es el mismo, y ninguna especie de instrucción puede llegar a su alma. Solo el alma humana es instruible, y esto por dos medios: por observación y por comunicación; aquel pertenece, por decirlo así, a la naturaleza; este a la educación; pero ¡cuánta diferencia entre uno y otro! Veámosla.
El hombre nace sujeto a muchas necesidades y, guiado por su instinto a socorrerlas, empieza observando los objetos que le rodean. La experiencia le enseña a distinguirlos, y la razón a convertirlos en su provecho. Por eso la observación y la experiencia son las primeras fuentes de los conocimientos humanos. Pero este medio, sobre insuficiente, es lentísimo, y sin otro, el hombre solitario se levantaría muy poco sobre el instinto animal.
No así comunicando con otros hombres. Entonces, sobre los conocimientos debidos a su propia observación y experiencia, alcanzará por comunicación los que han adquirido sus semejantes; y como cualquiera grado de instrucción conduce a otro mayor, es claro que en tal estado puede ya hacer mayores progresos. Esto se ve en los pueblos salvajes, que ora vivan de raíces y frutas, ora de la caza o la pesca, poseen una muchedumbre de artes, que aunque groseras, tal vez admiran a los más ilustrados europeos. Con todo, la pobreza y la ignorancia de estos pueblos son la mejor prueba de la insuficiencia de este medio.
Otra cosa sucede en las sociedades ya instruidas. No son raros en ellas los que sin ninguna educación ni enseñanza metódica adquieren muchos conocimientos y desenvuelven altos talentos. Dotados de perspicaz y sólido ingenio, y colocados en una grande esfera de luz y de acción, la observación y el trato concurren a enriquecer su razón y a ilustrar su alma. Y he aquí lo que ha engañado a muchos, he aquí lo que les hace creer que la educación no es necesaria. Pero dos cosas son dignas de reflexión en este punto. La primera, que en medio de aquellos seres privilegiados, los talentos de la muchedumbre yacen, por falta de educación, en oscuridad y reposo; porque el hombre es de suyo perezoso y descuidado, y, aunque dotado de ingenio, por lo común ve sin ver, oye sin oír, y observa y pasa rápidamente por la experiencia sin someterla a su razón. Solo el estímulo de la necesidad le puede sacar de esta indolencia, y este estímulo es sentido de pocos en la primera edad. Entonces, por decirlo así, sus necesidades no son suyas; son de aquellos a cuyo cargo están confiadas, son de sus padres o tutores.
La segunda, que la instrucción adquirida por este medio de comunicación casual es meramente práctica. Ninguno por él podrá subir hasta aquellas verdades teóricas que constituyen los verdaderos conocimientos; ninguno por él se ha hecho hasta ahora geómetra, mecánico ni astrónomo. Y ahora bien, con esta sola instrucción, ¿a cuántos errores no estaría expuesto el general, el magistrado, el piloto, el maquinista y el arquitecto?
Se dirá que también estas verdades teóricas se han ido alcanzando por la observación y la experiencia, y así es. Pero una vez distinguidas y separadas, una vez reunidas las de cierto orden, y reducidas a método y sistema; es decir, una vez formadas las ciencias, ya no pueden adquirirse sino por medio de una comunicación metódica, a que llamaremos más propiamente enseñanza. He aquí el método más seguro y más breve de instrucción, he aquí el que conviene a la juventud, he aquí el que hace necesaria la educación.
Las ciencias bajo de este punto de vista no son otra cosa que un depósito de todas las verdades que la observación y la experiencia del género humano ha descubierto desde los siglos más remotos. Los que las fundaron y promovieron son sus grandes bienhechores. Los métodos que establecieron han facilitado su adquisición, y tales son sus ventajas, que en pocos años puede un hombre alcanzar cuanto alcanzaron Euclides en la matemática, Cicerón en la ética, Newton en la física y Casini en la astronomía. Pero esto supone una enseñanza, y esta pertenece a la juventud.
La razón es porque en la vida del hombre hay una edad destinada para la instrucción y otra para la acción; una para adquirir la verdad, y otra para obrar según ella. Este debe ser el fin de toda instrucción. Pasada la adolescencia, el individuo de cualquiera sociedad debe abrazar alguna profesión o carrera, y tomar algún estado o destino. Si deja para entonces el cuidado de instruirse, o no lo podrá conseguir, porque debe su tiempo a las funciones y deberes de su estado, o defraudará a la sociedad, obrando sin instrucción, de todo el bien que pudiera hacer instruido. De aquí es que la puericia y la adolescencia forman el periodo propio para la instrucción.
Pero, se dirá, el camino de las ciencias es largo, y apenas basta la vida de un hombre para adquirir completamente una sola. ¿Y qué? ¿Le detendremos en su estudio, y le haremos consumir en la indagación de la verdad el tiempo que necesita para practicarla? No por cierto. Hay una instrucción que conviene a los jóvenes y otra que es propia de los adultos. En las ciencias hay ciertas verdades primitivas y que se llaman elementales, porque sobre ellas se levantan y de ellas se derivan todas las demás del mismo orden. Estas verdades pertenecen a la educación. Para alcanzarlas es necesaria una enseñanza metódica, y lo es la dirección y auxilio de un maestro. Las demás verdades que forman el fondo de cada ciencia están reservadas al estudio y meditación del hombre adulto. Las primeras se refieren por la mayor parte a la teoría de las ciencias; las segundas a su práctica y aplicación, porque no hay alguna que no la tenga. Esto es lo que distingue los estudios del joven y del adulto.
Además, entre estas ciencias hay algunas que se pueden llamar metódicas, porque facilitan el estudio de las demás. Sin la lógica, por ejemplo, es muy difícil hacer progresos en la filosofía racional, como en la natural sin la geometría. ¿Quién pues dudará que el estudio de estas ciencias pertenece a la educación?
Infiérese que por la palabra educación entendemos principalmente la educación literaria. A esta se refieren por ahora los deseos de la Sociedad, y a esta cuanto dijéremos en la presente memoria. No porque en ella se prescinda de lo que corresponde a la educación física del hombre, sino porque esta, en cuanto simplemente supone el cuidado de su fuerza física, de su salud, de su robustez, de su agilidad, pertenece y siempre pertenecerá a la crianza doméstica. Nuestro objeto abraza cuanto es relativo al esclarecimiento de la razón humana, ya en el uso de las fuerzas físicas, ya en el de las facultades intelectuales. En este sentido decimos que la educación debe ser mirada como la primera fuente de la instrucción pública. Cuando expusiéremos los objetos que debe abrazar se completará esta demostración. De esto más adelante. Veamos ahora cuál es la institución más conveniente para educar la juventud.
3.ª cuestión
Voy a acometer una discusión muy importante; pero ruego a la Sociedad que no la tache de temeraria. Su opinión parece decidida por el establecimiento de un seminario; pero se haría grave injusticia a sus luces si se creyese que no conoce otra especie de institución capaz de mejorar la educación pública. Es claro que proponiendo un seminario, seguirá las órdenes y benéficas intenciones del Consejo, y acaso temporiza también con las ideas comunes, que dan la preferencia a esta especie de institución, confirmadas con tan distinguidos ejemplos dentro y fuera de España. Sea lo que fuere, ¿cómo podrá tener a mal que un ciudadano, penetrado de sus mismos deseos en favor de la educación pública, le presente con candor sus reflexiones acerca del mejor medio de perfeccionarla? Tengo demasiada confianza en su ilustración y su celo, para temer que ninguna especie de orgullo ni indocilidad se mezclen a estas dotes.
Trátase pues de un seminario de nobles y gente acomodada, y aunque suele decirse que los títulos son indiferentes a las cosas, veo yo en este un grave inconveniente. Él prueba a la verdad cuánto los amigos de Mallorca se han levantado sobre las ideas vulgares, pues que no tratan de un establecimiento limitado a una sola clase, y esa la menos numerosa. Conocen que una educación noble es necesaria a todos los que están destinados a vivir noblemente, y que este destino no se regula por pergaminos, sino por facultades; y en fin, que el bien público exige que la buena y liberal instrucción se comunique a la mayor porción posible de ciudadanos. He aquí lo que, a mi juicio, reguló sus ideas; pero he aquí también lo que puede frustrarlas.
¿Por ventura la Sociedad, elevándose sobre las preocupaciones comunes, podrá lisonjearse de haberlas desterrado? Temo que no alcance a tanto su ilustre ejemplo. Si se trata de la educación de los nobles, ¿por qué (dirán estos) se admiten al seminario los que no lo son? Y si solo de educar la gente acomodada, ¿por qué (dirán otros) se llamará el seminario de nobles? ¿Por qué no se trata solo de un seminario de educación?
Mas cuando así fuera, estas distinciones, desechadas del título y del establecimiento, serían deseadas por la ignorancia y el orgullo. Noble habría que temiese infamar y perder a sus hijos enviándolos a un seminario que no fuese exclusivamente de nobles. Otro, menos linajudo, pero algún tanto escrupuloso, repugnaría todavía la mezcla de los suyos con los de ciertas clases o familias. Estos mismos escrúpulos penetrarían a las familias acomodadas, y es de temer que pocas se salvasen de ellos; porque, al fin, el amor propio, do quiera que se anide, trata de clasificarse y distinguirse. ¿No se han clasificado entre sí las mismas familias nobles? ¿No hacen otro tanto las que están destinadas a las profesiones liberales, al comercio, a la agricultura? ¿Qué digo? El mismo pueblo, dividido en tantas artes y ocupaciones humildes, ¿no se ha clasificado también? ¿Qué nación, qué provincia podrá gloriarse de no haber cedido a esta flaqueza? Y si alguna, ¿será la de Mallorca?
Fuera de que el establecimiento de un seminario será siempre exclusivo por otras razones. Desde luego en él solo se podrán educar de 100 a 150 jóvenes, y Mallorca tendrá 500, tendrá 1000, tendrá más de 1000, en estado de educarse. ¿Trátase de dar en él una educación gratuita? Entonces, o deberá ser excluida la gente rica, o se caerá en el absurdo de educar de balde a los pudientes, sin proveer a la educación de los pobres. Mas si se trata de educación pensionada, estos lo serán por el mismo hecho, y aun lo serán también todas las familias que no están sobre la mediana fortuna. Porque, ¿cuántas serán en Mallorca las que puedan pagar de 300 a 400 libras para la educación de un hijo, y cuántas la pensión de dos, de tres o cuatro hijos? Luego el seminario será siempre un establecimiento exclusivo; será, por lo mismo, un medio incompleto e insuficiente para mejorar la educación pública.
Dirase que la necesidad de la educación es siempre mayor respecto de las familias pudientes, porque las que no lo son, destinadas a las artes prácticas, no aspiran a ninguna especie de instrucción teórica, o porque la instrucción se deriva siempre y difunde desde las clases altas a las medianas e ínfimas. Todo esto es cierto; pero un establecimiento limitado las excluye a todas, y todas tienen derecho a ser instruidas. Le tienen, porque la instrucción es para todas un medio de adelantamiento, de perfección y felicidad; y le tienen, porque si la prosperidad del cuerpo social está siempre, como hemos probado, en razón de la instrucción de sus miembros, la deuda de la sociedad hacia ellos será igual para todas y se extenderá a la universalidad de sus individuos. Aun se puede decir que esta deuda crece en razón inversa de las facultades de las familias, pues que al fin, sobre poseer siempre mayor grado de instrucción las que son ricas, tienen en sí mismas los medios de adquirir la que les faltare, dotando ayos y maestros, y empleando los arbitrios y recursos necesarios para ello, mientras tanto que los pobres carecen de todo, y solo los pueden esperar del Gobierno.
Infiérese de aquí que lo que conviene a Mallorca no tanto es un seminario de educación, cuanto una institución pública y abierta, en que se dé toda la enseñanza que pertenece a ella; una institución en que sea gratuita toda la que se repute absolutamente necesaria para formar un buen ciudadano. A esta institución, siendo la enseñanza libre y abierta, nadie se desdeñaría de enviar sus hijos, así como no se desdeña de enviarlos a la universidad literaria porque lo es. No habría en ella distinciones odiosas, como no las hay en la universidad. La instrucción necesaria sería accesible a la mediana fortuna, a la más sublime y a cuantos pudiesen costearla. En suma, esta institución sería pública, y la educación recibida en ella pudiera llamarse verdaderamente pública también.
Es verdad, se dirá; pero la educación no está cifrada en la enseñanza literaria. La parte civil y moral, que son más importantes en ella, se deben aprender prácticamente, así como cuanto pertenece a urbanidad y policía, de que no puede prescindir ninguna clase, y señaladamente la de los ricos. Otro tanto se dirá de los talentos agradables, que deben cultivarse en la primera edad, para ser el ornamento y la delicia de la vida. Se dirá que todos estos objetos se combinan muy bien con la disciplina de un seminario, mas no con la de una escuela pública y abierta. Y si a esto se agrega la continua vigilancia de los maestros, el recogimiento y subordinación de los jóvenes, y el cuidado del aseo en la persona, la salubridad en la comida, la moderación en los ejercicios y pasatiempos, y otras atenciones que solo se pueden tener en un colegio, se concluirá que con todos los inconvenientes, la educación de un seminario es preferible a las demás.
Reconozco de buena fe la solidez de este reparo, que fuera difícil satisfacer si yo reprobase la institución de los seminarios, de que estoy muy lejos. Mi ánimo es solamente demostrar que son un medio insuficiente para promover la instrucción pública, y que este importante objeto será más bien y completamente alcanzado por medio de una institución en que la enseñanza sea libre, abierta y gratuita. Creo haberlo demostrado en cuanto a la parte literaria de la educación; mas en cuanto a la civil y moral, ¿no será preferible la educación privada y doméstica a la de cualquiera otra institución? ¿No es esta educación la que está inspirada por la naturaleza, prescrita por la religión, reclamada y deseada por la política? ¿No es esta la que supone amor y celo en los que deben darla, respeto y subordinación en los que deben recibirla, y en unos y otros aquel tierno y recíproco interés, que ninguna institución humana puede excitar ni suplir? ¿No es la única que puede combinar sus principios, sus máximas, sus métodos con la clase y condición, con la índole y carácter, con la edad, el talento y la complexión de los educandos? ¿No es la única que puede darles documentos oportunos y ejemplos eficaces, y grabar más profundamente unos y otros en su espíritu y corazón? Y pues que la corrección debe suponerse necesaria, porque la pereza, la distracción, la ligereza y tal vez la indocilidad son achaques ordinarios de la edad tierna e inexperta, ¿no es ella sola la que puede dirigirla y templarla en su aplicación? ¿Quién mejor que un padre observará el germen de las virtudes o los vicios de su hijo, y aplicará mejor los estímulos o los remedios? ¿Quién sabrá sentir mejor el interés, excitar el celo y moderar el rigor de la enseñanza?
Estas verdades son demasiado palpables para que ninguno las desconozca; pero nuestra indolencia las descuida, y nuestras mismas instituciones las hacen perder de vista. A no ser así (¿por qué lo callaremos?), ¿cuál sería el padre que olvidando su obligación y sus derechos, y despojándose de los más tiernos sentimientos de su alma, echase de su casa a un hijo en la edad en que está más necesitado de su auxilio y consejos; que le asociase a una muchedumbre de niños de diversas edades, genios y complexiones, y que le abandonase al cuidado y a la indiferencia de institutores mercenarios? ¿Y cómo no temería que esta temprana emancipación, al mismo tiempo que desnudase el corazón de su hijo de los sentimientos de respeto, de gratitud y de piedad filial, entibiase en el suyo los de ternura y compasión, de aquel delicioso interés que debiera hacer el encanto de su vida y la mejor prenda de su felicidad doméstica? Y sobre todo, ¿cómo no temería que este desvío, este desapiadado alejamiento, extinguiendo poco a poco en las familias las virtudes domésticas, que hacen su consuelo y su gloria, influyese en la ruina de la sociedad, de que son el principal apoyo y ornamento?
Pero reconociendo estas verdades, todavía se me opondría que su efecto pende de la ilustración de los padres, pues que estos no podrán educar bien a sus hijos sin tener una instrucción y unas luces que, lejos de ser comunes, se hallarán en muy pocos; que serán muy pocos los que conozcan sus principios y penetren sus máximas; que los iliteratos, por más amor, por más celo que se suponga en ellos, jamás podrán inspirar a sus hijos principios que no conocen ni sentimientos de que no están penetrados, y que los desidiosos y disipados descuidarán una instrucción cuya importancia no conocen, y los expondrán a unas consecuencias que no pueden prever. Que por lo mismo es mejor fiar este cuidado a hombres instruidos en el arte dificilísimo de la educación, y colocar los niños en unas casas donde todo el sistema de vida y enseñanza esté combinado con este importante objeto. He aquí lo que inspiró la idea de los seminarios: he aquí lo que tanto los recomienda.
Es verdad: pero una triste preocupación ha dado a este raciocinio más fuerza y extensión de la que tiene en sí, y es de nuestro instituto reducirle a ella. Supongo, primero, que no se le puede aplicar a aquella parte de educación que se refiere a la crianza física. Siendo su objeto la salud, la robustez, la agilidad del educando, es claro que requiere un amor activo, una asistencia asidua, una vigilancia, un cuidado individual y continuo, que no se pueden esperar fuera de la casa paterna. En ninguna otra parte será el sujeto más conocido ni el objeto más deseado: en ninguna estarán los auxilios más prontos, y en ninguna el interés y la disposición necesarios para aplicarlos serán más ciertos que en ella. En este cuidado, que por lo común está confiado al amor materno, la naturaleza le ha enriquecido con una previsión tan cumplida de interés y ternura, que solo podrá faltarle lo que nuestras preocupaciones y nuestros vicios le usurparen. Fuera, pues, un delirio preferir en este punto la educación externa.
¿Y por qué no diremos lo mismo de la educación moral? Si se trata de los principios teóricos de la moral religiosa y civil, es claro que pertenecen a otra edad, y que forman la parte principal de la enseñanza literaria. Mas si se trata de la dirección de las acciones y el ejercicio de las virtudes que se refieren a estos principios, siempre creeré que esta parte sea tan difícil, cuando no inasequible a la disciplina de los seminarios, por buena y vigilante que sea, como fácil y adecuada a la vida y educación doméstica. Semejante enseñanza es más bien de hecho que de raciocinio, y se da más bien con ejemplos que con discursos. Para darla no se necesita ciencia ni erudición; bastan la piedad y prudencia, dirigidas por aquel precioso interés que la mano de la naturaleza imprimió en el corazón de todos los padres; porque no se debe olvidar que las verdades morales son verdades de sentimiento. El hombre, por decirlo así, las halla antes en su espíritu, las siente más bien que las conoce, o las conoce y ve de una ojeada y sin necesidad de profundas reflexiones. Una luz clara que el Criador infundió en su corazón, se las descubre, y una voz secreta que excitó en su interior, se las anuncia y recuerda poderosamente aun en medio del tumulto de las pasiones. No es pues necesaria grande instrucción para enseñar estas verdades, y más cuando esta enseñanza ha de consistir más bien en ejemplos que en raciocinios.
Pues ahora bien; la conducta virtuosa de un padre, de una madre, de una familia entera, ¿no inspirará, no enseñará estas virtudes, que pertenecen a la moral religiosa y civil mejor que ninguna educación sistemática? ¿No es ella la única que puede presentar vivos y frecuentes ejemplos de amor conyugal, de ternura paterna, de respeto y piedad filial, de unión y afecto fraternal y doméstico? ¿Dónde podrán ser mejor inspirados el recato y decoro, la paciencia y templanza, la frugalidad y amor al trabajo, a las ocupaciones honestas, y el orden y la paz interior? ¿Dónde la liberalidad, la beneficencia, la compasión y las demás virtudes que pertenecen a la inefable virtud de la caridad? Y en cuanto a urbanidad y policía, si el trato y conversación doméstica, y las reglas de decoro y honestidad, prácticamente observadas, así en la conducta interior de una familia como en el trato de las que están unidas a ella con relaciones de parentesco, de amistad o de política, no las enseñan, ¿cómo se aprenderán de los estériles documentos de un pedagogo o de los imperfectos remedos de un seminario?
Es esto para mí tan cierto, que creo que aun aquellas virtudes civiles que nacen más bien de reflexión que de sentimiento pueden ser mejor inspiradas en la educación doméstica; y que si un joven no observare los primeros ejemplos de respeto a la religión y a las leyes, de amor a la constitución y al gobierno, de desinterés y celo público en lo interior de su familia y en la conducta pública de sus individuos; si estos ejemplos no ilustraren su espíritu, y grabaren en su corazón estas virtudes, mal las podrá esperar de las frías lecciones de la escuela.
No negaré yo por eso que la ignorancia y la indolencia sean los principales obstáculos de la educación doméstica, ni aun tampoco que en medio de la indiferencia con que es mirada esta educación, sea grande el número de los padres que adolezcan de estos achaques. Pero este no es un defecto del sistema, sino de las personas. Los padres que sean tales, no sintiendo o desestimando las ventajas de la buena educación, tampoco se curarán de enviar sus hijos al seminario. Semejante abandono cederá poco al influjo de la instrucción pública, la cual primero hará sentir la necesidad de la educación doméstica, y después perfeccionará sus métodos. Ella es la que desterrando la ignorancia, destruirá el primero de estos obstáculos. ¿Y por qué no también el segundo? La indolencia nace también de la ignorancia, y debe desaparecer con ella, así como tantos vicios que tienen en ella su primera raíz. Bien sé que la ilustración no bastará por sí sola para refrenar, y menos para extinguir las pasiones que nacen con el hombre, y solo pueden ceder a un influjo sobrenatural y divino. Pero si la instrucción no hace que todos los padres sean buenos, a lo menos hará que sean cautos: les dará a conocer cuánto importa que lo parezcan a los ojos de sus hijos: les hará sentir mejor las tristes consecuencias que sus flaquezas y vicios pueden atraer sobre su familia y posteridad; les hará avergonzarse de ellas, y tal vez el tierno interés de su corazón, unido a las luces de su espíritu, arrancándolos del camino de las pasiones, los pondrá en el buen sendero de la virtud.
En conclusión, los progresos de la educación doméstica irán siempre a la par con los de la instrucción pública. A pesar de lo dicho, no es mi ánimo negar que los seminarios sean una institución buena y laudable: por tal los he creído siempre, y más aquellos que están destinados para jóvenes que acabada, por decirlo así, su educación, quieren seguir con más recogimiento los estudios de universidad y formarse para el desempeño de los empleos de la Iglesia y del foro. Y ahora añadiré que los seminarios destinados a la puericia son hasta cierto punto necesarios; y ahora diré también que son en cierta manera necesarios. Hay huérfanos entregados a tutores indolentes, hay hijos de viudas desamparadas o que pasan a segundo lecho, hailos de padres notoriamente estúpidos, disipados y corrompidos; y todos estos, no pudiendo recibir buena educación en su casa, será muy conveniente, será necesario que la reciban en un seminario. Pero esta necesidad, que es notoria en un reino, en una gran provincia, ¿se puede reputar grande ni urgente respecto de una isla? Los amigos del país de Mallorca decidirán. Yo, aunque tan interesado en su bien, creo que no, y digo sinceramente lo que creo, porque callando esta opinión, hubiera hecho tanto agravio a mi celo como al de la sociedad.
Concluiré este artículo satisfaciendo a un reparo que tal vez ocurrirá a los que le lean. Viendo proponer el establecimiento de una escuela pública en Mallorca, para mejorar la educación literaria, dirán que ya la tienen en su universidad. Pero el objeto de la universidad es enseñar las facultades que llaman mayores, y el de aquella debe ser toda la enseñanza conveniente a una educación liberal, la cual no pertenece al plan de la universidad. La una estará destinada para educar la puericia, la otra lo está para instruir la adolescencia y juventud; y lejos de encontrarse en su objeto ni ser incompatibles, la una debe mirarse como preparatoria de la otra.
Nuestras universidades no son propiamente institutos de educación, sino de enseñanza científica. Aun en este sentido son limitadas en su objeto. Desde su origen se consagraron principalmente a la enseñanza de las ciencias eclesiásticas; y cuando la multiplicación de las iglesias y de los tribunales civiles y eclesiásticos levantó a facultad mayor una y otra jurisprudencia, el estudio del derecho civil y canónico fue abrazado en su plan. Es verdad que en el círculo de los antiguos estudios se comprendían las llamadas entonces artes liberales, a las cuales pertenecía la matemática; pero pertenecía en el sentido de aquellos tiempos, en que el álgebra, la geometría trascendental y las ciencias físico-matemáticas eran apenas conocidas entre nosotros. Aun aquellos estudios fueron poco a poco olvidados, y la filosofía aristotélica, la teología escolástica, las Instituciones de Justiniano, y las Decretales, con un poco de medicina, llenaron sus asignaturas. Entretanto, se fueron adelantando las ciencias exactas, nacieron otras de la jurisdicción de la física; el estudio de la naturaleza arrebató la primera atención de los literatos, y el imperio de la sabiduría tomó un nuevo aspecto, sin que nuestras universidades, sujetas a su principal instituto y a sus leyes reglamentarias, pudiesen alterar ni los objetos ni los métodos de su enseñanza. Si pues la educación pública se ha de acomodar al estado presente de las ciencias y a los objetos de exigencia pública, ¿cómo se pretenderá que basten para ella los estudios de la universidad?
Y bien, se dirá todavía, ¿hay más que agregar los nuevos estudios al plan de nuestra universidad? Pero ¿acaso es esto fácil? Creo que no, y aun me atrevo a decir que es imposible. Sin alterar los estatutos, los métodos y el espíritu de este cuerpo, no es posible combinar con ellos el sistema y los objetos de la nueva enseñanza, que desenvolveremos después. La universidad supone recibidas la mayor parte de ellas, porque no admite sino gramáticos, y aun los supone humanistas. La universidad da toda su enseñanza en latín y por autores latinos, y en esta lengua se explica, se diserta, se arguye, se conferencia, y en suma, se habla en ella; porque la lengua latina, por razones que se esconden a mi pobre razón, se ha levantado a la dignidad de único y legal idioma de nuestras escuelas, y lo que es más, se conserva en ellas a despecho de la experiencia y el desengaño. Por otra parte, sus ejercicios de discusión, de probación, de oposición; su jerarquía, su disciplina, sus métodos; en una palabra, toda su organización es absolutamente ajena de la que conviene a la nueva institución que Mallorca necesita. Y como todo esto sea fijo por la estabilidad de sus estatutos, no puede reformarse sin trastornar, o más bien sin destruir, un cuerpo tan respetable. La sociedad pues no debe tratar de destruir, sino de edificar.
No se tema que esta nueva institución dañe ni a los objetos ni a los estudios de la universidad, pues por el contrario les servirá de gran provecho. La enseñanza que se diere en ella presentará en las aulas jóvenes bien educados y perfectamente dispuestos a recibir la suya. Su objeto será abrir la entrada a todas las ciencias, y por lo mismo vendrá a ser una enseñanza preparatoria. En esta se instruirán la puericia y la adolescencia, en la universidad la adolescencia y la juventud; así se ayudarán recíprocamente. ¿Y quién sabe si la perfección de los estudios de universidad penderá algún día de los de esta nueva institución? Vamos pues a dar alguna razón de ellos.
4.ª cuestión
Empezaremos este artículo explicando lo que entendemos por educación pública, para determinar después la instrucción que le conviene; porque no es nuestro ánimo significar por este nombre lo que entendieron los antiguos pueblos. Entre ellos la educación se llamaba pública porque se extendía a todos los ciudadanos; se daba en común, formaba el primer objeto de su política y era regulada por la legislación. Sus máximas, sus métodos, sus ejercicios se referían siempre a la constitución y se nivelaban con su espíritu. Y como el fin político de las antiguas constituciones fuese la independencia y seguridad del Estado, el patriotismo y el valor, como únicos medios de alcanzar este fin, eran también los únicos objetos de la educación. En estas dotes cifraban los antiguos toda la doctrina de la virtud, y si alguna otra promovían, era solo con dirección y subordinación a estas; y he aquí el punto a donde llegó la filosofía política de los antiguos legisladores.
Semejantes instituciones correspondieron admirablemente a sus fines, porque no presentaban dificultad alguna en pueblos rudos y groseros y en repúblicas de reducido territorio, donde todo ciudadano era soldado, donde la agricultura y las artes necesarias se abandonaban a los esclavos, y donde los esclavos, aunque iguales o superiores en número a los hombres libres, se contaban más en la propiedad que en el número de estos, y solo en este concepto eran considerados por la legislación.
Ni Roma salió de este caso cuando extendió tan prodigiosamente los límites de su dominación; porque este inmenso Estado se contenía, por decirlo así, en los muros de su capital, y en sus moradores residía virtualmente el ejercicio de la soberanía, aun después que el derecho de ciudadano se comunicó a Italia y las provincias. Fuera de que esta y otras repúblicas, cuando engrandecidas perdieron ya de vista el primer fin político de su constitución, o por lo menos le extendieron y ampliaron con otras miras, desde entonces se puede decir que ya no tuvieron sistema de educación pública, si acaso no damos este nombre a los ejercicios de la juventud ciudadana, que tenían por objeto el servicio de los ejércitos.
Comoquiera que sea, en el plan de educación pública de los antiguos nunca entró la instrucción que se deriva del estudio. Es cierto que la filosofía, que entonces abrazaba todas las ciencias, se enseñaba pública y abiertamente; pero la legislación no se curaba de esta enseñanza, y el Gobierno, sin dar protección ni sujeción a las escuelas de la filosofía, prescindía de ellas, mientras no turbaban o embarazaban sus funciones.
No diremos por eso que los antiguos menospreciaron la instrucción; antes, por el contrario, cuando las letras obtuvieron entre ellos la estimación que les era debida, cuidaron mucho de los estudios de la juventud. Pero este cuidado no pertenecía a la educación pública, sino a la particular y privada. Los griegos enviaban sus hijos a la escuela de algún filósofo o los ponían bajo de su inmediata dirección; y cuando Roma, subyugada la Grecia, quiso también conquistar las ciencias y sus artes, los esclavos y libertos griegos servían a este objeto en el interior de las familias. La filosofía, de donde tomaba su fondo la elocuencia, que abría el paso a los empleos públicos, y la jurisprudencia, que habilitaba para desempeñarlos, eran el principal objeto de los antiguos estudios; y para preparar a ellos se enseñaban también las bellas letras, porque la profesión de los antiguos gramáticos abrazaba todo cuanto entendemos hoy por el nombre de humanidades; y he aquí la suma de la instrucción que la educación privada procuraba a la juventud.
Pero en cualquiera tiempo y estado que consideremos la educación pública o privada de los antiguos, sus planes no podrán convenir ni acomodarse a los estados modernos. Grandes imperios de varia y complicada constitución, donde los ciudadanos, aunque iguales a los ojos de la ley, están divididos en diferentes clases y profesiones; donde la jerarquía directiva es más compuesta y más artificiosamente graduada; donde el poder y la fuerza pública, no tanto se regula por el valor, cuanto por la fortuna de los ciudadanos; donde por lo mismo las artes lucrativas, el comercio y la navegación, fuentes de la riqueza privada y de la renta pública, son el primer objeto de la política; y donde, en fin, el germen de ruina y disolución anda envuelto y escondido en el mismo principio de la prosperidad, el campo de la instrucción se ha dilatado, se han multiplicado sus objetos, y ha nacido la necesidad de un sistema de educación literaria proporcionado a la exigencia de tantas miras políticas.
¿Y por ventura lo hemos abrazado en nuestros planes de educación literaria? No, por cierto; y sea dicho esto sin mengua del respeto que profesamos a nuestras antiguas instituciones. Ellas atendieron sin duda a objetos muy recomendables; porque ¿cuáles lo serán más que la religión, las leyes y la salud de los ciudadanos? Pero descuidaron, o por mejor decir, no conocieron otros, de orden inferior a la verdad, pero acaso más enlazados con la felicidad individual y la prosperidad pública. De aquí resultó una especie de contradicción harto notable, y es, que mientras la política se afanaba por extender el comercio y buscar la riqueza en los últimos términos de la tierra, las ciencias, sin las cuales no podía ser alcanzado este fin, aquellas, sin las cuales no pueden perfeccionarse las artes, que aumentan el comercio y la navegación, que le dirige, parece que fueron desdeñadas por ella.
No fue este un defecto peculiar a nuestras instituciones literarias; lo fue de las de toda la Europa, que erigidas sobre el mismo plan, se consagraron a los mismos objetos. Ni fue, por decirlo así, un defecto suyo, sino de la época en que nacieron. Se acomodaron al estado político coetáneo, y la estabilidad de sus estatutos no les permitió seguir sus vicisitudes y mudanzas. Así que, cuando la política hubo cambiado sus planes y ensanchado sus miras, vinieron a hallarse insuficientes para tantos objetos como fueron abrazados por ella.
Si queremos pues tener una educación literaria que conduzca a llenarlos, es necesario que comprenda los estudios que tengan relación con ellos; y como a su logro deban concurrir, por diferentes medios y caminos, no solo todas las clases, sino aun todos los individuos de un Estado, aquella educación se dirá pública que, después de abrazarlos, esté abierta a cuantos quieran recibirla. Veamos pues cuál es la instrucción que debe formar el objeto de nuestra escuela pública.
Si, como hemos indicado antes, el hombre solo es educable, porque es la única criatura instruible, y si toda instrucción debe dirigirse a la perfección de su ser, siendo este compuesto de dos diferentes sustancias y dotado de facultades físicas e intelectuales, su perfección solo podrá consistir en el desenvolvimiento de estas facultades.
El de las primeras pertenece en gran parte a la crianza física, y por eso le querríamos confiar a la educación doméstica. En efecto, la fuerza física se desenvuelve y aumenta con el uso y la observación. Del uso nace el hábito, de la observación la destreza, y ambos aumentan prodigiosamente el efecto de las facultades físicas en su aplicación. Al uso debemos el hábito de sostenernos en pie y de conservar el equilibrio andando, corriendo o saltando, así como la facilidad con que ejecutamos otras operaciones que llamamos naturales, y que, sin embargo, habemos aprendido de él, y sin él no ejecutaríamos; y de aquí es que un hombre habituado a correr, saltar, trepar, nadar, etc., vencerá en estos ejercicios a cualquiera que no lo esté, aunque dotado por otra parte de igual fuerza y vigor. Otro tanto podemos decir de la destreza, pues no es menos notorio que un hombre, a fuerza de observación y experiencia, ha alcanzado el mejor modo de levantar o arrojar un cuerpo pesado, o de ejecutar otra operación difícil o penosa; es decir, que el que ha adquirido por uso y observación la destreza que conviene a aquella operación la ejecutará mejor y más fácilmente que otro alguno. De este origen han nacido y por estos medios se han perfeccionado la mayor parte de las artes prácticas.
Con todo, si consideramos que el hábito mal dirigido apoca el objeto de la fuerza, en vez de aumentarla; que la destreza supone una dirección acertada; que entre los varios modos de ejecutar una acción cualquiera, hay uno solo para ejecutarla bien; que este modo no se puede alcanzar sino por medio de la observación, y que esta pertenece a la razón humana, concluiremos que la perfección de la fuerza física consiste en la ilustración de esta razón directriz de sus operaciones; esto es, la instrucción.
Esta verdad se hará más palpable si se considera (como ya dejamos indicado) que la simple fuerza del hombre, aunque dirigida por su razón, solo puede producir un efecto muy limitado, y que su verdadero poder consiste en la aplicación de las fuerzas de la naturaleza en su auxilio. El hombre más robusto, el más diestro, sin otro auxilio que el de su simple fuerza jamás podrá cortar una piedra, derribar un árbol, desquiciar una roca; pero con el auxilio de una hacha, de un pico, lo conseguiría fácilmente. Su razón instruida le descubre el aumento que puede dar a su fuerza empleando las de la naturaleza. Por este medio, ¿qué no ha hecho y qué no puede hacer todavía? Él ha allanado los montes, dirigido los ríos, defendido las costas, cruzado los mares, levantádose sobre las nubes, y medido y pesado las lumbreras del cielo. Criado para dominar en la tierra, su razón, no su fuerza, ha establecido su dominio. Por su razón la fuerza ha proporcionado sus producciones con sus deseos. Su razón prescribe a estas producciones las varias formas que convienen a las necesidades y a su comodidad y regalo. Parece inmenso el camino que le ha hecho andar su razón en el uso y dirección de su fuerza; pero ¿quién puede decir: de aquí no pasará?
Pero la necesidad que tiene de instrucción esta razón directriz es más notoria respecto de ella misma; esto es, de las facultades intelectuales del hombre; porque es claro que se desenvuelven también con el uso, y se aumentan y mejoran por el hábito y observación. El hombre desde que nace tiene sensaciones, y por consiguiente ideas; pero al uso debe el hábito de hablar, el cual no solo supone el talento de expresar sus ideas, sino también el de ordenarlas; porque hablar no es otra cosa que expresar las ideas clara y ordenadamente. En este sentido podemos decir que por el uso adquirimos el hábito de pensar, o lo que es lo mismo, que nuestra razón se desenvuelve y mejora. Así que, cuando decimos que un muchacho llegó al uso de razón, solo expresamos que sus facultades intelectuales llegaron ya a un completo desenvolvimiento.
Aquí no puedo dejar de hacer una digresión para recomendar la importancia de la crianza física, y por consiguiente, de la educación doméstica; porque si a ellas pertenece el primer desenvolvimiento, así de las fuerzas físicas como de las facultades intelectuales del hombre, y si de la dirección que recibiere desde sus primeros años ha de depender, como es indispensable, la perfección a que pueda aspirar en adelante, visto es cuánto importa que esta dirección sea la más ilustrada, y cuánta ilustración sea necesaria para llenar tan alto objeto. Debiendo, pues, fiarse este esencialísimo cuidado a la educación doméstica, y no pudiendo esta perfeccionarse sino por medio de la instrucción pública, ¿cómo dudaremos que en esta están cifradas la felicidad individual y la prosperidad pública?
Volviendo a nuestro asunto, deduciremos de lo dicho hasta aquí dos grandes objetos de la instrucción que conviene al hombre: 1.º que pues su fuerza física se aumenta por el empleo que hace de las fuerzas de la naturaleza en su auxilio, es claro que debe estudiar la naturaleza; 2.º que pues a su razón toca dirigir estas fuerzas y estos auxilios en el empleo que de ellas haga, es claro que el hombre debe estudiar esta razón. En suma, el hombre debe estudiarse a sí mismo y estudiar la naturaleza.
Pero el hombre ¿podrá contemplar el grande espectáculo de la naturaleza sin levantarse al conocimiento de un supremo Hacedor? ¿Podrá estudiar el orden magnífico que reina sobre toda la creación, las maravillosas relaciones de conveniencia y de contraste que enlazan todos sus varios seres, las leyes que sostienen este orden, más admirables por su sencillez que por su grandeza; en una palabra, podrá contemplar la constante e inefable armonía que resulta de este orden, de estas relaciones, de estas leyes, sin reconocer que este Ser Criador es a un mismo tiempo omnipotente y omnisapiente? Sobre todo, ¿podrá el hombre bajar desde este conocimiento a la contemplación de sí mismo, comparar las facultades de que fue dotado con las dispensadas a los demás seres, observar la luz inefable que imprimió en su razón, y los purísimos sentimientos de que adornó su alma, sin reconocer que toda esta creación se ha dirigido a un fin, y que tan preciosas dotes de cuerpo y alma le fueron dadas para vivir según este fin?
Resulta, pues, que otro objeto esencialísimo de la instrucción humana es el estudio de este gran Ser y de los fines que se ha propuesto en esta obra tan buena, tan sabia y tan magnífica. Resulta que el objeto general de toda instrucción se cifra en el conocimiento de Dios, del hombre y de la naturaleza. Resulta que este es el término de toda instrucción; que en él se encierran todas las verdades que importa al hombre conocer; que en él deben estar contenidos los objetos de todas las ciencias, dignas de su ser y del alto fin para que fue criado, y que cuanto está fuera de él en el imperio de la literatura será vana curiosidad o delirio.
Hemos indicado los objetos de la instrucción; califiquemos ahora los estudios en que debe buscarse, por la conveniencia o relación que tengan con ellos.
5.ª cuestión
La inmensidad de estos objetos de la instrucción humana no asustó a los primeros filósofos, porque en sus especulaciones aspiraron a conocer todas las verdades que podían referirse a ellos. Por lo mismo hemos indicado que la antigua filosofía, cuyo modesto nombre solo significaba amor a la verdad, abrazaba todas las ciencias en su jurisdicción. Mas como en el progreso del tiempo y del estudio algunos de los filósofos se dedicasen particularmente a la investigación de la naturaleza y principios de las cosas visibles, y otros a la del origen y propiedades de esta facultad inteligente que reside en nuestro interior, y con la cual el hombre juzga de aquellas cosas y de sí mismo, de ahí es que la filosofía viniese a dividirse en dos grandes ramos, a saber, en natural y racional. Al primero de ellos se atribuyó el conocimiento de la naturaleza; al segundo el del hombre; y en esta división las verdades relativas a la Divinidad, sin formar un estudio separado, pertenecieron, por decirlo así, a una y otra filosofía. Porque, ¿cómo era posible entonces separar del estudio de la naturaleza o del hombre la investigación del alto y eterno principio de donde se deriva y a que se refiere cuanto existe?
Esta partición de las ciencias puede convenir todavía a su presente estado, por más que se hayan extendido tan prodigiosamente. No habiendo alguna que no tenga por objeto la investigación de la verdad, todas pertenecen rigorosamente a la filosofía; y como las verdades derivadas de la luz natural, de cualquier orden que sean, deban referirse al hombre o a la naturaleza, ninguna dejará de pertenecer a la filosofía racional o natural. Por eso Wolfio abrazó todas las ciencias en su filosofía, bien que dividiéndola, conforme a los objetos y fines, en especulativa y práctica; y por eso también ha prevalecido entre nosotros otra partición más vulgar, que divide las ciencias en intelectuales y naturales; pero todos estos títulos, comoquiera que se establezcan y conciban, vienen siempre a referirse a los objetos de los antiguos estudios, como los únicos que califican la verdadera y sólida instrucción.
Con todo, nosotros, sin desechar estas divisiones, y atendiendo al objeto de la presente memoria, preferiremos otra, que nos parece más adecuada a la dirección de los estudios de la juventud. Porque, consideradas las ciencias con relación a la enseñanza de esta, ¿quién no advertirá que en su largo catálogo hay unas que se dirigen a instruirlos en los medios de inquirir la verdad en general, y otras a hacerles conocer con el empleo de estos mismos medios las verdades de cierto y determinado orden? Así que, esta diferencia esencialísima establece de suyo una división entre las ciencias, a saber, en metódicas e instructivas; la cual seguiremos en el discurso de este escrito, esperando que los sabios nos perdonarán esta innovación (si acaso lo es) en favor del motivo que nos obliga a hacerla.
En efecto, si los métodos de inquirir la verdad son unos auxilios necesarios a la razón humana para alcanzar este sublime fin, es claro que el primer grado de instrucción que conviene al hombre es el conocimiento y recto uso de estos métodos; y por consiguiente, que las ciencias que los enseñan (y no se nos dispute este nombre, que aquí tomamos en su más amplia y vulgar significación) pertenecen esencialmente a la educación literaria. Porque si es cierto, como no puede dudarse, que el joven sin estos auxilios no podrá alcanzar las verdades que pertenecen a la filosofía natural o racional, o por lo menos que no la podrá alcanzar tan fácil, tan breve y tan cumplidamente como con su auxilio, es claro que ninguno que no los haya adquirido se podrá decir bien educado.
Seguiremos, pues, esta partición, sin perder de vista las antiguas; y tratando en una sección separada de los que pertenecen a las ciencias metódicas, destinaremos otras para los que conducen a las instructivas, bien que no en toda su extensión, sino en cuanto convienen a una educación liberal y cumplida. Por lo mismo no haremos la enumeración de unas y otras ciencias, sino al paso que hablemos de su estudio, y entonces cuidaremos mucho de indicar la relación que tiene cada una con los grandes objetos de la razón humana, porque esto nos parece muy congruente al propósito de esta memoria y al fin a que aspira nuestra sociedad.
Sección primera
Estudio de las ciencias metódicas
De las ciencias metódicas se puede decir, en general, que son unos métodos de analizar nuestros pensamientos; y por lo mismo, considerándolas en su término, se pudieran reducir al arte de pensar de las cosas que percibimos por los sentidos o deducimos por la reflexión. Mas como el hombre para pensar necesite de una colección de signos que determinen y ordenen las diferentes ideas de que sus pensamientos se componen, la lengua ha venido a ser para él un verdadero instrumento analítico, y el arte de pensar ha coincidido de tal manera con el arte de hablar, que vienen ya a ser virtualmente uno mismo.
En efecto, el don de la palabra, uno de los más sublimes con que el Omnipotente enriqueció a la naturaleza humana, no solo hizo capaz al hombre de representar por ella los más íntimos secretos de su alma sino también de discernir por el mismo medio y ordenar interiormente las diferentes ideas que envuelven, las cuales, siendo todas compuestas, cuando se representan a su alma por los sentidos, y entrando, por decirlo así, en ella muchas a la vez, indistintas y confusas, él después las distingue, las determina y las ordena por medio de los signos que convienen a cada una. Y aunque no se puede negar que el signo presupone la idea que representa, igualmente es constante que, supuesto ya el conocimiento de una lengua, el hombre no solo la empleará en enunciar sus pensamientos, sino también, y antes, en analizarlos y ordenarlos interiormente; de forma que así se puede decir que el hombre piensa cuando habla, como que el hombre habla cuando piensa, o que para él pensar es hablar consigo mismo.
Cuando los hombres hubieron perfeccionado cuanto en ellos estuvo la lengua gramatical (permítasenos este nombre), y cuando al favor de ella hubieron perfeccionado también el arte de analizar sus pensamientos, conocieron que este instrumento era insuficiente para el discernimiento y análisis que en su progreso iban recibiendo las ideas de cantidad, y entrevieron que con signos más abreviados y más diestramente combinados podrían llevarlas mucho más adelante. De aquí nació la aritmética, que es otra colección de signos, o por mejor decir, otra lengua, otro instrumento analítico más perfecto para discernir, ordenar y expresar con facilidad las ideas de cantidad en toda la extensión en que la humana capacidad podía concebirlas. Y ahora, ¿por qué no se nos permitirá decir otro tanto de la lengua geométrica? ¿No es ella también un método analítico para discernir y ordenar las ideas que percibimos de la extensión? Y nótese que la geometría no de otro modo las analiza que calculando; de manera que aunque su objeto y sus medios sean diferentes que los de la lengua del cálculo, al cabo vienen a reducirse a unos mismos, porque la extensión se mide calculando, y así se puede decir que el que cuenta mide, como el que mide calcula. Y de aquí es que toda la prodigiosa trascendencia que ha recibido la geometría en nuestros días, no de otra parte le viene que de la aplicación de la lengua del cálculo a sus operaciones y expresiones; con lo cual de las dos lenguas, esto es, de los dos instrumentos analíticos, se ha formado uno solo, compuesto y perfectamente adecuado para el discernimiento, ordenación y expresión de todas las ideas que podemos concebir acerca de la extensión.
He aquí el plan bajo del cual consideraremos las ciencias metódicas con relación a los estudios que convienen a la educación de la juventud. Si alguno tuviere dificultad en adoptar las ideas que me han conducido a él, no por eso dejará de tener alguna utilidad con respecto al objeto a que le destinamos. La vida del hombre es breve, y más breve todavía el periodo que puede destinarse a la instrucción. Por tanto, cualquiera cosa que pueda conducir a economizar sus momentos, cualquiera que facilite los medios de la instrucción, debe buscarse ansiosamente por cuantos se interesan en la pública prosperidad, dependiente de ella.
Consideradas, pues, las ciencias metódicas en su término, y reducidas al arte de hablar y calcular, o sea a la lengua gramatical y a la lengua algebraica, distribuiremos los estudios que convienen a entrambas. A la primera adjudicaremos las primeras letras, la gramática, la retórica, la dialéctica y la lógica; y a la segunda la aritmética, el álgebra, la geometría y trigonometría. De unos y otros estudios hablaremos en artículos separados.
Primeras letras
Se extrañará, y no sin alguna razón, que hayamos contado las primeras letras entre las ciencias metódicas; pero sin disputar si les conviene el nombre de ciencias, que ya hemos dicho que tomábamos en su más amplia acepción y que, si se quiere, se puede suplir por el nombre de estudio, ¿quién dudará que en su conocimiento se cifra uno de los principales métodos de alcanzar la verdad y recibir la instrucción? Nos detendremos un poco en esta idea, siquiera para dar al estudio de las primeras letras el aprecio que no ha tenido hasta ahora, y que por tantos títulos merece; y también porque lo que dijéremos de ellas será aplicable a los demás estudios metódicos.
Es constante, y lo hemos indicado ya, que la observación y la experiencia son las fuentes primitivas de la instrucción humana. A ellas se debe el mayor número de verdades que descubrieron los hombres, y de ellas han nacido todas las ciencias, que no son otra cosa que una colección de verdades de cierta clase o relativas a ciertos objetos, dispuestas y enlazadas según el orden de afinidad que la razón hallaba entre ellas. Mas, como las verdades descubiertas por los primeros hombres pudieron comunicarse de unos a otros por medio de la palabra y, conservadas después en la memoria, pasar de una en otra generación, sucedió que la tradición fuese también un medio, aunque imperfecto, de alcanzar la verdad; y le llamaron imperfecto porque, sobre el riesgo de la mala expresión o de la siniestra inteligencia de los que trasladaban o recibían la tradición, siendo la memoria el depositario y conductor de las verdades, visto es cuán expuesto estaba el medio a falibilidad y olvido.
Pero los hombres, habiendo inventado después la escritura, y señaladamente la alfabética, dieron a la tradición toda la perfección que podían recibir; pues pudiendo representar ya sus ideas con palabras, sus palabras con signos convenientes a cada una, y siendo estos signos más inalterables y duraderos que las palabras transitorias, la memoria, siempre frágil y limitada, no tenía ya necesidad de retenerlas, y por lo mismo la escritura vino a ser el fiel depositario de los conocimientos humanos. Y por último, la invención de la imprenta, que facilitó la multiplicación y adquisición de los escritos, dio a este segundo medio toda la perfección y extensión posible.
Y he dicho posible, porque este medio de adquirir la verdad será todavía imperfecto, pues que tanto puede servir para la comunicación de la verdad como para la del error. La razón es porque el que lo emplea suscribe a la experiencia ajena, y no a la suya; y como el juicio formado a consecuencia de ella puede ser erróneo, y el hombre no tiene los mismos medios para rectificar los juicios ajenos que los propios, es visto que en este medio de instrucción hay siempre algún defecto.
Pero si la escritura es un medio menos perfecto de alcanzar la verdad, es, por otra parte, el más fácil y de mayor extensión para conservarla y transmitirla, pues que no hay verdad de cuantas han descubierto y acumulado las generaciones pasadas que no se pueda derivar por él a la generación presente. Se extiende al mismo tiempo a todos los países, así como a todas las edades, y viene a ser el verdadero tesoro en que el espíritu humano va depositando todas las riquezas, y donde deben entrar también todas las que fuere adquiriendo en la sucesión de los tiempos.
Y bien; si toda la riqueza de la sabiduría está encerrada en las letras; si a tantos y tan preciosos bienes da derecho el conocimiento de ellas, ¿cuál será el pueblo que no mire como una desgracia el que este derecho no se extienda a todos los individuos? ¿Y de cuánta instrucción no se priva el Estado que le niega a la mayor porción de ellos? Y en fin, ¿cómo es que cuidándose tanto de multiplicar los individuos que concurren al aumento del trabajo, porque el trabajo es la fuente de la riqueza, no se ha cuidado igualmente de multiplicar los que concurren al aumento de la instrucción, sin la cual ni el trabajo se perfecciona, ni la riqueza se adquiere, ni se puede alcanzar ninguno de los bienes que constituyen la pública felicidad?
Esta reflexión me lleva a otra, que no pasaré en silencio, porque mi propósito es persuadir la necesidad de la instrucción pública, y nada debo omitir de cuanto conduzca a él. Obsérvese que la utilidad de la instrucción, considerada políticamente, no tanto proviene de la suma de conocimientos que un pueblo posee, ni tampoco de la calidad de estos conocimientos, cuanto de su buena distribución. Puede una nación tener algunos, o muchos y muy eminentes sabios, mientras la gran masa de su pueblo yace en la más eminente ignorancia. Ya se ve que en tal estado la instrucción será de poca utilidad, porque siendo ella hasta cierto punto necesaria a todas las clases, los individuos de las que son productivas y más útiles serán ineptos para sus respectivas profesiones, mientras sus sabios compatriotas se levantan a las especulaciones más sublimes. Y así, vendrá a suceder que en medio de una esfera de luz y sabiduría, la agricultura, la industria y la navegación, fuentes de la prosperidad pública, yacerán en las tinieblas de la ignorancia.
Y he aquí lo que más recomienda la necesidad del estudio de las primeras letras. Ellas solas pueden facilitar a todos y cada uno de los individuos de un Estado aquella suma de instrucción que a su condición o profesión fuere necesaria. Mallorquines, si deseáis el bien de nuestra patria, abrid a todos sus hijos el derecho de instruirse, multiplicad las escuelas de primeras letras; no haya pueblo, no haya rincón donde los niños, de cualquiera clase y sexo que sean, carezcan de este beneficio; perfeccionad estos establecimientos, y habréis dado un gran paso hacia el bien y la gloria de esta preciosa isla.
Bien sé que este ramo de enseñanza debe estar separado de la institución pública que dejo indicada. Las primeras letras reclaman muchas escuelas segregadas y dispersas por toda vuestra isla; tal vez para la capital no bastará una ni dos; pero hay un medio de enlazarlas todas con aquel principal establecimiento. Estén todas bajo su dirección, pertenezcan a él todos sus maestros, sea él quien los nombre y examine, y de él reciban métodos, libros y máximas de enseñanza. Así se establecerá aquella unidad moral, que es tan necesaria para que todos los métodos de instrucción se uniformen y conduzcan a un mismo fin, y para que las primeras letras, cimiento y base de toda buena educación y primer manantial de la instrucción pública, no estén abandonadas a la ignorancia, al descuido o a la arbitrariedad.
Pero no bastará multiplicar estos establecimientos, si no se perfeccionan. Es esto de tanta importancia, que no sabemos si es más de admirar la lastimosa imperfección de los métodos comunes de enseñar las primeras letras, o la indiferencia con que es mirada esta imperfección. No es de nuestro propósito exponerla, así como no lo es formar el plan de su enseñanza. Esto merecería ser tratado en una memoria separada, y merece toda la atención de la Sociedad. Pero no dejaré de exponer una idea, que debe servir de cimiento a la reforma que necesita un objeto tan importante.
Nada es más constante ni acreditado por la experiencia que la viveza con que se imprimen en nuestros ánimos las ideas que se les inspiran en la niñez, y la facilidad con que las recibe, y la tenacidad con que conserva nuestra memoria cuanto se le presenta en esta tierna edad. Pero de esta observación no se ha sacado hasta ahora todo el partido que se pudiera, o por lo menos se ha perdido de vista en la elección de los libros y de las muestras por donde se enseña a leer y escribir. Estos libros y estas muestras debieran contener un curso abreviado de doctrina natural, civil y moral, acomodado a la capacidad de los niños, para que, al mismo tiempo y paso que aprendiesen las letras, se fuesen sus ánimos imbuyendo en conocimientos provechosos y se ilustrase su razón con aquellas ideas que son más necesarias para el uso de la vida. Por este método podrían los niños desde muy temprano instruirse en los deberes del hombre civil y el hombre religioso, y recibir en su memoria las semillas de aquellas máximas y de aquellos sentimientos que constituyen la perfección del ser humano y la gloria de las sociedades.
Bien sé yo que no existen tales libros, y que probablemente tardarán en existir; porque requiriendo gran fondo de talento, de instrucción y piedad, serán pocos los que poseyendo estas dotes, no se hallen interrumpidos por sus empleos y ocupaciones, y menos los que quieran consagrar sus vigilias a obras que no prometen utilidad ni gloria. Mas si el Gobierno, conociendo el influjo que puede tener en la prosperidad pública, estimulase los ingenios al desempeño de esta empresa con premios proporcionados a su importancia; si no les escasease aquellas distinciones y recompensas a que anda siempre unida la gloria literaria, ¿quién sería al sabio que no corriese en su auxilio? La empresa no es acaso tan ardua como puede parecer; ¿y quién sabe si la gloria de alcanzarla estará reservada a nuestra sociedad?
Entretanto, hay una obrita, publicada con este objeto por el erudito don Tomás Iriarte, que contiene unos elementos de moral, de geografía y de historia de España; y un tratado de las obligaciones del hombre por el señor Escoiquiz, que aunque no llenan completamente nuestro deseo, pueden suplir la falta de otros, y son preferibles a los que comúnmente se usan.
Hemos dicho que el arte de calcular es una verdadera lógica; y siendo necesario su conocimiento en los usos comunes de la vida, cualquiera que sea la clase y profesión en que el hombre se halle, claro es que sin él ninguno se podrá decir instruido en las primeras letras. Por eso se ha mirado siempre como una parte de su estudio, mas en cuanto a él hay todavía mucho que desear. En muchas partes se descuida esta enseñanza o se da muy imperfectamente, y en otras solo se enseña el mecanismo del cálculo. Pero es constante que el que no sabe la razón de cada una de las operaciones, no se puede decir que las sabe. Era pues preciso que todos los niños aprendiesen la aritmética. La cosa parece difícil, y acaso lo es, porque nuestros métodos son imperfectos; pero pues que las razones de los rudimentos del cálculo son tomadas de las ideas comunes que todos los niños virtualmente saben, y se trata solo de írselas haciendo distinguir y aplicar a cada operación, visto es cuán fácil sería perfeccionar esta enseñanza. Yo no debo detenerme acerca de ella; pero tampoco puedo dejar de recomendar su importancia, pues aun cuando solo aprendiesen los niños la parte de la aritmética que llaman cinco reglas, su instrucción sería más sólida, y serviría de admirable preparación a los que hubiesen de emprender después el estudio de las matemáticas.
Quisiera yo unir al estudio de las primeras letras la enseñanza del dibujo, cuya grande utilidad, así para las ciencias como para las artes, generalmente está reconocida. Para esta enseñanza no se dirá que no están dispuestos los niños, pues en ella tiene más parte la mano que la razón. Así lo ha acreditado la experiencia en todas las escuelas de diseño que hemos visto erigirse en nuestros días. Pero estas escuelas por desgracia no han producido todo el provecho que podía desearse: 1.º porque no habiéndose reunido esta enseñanza a las primeras letras, no pudo hacerse general; 2.º porque presentada como un medio de hacer progresos en ciertas y determinadas artes, no se ha apetecido por los padres y tutores para una edad en que la carrera o profesión de los niños no está decidida; 3.º porque adoptado el método de las academias que dan esta enseñanza por la noche, y que han tomado sus principios de la figura humana, es decir, de lo que hay más compuesto y perfecto en la naturaleza, se ha huido de la sencillez que conviene a toda primera enseñanza, se ha perdido de vista la necesidad más general y común; y aspirándose a lo más perfecto, se ha descuidado lo más conveniente.
Todo se remediaría simplificando esta enseñanza y reuniéndola a las primeras letras. Un dibujo de líneas, de superficies y sólidos, claros, sombreados y perspectiva, ordenadamente arreglado en una breve cartilla, bastaría para la enseñanza general, y prepararía también admirablemente así a los que hubiesen de estudiar después la geometría práctica o el dibujo científico, como a aquellos a quienes llamase su genio al estudio de las bellas artes. Esta cartilla falta, pero el Museo pictórico de Palomino daría mucha luz para hacerla. He aquí otro asunto a cuyo desempeño convendría llamar y alentar a nuestros sabios artistas.
Reconozco de buena fe que así como faltan buenos libros, faltarán también buenos maestros para perfeccionar esta enseñanza; pero no faltarán siempre. El primer cuidado debe ser multiplicar las escuelas que, aunque imperfectas, siempre producirán mucho bien. Sea el segundo perfeccionar en lo posible las de nuestra capital, y esto no es tan difícil. Al paso que se vayan logrando las buenas escuelas, producirán óptimos maestros. Más que ciencia y erudición, este ministerio requiere prudencia, paciencia, virtud, amor y compasión a la edad inocente. Buenos reglamentos, buenas elecciones, buena dirección y continua vigilancia levantarán al fin estas instituciones al grado de perfección que necesita el bien de la patria.
¡Oh, amigos del país de Mallorca! Si deseáis este bien, si estáis convencidos de que la prenda más segura de él es la instrucción pública, dad este primer paso hacia ella. Reflexionad que las primeras letras son la primera llave de toda instrucción; que de la perfección de este estudio pende la de todos los demás; y que la ilustración unida a ellas es la única que querrá o podrá recibir la gran masa de vuestros compatriotas. Llamados, por su condición, al trabajo desde que raya su juventud, su tiempo debe consagrarse a la acción, y no al estudio. Reflexionad, sobre todo, que sin este auxilio la mayor porción de esta masa quedará perpetuamente abandonada a la estupidez y a la miseria; porque donde apenas es conocida la propiedad pública, donde la propiedad individual está acumulada en pocas manos y dividida en grandes suertes, y donde el cultivo de estas suertes corre a cargo de sus dueños, ¿a qué podrá aspirar un pueblo sin educación, sino a la servil y precaria condición de jornalero? Ilustradle pues en las primeras letras, y refundid en ellas toda la educación que conviene a su clase. Ellas serán entonces la verdadera educación popular. Abridle así la entrada a las profesiones industriosas, y ponedle en los senderos de la virtud y de la fortuna. Educadle, y dándole así un derecho a la felicidad, labraréis vuestra gloria y la de vuestra patria.
Humanidades
Gramática
Si las primeras letras, como instrumentos del arte de hablar, le facilitan y extienden, las humanidades, en calidad de métodos le pulen y perfeccionan. Este por lo menos debiera ser su único objeto; pero el deseo mismo de alcanzarle, perdiéndole de vista, ha llevado fuera de sus términos a los antiguos humanistas. Se ha creído hasta ahora, y tal vez se cree todavía, que el estudio de las lenguas latina y griega y de los preceptos de la retórica y poética constituían el fondo del estudio de las humanidades; pero esta idea, que pudo ser exacta, y que seguramente fue muy provechosa, ha venido a ser muy funesta a la educación general. Es de nuestra obligación fundar este juicio, así por la relación que tiene con el objeto del presente escrito, como por su influjo en los progresos de la educación.
Cuando renacían las ciencias en Europa, y las lenguas vulgares, incultas y groseras todavía, no eran capaces de recibir sus riquezas, nada parecía más conveniente que el estudio de las lenguas griega y latina; porque ¿dónde se buscarían entonces las verdades que había acumulado la sabia antigüedad, ni dónde los sublimes modelos del bien decir, sino en los monumentos que ellas conservaban? En efecto, su estudio ilustró las naciones de Occidente, y se puede asegurar sin recelo que a él debe la culta Europa los pasmosos progresos que hizo en las ciencias y en la literatura.
Mas al cabo de tres siglos de estudio y trabajo en desenterrar estos tesoros; después que los fértiles campos de la antigüedad están ya, no solo segados, sino espigados y rebuscados; después, en fin, que las lenguas vulgares, enriquecidas también y pulidas, se han engrandecido y levantado al nivel de las antiguas bellezas, al mismo tiempo que se proporcionaron a la variedad, abundancia y exactitud de las ciencias, ¿será justa la preferencia que damos en el estudio de las humanidades a las lenguas muertas, en perjuicio y con abandono de las lenguas vivas?
Yo por lo menos veo en esta preferencia uno de los obstáculos que más se oponen a los progresos de la educación general. Desde luego prolongan demasiado su periodo, y por lo mismo la imposibilitan; porque la vida del hombre es muy breve, su juventud pasa como un relámpago, las artes y profesiones útiles le llaman luego a un largo aprendizaje, y los empleos y cargos públicos a otros estudios que piden más larga y detenida preparación. Las primeras letras, bien aprendidas, le ocuparán hasta los nueve años. Si ha de estudiar bien la lengua y propiedad latina, la retórica y la poética, y la lengua griega, ¿no tocará ya en los quince años? Y bien; si no conoce todavía la gramática y retórica castellana, los elementos de geografía e historia sagrada y profana, los de aritmética y geometría, y algunos principios de lógica y ética, ¿se podrá decir bien educado? Pero estos estudios le llevarán hasta los veinte años de edad, a que no pueden esperar los que se destinan a profesiones activas, y menos los que destinados a la Iglesia, al foro, a la milicia de mar o tierra o a la política, necesitan otra preparación especial, que los detendrá hasta los 26 o 28. Es pues claro que un sistema de educación general que no sea imposible o quimérico debe renunciar a alguno de estos estudios.
La razón señala desde luego las lenguas muertas. ¿Por ventura no podrá formarse sin ellas un buen humanista? El fin de este estudio no puede ser otro que formar el buen gusto de los jóvenes: 1.º, para discernir y juzgar el mérito de las obras que hubiere de leer o estudiar; 2.º, para discernir los mejores medios de expresar y ordenar sus ideas hablando o escribiendo. Si pues lo que el hombre hubiere de hablar y escribir, y por la mayor parte lo que hubiere de leer en el discurso de su vida, no ha de pertenecer a las lenguas muertas, sino a las de la sociedad en que vive, y a la cual debe consagrar sus talentos, ¿quién duda que el estudio de esta le es más provechoso y necesario?
Se dirá que siendo nuestra lengua menos perfecta, su estudio no puede conducir igualmente al mismo fin. Mas ¿por qué no? Si se trata de preceptos, o no merecerán este nombre, o serán aplicables a todas las lenguas. Si de ejemplos, ¿tan escasa y grosera se halla la nuestra todavía, que no pueda presentar una colección de ejemplos de pureza, de precisión, de elegancia, de belleza y sublimidad en el decir? Y cuando en Oliva y Granada, en Mariana y Moncada, en Herrera y León, y en algunos modernos no se hallasen tan escogidos, ¿no podrían traducirse de Platón y Cicerón, de Jenofonte y Livio, de Homero y el Mantuano? Y si todavía se dice que no, ¿qué probaría esto? 1.º, que el solo estudio de las lenguas muertas no ha bastado para perfeccionar las lenguas vivas; 2.º, que la perfección de estas lenguas pende más de su estudio que del de las lenguas muertas.
Y si se estudiase bien nuestra lengua, se conocería que tiene ya dentro de sí cuanto basta para servir a la perspicuidad didáctica, a la alteza oratoria y al colorido y gracias de la dicción poética. Se conocería que si algo le falta todavía, vendrá de su mismo estudio, y sobre todo del estudio de la naturaleza, en cuya contemplación se formaron los grandes modelos de la antigüedad, y no en servirles imitaciones. Se conocería que pues en ella tenemos el único instrumento de comunicación de que nos habemos de servir en la sociedad, nada puede sernos tan importante como su perfección. Se conocería, en fin, que pues de esta perfección pende la de nuestra razón, porque la lengua propia es también el instrumento analítico de que debemos servirnos para discernir y ordenar nuestras ideas, el olvido de su estudio es el obstáculo que más se opone a los progresos de la educación general.
No se crea que damos una opinión nueva; damos la de esos mismos pueblos a quienes los antiguos metodistas profesaron la más ciega veneración. ¿Por ventura los griegos se valieron de otra lengua que la propia para enseñar y aprender? Y cuando el grecismo se hizo de moda en Roma, ¿no vemos a Cicerón, el padre y bienhechor de la lengua latina, vehementemente airado contra los que escribían y pretendían enseñar en griego? ¿Y qué testimonio se puede buscar más ilustre que el de un hombre que estudió en Atenas y que toda su vida se dedicó y que tan altamente recomendó la filosofía, la elocuencia y la literatura griega? Mas ¿para qué buscaremos testimonios extraños, cuando los hay tan ilustres dentro de casa? ¿Desecharemos los de Pérez, de Ambrosio de Morales, de Abril, de León, lumbreras de la lengua castellana, que tanto declamaron contra el desprecio de nuestra lengua, y la preferencia de la latina para la enseñanza? Y por último ¿desecharemos el de las naciones sabias, que cultivando y enseñando en su propia lengua todos los ramos de ciencia y literatura, han demostrado que no hay otro medio de popularizar, por decirlo así, la instrucción, y abrir a todo el mundo sus caminos?
Pero ¿abandonaremos la enseñanza del latín y el griego? No quiera Dios que yo asienta a esta blasfemia literaria: 1.º, porque estas lenguas ofrecen una recreación inocente y provechosa a los que conocen y se complacen en sus bellezas; 2.º, porque no solo contienen mejores modelos de belleza y sublime dicción, sino también mucha riqueza de erudición antigua, y mucha y estimable doctrina de filosofía racional y natural; 3.º, porque supuesto su general conocimiento, ofrecen un medio de comunicación más extendido; 4.º, porque son absolutamente necesarias para los que estudian las ciencias de autoridad, cuyas fuentes originales están en estas lenguas. En efecto (y pase esto por digresión, pues que nuestro propósito nos permite vagar por los estudios que no pertenecen a la educación general), ¿cómo podrá el teólogo, sin su perfecto conocimiento, o por lo menos de la latina, estudiar las santas Escrituras, los concilios, los Padres, en una palabra, los escritos eclesiásticos que conservan el precioso depósito del dogma, la tradición, la disciplina y la moral de la Iglesia? Y porque los lugares canónicos coinciden de tal manera con los lugares y fuentes de la teología, que más se puede decir que su estudio no pertenece a distintas ciencias, sino a una, ¿cómo se podrá llamar canonista el que no pueda leer y calar estas obras originales? Así que, no solo se deben juzgar necesarias estas lenguas al teólogo y al canonista, sino que se debe deplorar como un mal el abandono con que se mira la una, y la imperfección con que se estudia la otra, y que se puede pronosticar que la reforma y los progresos de estos estudios deben empezar por el de las letras griegas y latinas, y que será una consecuencia natural de las mejoras.
Con todo, la enseñanza de estas mismas ciencias se haría mejor en castellano que en latín. La lengua nativa será siempre para el hombre el instrumento más propio de comunicación, y las ideas dadas o recibidas en ella serán siempre mejor expresadas por los maestros y más bien entendidas por los discípulos. La enseñanza elemental no se puede dar en las mismas fuentes; pero se debe referir continuamente a ellas. Sea, pues, el que aspirare a saberlas, buen latino, buen griego, y si fuere posible, capaz de entender bien la lengua hebrea; acuda a las fuentes originales de la antigüedad, pero reciba y exprese sus ideas en lengua propia.
De lo dicho hasta aquí se pueden deducir tres conclusiones: 1.ª, que pues el estudio de las lenguas griega y latina es absolutamente necesario a algunos y muy conveniente a muchos, debe ser fomentado y perfeccionado entre nosotros; 2.ª, que la perfecta inteligencia de estas lenguas, o por lo menos de la latina, debe exigirse de cuantos aspiren al estudio de la teología y los cánones, y si se quiere, de los que se dediquen a la jurisprudencia civil y a la medicina; pero debe ser voluntario a los que aspiran a otras ciencias, cualesquiera que sean; 3.ª, que este estudio no pertenece esencialmente a la educación general; pero que podrá admitirse en ella para los que quieran recibirla más cumplida y perfecta.
Si la enseñanza de toda ciencia debe exponer ante todas cosas aquellas verdades abstractas que constituyen su teoría, la de la palabra deberá empezar por un estudio hasta ahora desconocido entre nosotros, y que sin embargo es absolutamente necesario para alcanzar con perfección el arte de hablar. Este estudio es el de la gramática general o racional. Las gramáticas particulares de las lenguas, más bien que teorías dirigidas al conocimiento científico de los principios de este arte, son unos métodos que enseñan el artificio mecánico de cada respectiva lengua. Detenidas en definir las varias partes de que se compone la oración, explicar el oficio de cada una, el lugar que le conviene y las modificaciones que recibe en la construcción, jamás se elevan a la relación que las palabras tienen con nuestros pensamientos, ni al sublime artificio con que los analizan, combinan y extienden para su más exacta expresión. He aquí el oficio de la gramática racional, que prescindiendo de los sonidos, contempla en general las palabras en calidad de signos, y con relación a la idea que presenta cada uno. De aquí es que sus principios son aplicables a cualquiera lengua, y que una vez conocidos, se facilita admirablemente el estudio de todas. Por consecuencia, el de la gramática general ofrece las siguientes ventajas: 1.ª, conduce al más perfecto conocimiento de la lengua propia; 2.ª, como en esta lengua se deben dictar sus preceptos, conocida la gramática general, el estudio de nuestra gramática se reducirá a unas brevísimas reglas de sintaxis castellana; 3.ª, servirá de llave para entrar fácilmente al estudio y perfecta inteligencia de las lenguas extrañas; 4.ª, fundándose en principios que se pueden llamar lógicos, facilitará mucho el estudio de la retórica y de la lógica; y 5.ª, su sola enseñanza, bien dada y confirmada con el análisis y observación de buenos ejemplos, tomados en autores clásicos, supliría por un curso de humanidades en aquellos que no puedan o no quieran recibir más larga educación.
Sé que no tenemos libro para dar esta enseñanza, pero no es difícil tenerle; las gramáticas generales de Dumarsais, de Gibelin, Condillac, y de las Enciclopedias francesa y británica están a la mano. ¿Faltará entre nosotros un hombre que las examine, que traduzca la que juzgare mejor, y le sustituya ejemplos escogidos de nuestra lengua? He aquí otro objeto hacia el cual se debe llamar la atención de los sabios y excitar con premios el ingenio.
A la gramática general debe suceder la castellana. Los que conocen una y otra saben que la enseñanza de la primera facilita admirablemente la de la segunda. Los mismos ejemplos que se hubieren tomado de esta para confirmar los principios de aquella, pueden servir para explicar la índole de su construcción, y señalar los caracteres que le son peculiares y la distinguen de otras lenguas. Pero en esta última enseñanza se deben multiplicar y variar los ejemplos, no solo para hacer conocer por medio del análisis la riqueza y el recto uso de nuestra lengua, sino también para preparar a los jóvenes a los estudios sucesivos. Por la misma razón, en este periodo de la enseñanza deberán empezar el ejercicio de composición, presentándoles a los niños asuntos fáciles, no exigiendo de ellos sino la exactitud gramatical, haciéndoles dar razón de cuanto hicieren, y dándosela de cuanto no hicieren bien; porque no debe olvidarse jamás que solo el análisis de los buenos modelos de una lengua y la cuidadosa y frecuente composición en ella pueden enseñar su propiedad y recto uso.
A esto se dirige el estudio de la gramática, y esto es lo que más la recomienda; hablar con facilidad una lengua es lo que todos aprenden por uso e imitación; hablarla con pureza y propiedad, expresar con claridad y exactitud sus ideas, solo es dado a aquellos que por medio de la observación y el análisis han penetrado su índole y artificio. Si pues este talento no solo es necesario para comunicar sus pensamientos, sino también para formarlos y ordenarlos rectamente, ¿cómo se podrá decir bien educado el que no lo alcanzare?
Quisiera yo asimismo que por vía de apéndice de esta enseñanza, se aplicasen los principios de la gramática general a nuestra lengua mallorquina, y se diese a los niños una cabal idea de su sintaxis. Siendo la que primero aprenden, la que hablan en su primera edad, aquella en que hablamos siempre con el pueblo, y en que este pueblo recibe toda su instrucción, visto es que merece mayor atención de la que le hemos dado hasta aquí. Se dirá que la amamos, y es verdad, pero la amamos con ciego amor. El mejor modo de amarla será cultivarla. Entonces conoceremos lo que vale y lo que puede valer; entonces podremos irla llevando a la dignidad de lengua literata; entonces irla proporcionando a la exactitud del estilo didáctico y a los encantos de la poesía; y entonces, escribiendo y traduciendo en ella obras útiles y acomodadas a la comprensión general, abriremos las puertas de la ilustración a esta muchedumbre de mallorquines cuya miserable suerte está vinculada en su ignorancia, y una ignorancia será invencible mientras no se perfeccione el principal instrumento de su instrucción.
Retórica
Así preparados los jóvenes, podrán estudiar con fruto la retórica y hacer progresos en la elocuencia castellana, cuya enseñanza no será ya más que una ampliación de la de la gramática. Si la miramos como una facultad diferente, es porque hemos determinado mal su objeto, que siendo el de mover y persuadir, nos parece que está fuera de los límites del arte de hablar; como si este objeto no entrase también en el objeto general de la palabra, y como si el orador no moviese y persuadiese hablando. El verdadero objeto de la retórica es la aplicación del arte de hablar a los varios modos de hablar o de decir. Es verdad que la elocuencia admite, o más bien requiere, un estilo figurado; pero ni las figuras del estilo salen de la jurisdicción de la gramática, ni hay alguno tampoco que no pertenezca a la de la retórica. Una y otra emplean un mismo instrumento y unos mismos elementos o signos, y si se distinguen, es solo en el modo de aplicarlos.
De aquí es que nada ha dañado tanto a la elocuencia castellana como la idea siniestra de su naturaleza y objeto, dando más valor a sus accidentes que a su sustancia; haciéndola casi consistir en la doctrina de los tropos, y cargando sobre los accesorios el estudio y cuidado que debíamos a su principal objeto. De donde se han derivado dos abusos, a cual más funestos, a saber: 1.º, que han desaparecido de la oratoria aquellas palabras familiares de sentido recto y expresivo, y aquellas locuciones llanas y sencillas, pero nobles y enérgicas, que tanta fuerza y vigor dan a los discursos, como es de ver en los de Mariana y fray Luis de Granada, y se pudiera probar también con el ejemplo de Isócrates y Demóstenes, y aun de Cicerón; y 2.º, introducir en el estilo didáctico las figuras y licencias retóricas, que en vez de engalanarle, le afean y le embrollan. Así se ve que mientras algunos de nuestros oradores hablan a la imaginación y al oído más bien que al espíritu y al corazón, muchos escritores doctrinales, que solo deberían dirigirse a la austera razón, sacrifican la precisión y la fuerza lógica del raciocinio a los afectos y travesuras del espíritu.
Semejantes abusos, que tienen su principal raíz en el desorden de la imaginación y en la falta de fondo y doctrina de los que escriben, se aumentan con la lectura y estéril imitación de los extranjeros, que adolecen también de este achaque. Pero ¿no se podrán atribuir también al abandono de nuestra lengua, y a que dando tanto tiempo y cuidado al estudio de las extrañas, no dedicamos ninguno al de nuestra gramática y retórica? Porque ¿cómo la hablará con dignidad el que no la conozca, ni cómo la conocerá bien el que no haya descubierto su abundancia, penetrado sus bellezas en el análisis de los grandes modelos que la han ennoblecido?
Para dirigir pues la educación al establecimiento de la retórica, dense a los niños pocos y buenos preceptos, confirmados con muchos y escogidos ejemplos de elegancia castellana. Conozcan en ellos los diferentes estilos y modos de decir, y los objetos a que cada uno conviene. Conozcan en ellos la naturaleza y las verdaderas gracias del estilo figurado, y la templanza y oportunidad con que deben emplearse los ornamentos retóricos. Conozcan finalmente en ellos la índole del artificio oratorio, cuyas leyes jamás podrán penetrar sino por medio del análisis. Así es como los preceptos, ilustrados con el ejemplo, se inculcarán en el ánimo de la juventud, e inspirarán el gusto de la pura y castiza elocuencia.
Se ve por aquí que el análisis de que hablamos no se referirá ya al régimen y construcción gramatical, sino a la elegancia y fuerza de la frase, al enlace de las ideas o pensamientos y a la serie y conducta del discurso; que en él se debe buscar la fuente y origen de donde se derivan aquellas y la razón en que estas se fundan; que se deben considerar las palabras como inseparables de las ideas, las ideas como enlazadas con los argumentos, y los argumentos como elementos esenciales del discurso, sobre que se levanta y apoya la conclusión que se trata de establecer y persuadir. Tal es el fin general de la retórica, cualquiera que sea el género de decir a que se aplicare.
Para conducir más seguramente a la juventud a este fin, convendrá instruir a los niños en el arte de resumir y extractar; cosa de que no se ha cuidado hasta ahora, y que es de grande utilidad, así para aprovechar en la lectura y meditación de las obras de ciencia y literatura que hubieren de manejar en el progreso de sus estudios, como para acostumbrarlos más y más al análisis, y perfeccionarlos en él. Como en este ejercicio las locuciones figuradas se reduzcan al sentido recto; como se dirija particularmente la atención a la sentencia, para discernir las principales ideas de las subalternas y accesorias, y como para conocer el orden y fuerza del discurso se distinga todo lo que pertenece a los adornos y movimientos oratorios de lo que pertenece al raciocinio lógico, y se discierna y separe lo que es necesario y conducente a él de lo que es redundante e inútil, visto es que este ejercicio perfeccionará el arte de analizar, y cuanto conducirá a ilustrar la razón y formar el gusto de los jóvenes.
Entonces podrán pasar a la composición retórica, para la cual se les presentarán asuntos breves y sencillos, en que puedan ejercitar los diferentes estilos que convienen a los varios géneros de elocuencia, sin empeñarlos nunca en grandes oraciones y discursos, para los que ni pueden estar preparados, ni menos tener el fondo suficiente. Porque nunca se debe olvidar que nadie sale elocuente de la escuela; que la retórica, considerada como un arte, solo se perfecciona con el hábito, y sobre todo, como dice Horacio: Scribendi recte, sapere est et principium, et fons.
Poética
Todas las máximas prescritas para este estudio son aplicables al de la poética. Nada hay que decir de su doctrina teórica, de que tanto se ha escrito desde Aristóteles a Horacio, desde Horacio al Pinciano, y desde el Pinciano a Luzán. Pero no callaré que faltan todavía a nuestra lengua dos trataditos muy necesarios para completar esta enseñanza: uno de gramática y otro de prosodia poética. El primero debería determinar las verdaderas calidades del estilo y buena dicción con referencia a los varios estilos que requieren nuestros poemas; y el segundo determinar la construcción mecánica que constituye la dulzura, el número y la armonía poética, con relación a los varios metros castellanos. Esta doctrina, confirmada con muchos y escogidos ejemplos, haría que los niños entrasen a analizar con provecho nuestros mejores poetas, y los dirigiría en el ejercicio de composición.
Porque yo tengo para mí que estos son los dos escollos en que más frecuentemente han peligrado nuestros ingenios. A cada paso damos con poemas en que el gusto destruye los esfuerzos del genio, y en que una dicción lánguida y prosaica, una frase sin colorido ni hermosura, hace frías y desmayadas las más sublimes sentencias; o bien, por el contrario, en que una frase hinchada, llena de rimbombos y palabrones, y adornadas de figuras y metáforas atrevidas y descabelladas, aturde la razón y la imaginación del que lee, a las que no presenta ninguna idea juiciosa, ninguna imagen agradable, ni causa ninguna, instrucción ni deleite. Y damos también en otros, en que la dicción más bella y escogida no satisface el gusto ni contenta al oído, por falta de número y de armonía. Los autores de los primeros no han conocido que en el lenguaje de la poesía la imaginación ocupa el lugar y ejerce los oficios de la razón; y aunque recibe de esta el fondo de sus ideas, se encarga de colorirlas y engalanarlas; no han conocido que esta facultad sabe tomar de la naturaleza las bellezas de unos objetos para transportarlas a otros, y adornarlas, inventar formas e imágenes para representar las ideas más abstractas, y hacerlas reales y sensibles; no han conocido, en fin, que pues en este lenguaje la imaginación habla a la imaginación, el estilo debe ser siempre gráfico, aun en los poemas didácticos, y que la poesía que no pinta, jamás será digna de este nombre.
Pero los de los segundos, arrastrados por esta facultad, han olvidado que no basta que la poesía pinte a la imaginación, si no canta al oído, ni basta que su estilo sea gráfico, si no es al mismo tiempo dulce y armonioso. El lenguaje de la poesía es verdaderamente musical, y sus notas se señalan en el sonido de todos los elementos de la palabra. El de las consonantes y vocales, y el contraste de unas con otras; la cantidad y el número de las sílabas que componen cada palabra y el lugar conveniente dado a cada una; la colocación del acento principal, que marca la armonía con una especie de cesura, y su juego con los acentos subalternos de cada verso; el juego de unos versos con otros, así en la colocación de los acentos como en la de las pausas mayores a que obliga la terminación de la sentencia, ya en el verso, ya en el hemistiquio; y por último, la onomatopeya o conveniencia de los sonidos con las imágenes que representan: he aquí lo que constituye el canto de la poesía, y he aquí la armonía musical, sin la cual la más bella dicción poética será siempre lánguida e insonora.
¿Cómo, pues, se evitarán estos escollos? 1.º, enseñando a los jóvenes a leer bien los versos; esto es, no solo con buen sentido, sino también con recta expresión, marcando en ella el valor de cada sílaba, los acentos principales y subalternos de los versos, y las pausas mayores y menores de los periodos y finales de las sentencias, y sobre todo, levantando esta expresión al tono de los sentimientos y las pasiones de que está siempre lleno el idioma del entusiasmo; 2.º, dirigiéndoles en el análisis de los modelos escogidos a buscar, así las propiedades de la frase y locución poética, como las del número y armonía de los versos; 3.º, haciéndoles primero componer en prosa poética (pues que el metro no es de esencia de la poesía), para acostumbrarlos y encastarlos en la buena dicción; 4.º, ejercitándolos en el verso blanco, para que libres de la sujeción de la rima, puedan formar mejor idea de la armonía métrica, pues es bien sabido que si de una parte la gracia y sonsonete de la rima cubre muchos defectos de la locución y armonía, de otra el verso blanco solo puede agradar y sostenerse por estas dotes; 5.º, y sobre todo, dirigiéndoles al estudio de la naturaleza y del corazón humano, donde están los tipos primitivos de todas las bellezas físicas y sentimentales. En ellos se formaron Homero y Eurípides, en ellos se perfeccionaron Horacio y Virgilio, y Milton y Pope, y Boileau y Racine, y en ellos también Meléndez y Moratín, Cienfuegos y Quintana, que podemos citar sin vergüenza al lado de aquellos modelos.
Lenguas
En la serie de los estudios que pertenecen al arte de hablar, debemos poner también el de las lenguas, que tanto le fortifica y extiende, y del cual ya no se puede prescindir en la primera educación.
La santa Escritura nos presenta en la confusión de las lenguas el mayor castigo que pudo dar al orgullo y temeridad de los hombres. Impelidos después de él por sus necesidades, fueron ocupando los diferentes climas de la tierra, y divididos en lenguas, hubieron de dividirse también en pueblos y naciones. La lengua vino a ser entre ellos el primer vínculo de unión social, y por eso fue cultivada separadamente por cada sociedad. Mas como el espíritu de guerra y de conquista dominase en todas, y las relaciones de amistad y comercio fuesen todavía poco conocidas o poco apreciadas, ninguno se curó de uniformar su lengua con la de sus vecinos, y por esto la división y diferencia de idiomas creció y se multiplicó más y más cada día.
Pero al fin, ilustradas con el progreso del tiempo algunas naciones, y movidas de su propio interés a establecer entre sí aquellas relaciones, hallaron que la diferencia de idiomas era un grande estorbo para la recíproca comunicación de sus bienes y sus luces, y que el estudio de las lenguas era el único medio de franquear la barrera de división que su diferencia ponía entre ellas. De aquí el amor a este estudio, que la política y el amor a las letras abrazaron con ansia, mientras la sana filosofía, extendiendo sus experiencias, se lisonjeó de que el progreso de la razón y la comunicación humana traería tal vez la época venturosa en que una lengua universal estableciese entre todas las sociedades y todos los hombres un vínculo de unión y fraternidad, por que suspiran a una la religión y la naturaleza.
Sea lo que fuere de esta esperanza, o sea dulce y piadosa ilusión, la necesidad del estudio de las lenguas no puede disputarse, porque ora las consideremos como medios de instrucción, ora como instrumentos de comunicación, es claro que quien solo sepa la de su país, ni podrá aspirar a más instrucción que a la que estuviere consignada en ella, ni tampoco a comunicar la que hubiere adquirido más que a sus compatriotas. Lo es también que el que aprendiere otras lenguas se hará capaz de adquirir toda la instrucción que estuviere atesorada en ellas; y lo es, en fin, que esta ventaja estará siempre en razón compuesta de la mayor suma de instrucción depositada en la lengua o lenguas que se estudiaren, y de la mayor relación o conveniencia de esta instrucción con la carrera que hubiere de seguir y género de vida que hubiere de abrazar el que la aprendiere.
Graduando, pues, la utilidad de las lenguas por estos principios, daré yo el primer lugar a la lengua latina, bien que no indistintamente, sino 1.º, para aquellos que se hubieren de consagrar a la Iglesia y al foro, y en general a los que hubieren de seguir los estudios de universidad; 2.º, para los que quieran darse a los estudios de erudición antigua y moderna que abrazan los varios ramos de la literatura; y 3.º, para aquellos que uniendo los dones de fortuna a los de naturaleza, y no pensando abrazar ninguna profesión ni carrera determinada, aspiren solo a recibir una educación cumplida en todos sus números.
Mas para aquellos que se hubieren de consagrar a las ciencias exactas o naturales, y aun a las políticas y económicas, y para aquellos que hubieren de seguir la carrera de las armas en mar o tierra, la diplomática, el comercio, las artes, etc., daría yo el primer lugar al estudio de las lenguas vivas, y señaladamente de la inglesa y francesa. Estas lenguas abrirán al joven un abundantísimo campo de doctrina en todos los ramos de ciencia y literatura que quiera cultivar; y por lo mismo su enseñanza se debe estimar necesaria en cualquiera instituto de educación.
Y ahora, si alguno que solo quiera estudiar una de estas lenguas preguntare cuál debe preferir, le diré que la francesa ofrece una doctrina más universal, más variada, más metódica, más agradablemente expuesta, y sobre todo, más enlazada con nuestros actuales intereses y relaciones políticas; que la inglesa contiene una doctrina más original, más profunda, más sólida, más uniforme y generalmente hablando, más pura también, y más adecuada a la índole del genio y carácter español; y que por tanto, pesando y comparando estas ventajas, podrá preferir la que más acomodase a su gusto y sus miras. Pero también diré que pues es tan conocida la utilidad de entrambas lenguas, así para la instrucción como para los demás usos de la vida, lo mejor será siempre que el que aspirare a perfeccionar su educación se esfuerce a estudiar uno y otro.
No exijo demasiado, porque sobre que el estudio de una lengua facilita siempre el de otra para el que se haya instruido bien en la gramática general, ninguna dificultad ofrece, ni requiere gran tiempo. Trátase solo de aplicar a cada una los principios generales del arte de hablar; y como esto se debe hacer de un modo uniforme y por un mismo método, es visto con cuánta facilidad se aprenderán sus rudimentos y aun sus sintaxis. Fuera de que esta enseñanza debe reducirse en toda lengua a su buena y corriente versión; pues cuanto hay relativo a la composición y libre uso de las lenguas debe dejarse al tiempo, a la lectura y al uso práctico de ellas, y está, por decirlo así, fuera de los límites del estudio elemental y del círculo de la educación.
Con todo, prevendré, por lo que esta interesa, que pues el estudio de versión requiere muy frecuente y variada lectura, deben cuidar los maestros: 1.º, no solo de que esta sea de doctrina pura y escogida, sino también proporcionada a la capacidad de los jóvenes y conducente a su mayor instrucción; 2.º, de que sirva para perfeccionarlos en los estudios hechos, y prepararlos para los que hubieren de hacer; 3.º, de que contenga buenas máximas de educación y reglas de conducta; 4.º, y finalmente, de ir sembrando en sus ánimos aquellas ideas sanas, aquellos puros sentimientos que constituyen el carácter civil y moral del hombre, y le disponen a buscar su felicidad en la perfección de los talentos y en el ejercicio de la virtud.
Lógica
Es tiempo ya de pasar a la enseñanza de la lógica, que servirá de cima y corona a la de la palabra. Considerada como el arte de hablar, no hay duda en que su principal objeto son las ideas, pues que a ella le toca explicar el origen, sucesión, y el orden con que se deben enlazar en nuestro espíritu para proceder al descubrimiento de la verdad. Mas como las palabras sean ya signos necesarios de nuestras ideas, y esto no solo para hablar, sino también para pensar, según dejamos asentado, claro es que la lógica no pueda prescindir de ellas ni del artificio de su colocación, y por consiguiente, que el arte de hablar y pensar, aunque diferentes en su objeto, se pueden reducir a uno solo.
Pero la lógica que deseamos para nuestro plan no es esta lógica escolástica y abstracta de nuestras universidades, la que podrá muy bien ser conducente para la especie de estudios que se dan en ellas; pero ciertamente no lo será para preparar la razón de los jóvenes a las varias clases de conocimientos a que deben aspirar. Aquella se ocupa principalmente en el artificio del raciocinio, o bien en cuestiones estériles, dirigidas a ejercitarla. Mas para esto, ¿qué necesidad hay de llevar a los jóvenes por el largo e intrincado camino de las categorías y universales, ni tampoco de empeñarlos en las vueltas y revueltas del artificio silogístico, en que tanto se deleitan y detienen nuestros dialécticos? Cuando conozcan la naturaleza y diferencias de las ideas que puede concebir nuestro espíritu, las palabras y proposiciones con que deben enunciarlas, y el lugar, orden y enlace que conviene a cada una para proceder a la conclusión que se pretende demostrar, ¿no sabrán cuanto hay que saber de la buena argumentación? ¿Es esta otra cosa, como observó muy bien Cicerón, que el desenvolvimiento de la razón, que en lo que percibíamos nos hace ver lo que no percibíamos aún?
No por esto condenaremos la enseñanza del artificio silogístico, antes la creemos muy necesaria, no solo para acostumbrar a los jóvenes a enunciar con precisión y orden sus ideas, sino también para guiarlos en el camino de las ciencias, pues que todas, sin exceptuar las exactas, proceden al descubrimiento de la verdad por medio del raciocinio, y al cabo una demostración no es otra cosa que un silogismo bien hecho. Pero en esta enseñanza quisiéramos: 1.º, que no se ejercitase a los jóvenes en la argumentación, sino sobre materias familiares y conocidas, en que puedan ver exactamente la analogía de las ideas con las palabras, y su orden y enlace; no sea que en vez de aguzar su ingenio, como vulgarmente se dice y cree, se le haga inexacto, versátil y confuso; 2.º, que se les ejercite con gran cuidado y sobriedad, no sea que se aficionen a esta especie de esgrima de palabras, que girando continuamente en torno de la verdad, sin tocarla, hace estacionarios los errores, y las opiniones indestructibles y eternas.
Pero esta enseñanza nunca será ni la primera ni la más importante de la lógica; porque si el objeto principal de ella son las ideas, ¿no deberá indagar su naturaleza antes de tratar de su enlace? Y bien, ¿podrá indagar, podrá explicar la doctrina relativa a uno y otro sin dar a conocer: 1.º, qué ser es el que las concibe; 2.º, cuáles los objetos a que se refieren; 3.º, a qué nociones puede subir procediendo de unas ideas en otras; 4.º, y supuesto el más alto término de ellas, a qué nuevas series de ideas pueda descender desde este punto?
Se nos dirá tal vez que nada de esto pertenece a la lógica, y no sin alguna razón, si se atiende a la vulgar acepción de esta palabra. Pero ¿no pertenecerá a la ciencia de las ideas? Y ¿no es esta ciencia la verdadera llave de las demás, la que debe colocarse a su entrada y ocupar el lugar dado al arte del raciocinio? Désele, pues, el nombre de ideología, que sin duda le conviene mejor; pero adjudíquesele la doctrina que pertenece esencialmente a su objeto. He aquí lo que hará nuestro plan de educación más sencillo y más provechoso. Hemos reducido todos los estudios de humanidades al arte de hablar, procurando siempre referir las palabras a las ideas que debían enunciar, y preparando así los ánimos de los jóvenes para el estudio de la buena lógica, que enlazamos con aquel arte. Ahora, reduciendo a la lógica, o sea ideología, los principios de la filosofía racional, y cuidando de que no prescinda jamás de las palabras que deben enunciar las ideas en que están contenidas, damos un paso más hacia la verdadera y sólida ilustración; porque en esta correspondencia y analogía está la fuente de todo saber, y fuera de ella todo es error e ilusión.
Así que, nuestra ideología deberá exponer: 1.º, la naturaleza del alma humana, de esta sustancia simple, incorpórea, inteligente, activa, inmortal, unida a nuestro ser, a la cual fue dada la facultad de sentir y percibir las impresiones que recibe de los objetos exteriores; 2.º, las facultades del alma humana, y las diferentes operaciones por cuyo medio las ejercita, desenvuelve y mejora; 3.º, la naturaleza de las impresiones que por el ministerio de los sentidos envían a ella los objetos exteriores, y las ideas y juicios que forma de ellos; 4.º, cómo aunque no pueda alcanzar la esencia y sustancia de estos objetos, y aunque no perciba de ellos más que accidentes y propiedades o modos de existir, los distingue por ellas, y penetra por la fuerza activa de su razón las relaciones que hay entre unos y otros, y descubre alguna parte de la serie de causas eficientes y finales en que están unidos; 5.º, cómo la serie de causas eficientes le conduce al conocimiento de una causa primera, y en la de las finales ve un orden, y en este orden una inteligencia, y pasando de aquí a contemplar la grandeza, armonía y hermosura de la creación, concluye que es obra de un Ser eterno, necesario, omnipotente, sapientísimo y perfectísimo por esencia; 6.º, cómo volviendo después hacia sí, y hallando ser entre todas las criaturas visibles la única capaz de conocerle y conocer sus obras, se pregunta a sí mismo, y halla en su corazón los principios eternos de honestidad, de justicia y de beneficencia que este supremo Legislador grabó en su alma, y son la verdadera fuente de la moral pública y privada. En suma, nuestra ideología deberá reunir y enlazar en el orden indicado por su misma naturaleza las ideas principales de la dialéctica, psicología, cosmología, ontología, teología natural y ética; en una palabra, todos los principios de la filosofía racional.
Si se nos dice que abarcamos demasiado en nuestro plan filosófico, y que a fuerza de quererle perfeccionar, le hacemos inmenso, diremos: 1.º, que si de todas las materias que abraza se quitare lo que es opinable y dudoso, el residuo de verdades, o sean nociones ciertas y constantes, que restará, será muy escaso; 2.º, que para demostrar una verdad no son necesarias largas disertaciones; basta desenvolver la noción en que está contenida, o por mejor decir, la razón conocida con que está enlazada y que nos hace percibirla; 3.º, que por consiguiente un tratado elemental, en que las verdades filosóficas estén bien enlazadas, debe ser muy corto; 4.º, que si algún mayor desenvolvimiento necesitaren estas verdades, ya sea para ampliarlas, ya para inculcarlas mejor en el ánimo de los jóvenes, ya en fin, para desvanecer las dificultades que pudieren ocurrir contra ellas, esto ya no pertenece al tratado elemental, sino a las oportunas y sucesivas explicaciones del maestro que las enseñare; y entonces bastará colocarlas y ordenar convenientemente estas nociones para que su estudio sea, no solo fácil, sino breve y provechoso.
Y bien, se dirá todavía, ¿qué necesidad hay de refundir en uno tantos y tan diversos estudios? ¿Podrá su reunión no ser dañosa? ¿No fuera mejor enseñarlos separadamente? No, por cierto. La clasificación de los conocimientos humanos, así como la de los cuerpos físicos, no es obra de la naturaleza, sino nuestra; no existen en ella, sino en nuestro espíritu. Esta clasificación ha sido sin duda muy útil para cultivarlos y adelantarlos, a la manera que la división de las artes prácticas ha servido para su mayor adelantamiento y perfección. En efecto, divididas las ciencias en varios ramos, fue consiguiente dar a cada uno mayor estudio y meditación, acumular acerca de él mayor suma de observaciones y experiencias, y descubrir en él mayor número de verdades. Y he aquí a lo que deben las ciencias sus mayores progresos.
Pero si para promoverlas conviene separarlas, para comunicarlas o enseñarlas conviene reunirlas, conviene ensartar en una serie el mayor número de verdades posibles, conviene en cuanto sea posible reducir las diferentes series que andan sueltas y dislocadas a aquel punto de unidad que forma el principal carácter de la sabiduría. Porque la verdad es una, y estas nociones, a que damos el nombre de verdades, no son otra cosa que porciones de una verdad, o sea noción primera y fecunda, en que están esencialmente contenidas. No hay alguna que no se derive de otra, y de que otra no pueda ser derivada. Todas son eslabones de una cadena inmensa, cuya interrupción marca los espacios de la ignorancia, y cuya continuidad lo que llamamos ciencia. Cada ciencia forma una serie, una porción de cadena separada. En ella se han ido eslabonando las verdades descubiertas por las generaciones pasadas, y se eslabonarán las que descubrieren la que respira y las que no han nacido aún. Así se ilustró, así se ilustrará el espíritu humano; pero su mayor perfección será siempre debida al eslabonamiento de estas series de verdades.
Sí, el hombre se perfecciona en proporción de los descubrimientos que hace la especie humana en razón de los métodos. Por medio de ellos alcanza un joven en pocos años todas las verdades descubiertas por los sabios de los siglos pasados; y tal vez las alcanza mejor, porque las ve en la serie a que pertenecen. Pero la perfección de estos métodos solo puede consistir en dos puntos: 1.º, en la perfección del instrumento de comunicación de las ideas, es decir, de la lengua científica; 2.º, en el enlace del mayor número de ideas en una serie. De lo primero, pende la exactitud, de lo segundo, la extensión de cada ciencia.
Sirva de ejemplo el arte de calcular. Cuando no tenía otro instrumento que la lengua común, sus descubrimientos fueron escasos y se redujeron a una cortísima serie de ideas. Inventáronse los signos y métodos aritméticos; los descubrimientos se multiplicaron, y la serie se extendió inmensamente. Pero ¿cuánto no creció uno y otro cuando la invención de los signos del álgebra y sus métodos analíticos abrieron un campo inmenso a la ciencia del cálculo?
Por otra parte, ¿cuánta perfección y extensión no recibió la geometría de la aplicación del álgebra, esto es, la reunión del arte de calcular al de medir; cuánto las ciencias físico-matemáticas de la geometría trascendental, la astronomía de la física, y finalmente, la geografía, la hidrografía y navegación de la astronomía?
Pero volviendo a nuestra lógica, o sea ideología, su perfección no bastará para reducir a ella todas las verdades de la filosofía racional, si al mismo tiempo no se perfecciona su nomenclatura. En ninguna ciencia hay más palabras vacías de sentido, en ninguna tantas de oscuridad y ambigua significación; y esto prueba que en ninguna las ideas sean tan inexactas y confusas, y acaso también que en ninguna hay más errores e ilusiones. La razón es porque en su estudio se ha seguido el método sintético en vez del analítico, que es el único que puede conducir seguramente a la indagación de la verdad; porque se ha creado su nomenclatura antes de determinar las ideas a que se refería, y en fin, porque se ha dado todo a la especulación, y nada a la experiencia.
¿Por ventura no puede ser esta nuestra guía en el examen de las operaciones de nuestra alma? ¿No estamos tan ciertos de la existencia de esta operación sublime de nuestro ser como de la más material y grosera? ¿No lo estamos tanto de las operaciones que pertenecen exclusivamente a la primera, como de las que son propias de la segunda? ¿Por ventura son más certeros nuestros sentidos para trasladar a nuestra alma las imágenes de los seres que la afectan, que ella misma para discernir las percepciones que recibe de ellos? Y estas operaciones ¿no son igualmente capaces de analizarse, distinguirse y determinarse? Pues ¿por qué no se preferirá este método? Hagan los maestros que los jóvenes entren en sí mismos; háganlos observar cómo sienten, perciben, se aseguran de sus percepciones, atienden a ellas, reflexionan sobre ellas, las distinguen, comparan, juzgan, combinan, desenvuelven, extienden, y pasan así de lo conocido a lo desconocido. ¿No podrán hacerles observar cómo dudan o se resuelven, asienten o disienten, desean o temen, quieren o repugnan, y la diferencia que hay entre unas y otras operaciones? He aquí lo que yo quisiera, y lo que no puedo detenerme a explicar aquí. Conténtome con remitir los maestros al estudio de las obras de Locke y Condillac, donde hallarán sobre este punto muy perspicua y sólida doctrina.
Y no se diga que en estos autores hay no poco que censurar y mucho que temer, porque responderé con nuestro doctísimo Eximeno: «Después (dice a los maestros de filosofía) de haber imbuido y asegurado a vuestros discípulos en la materia de nuestro espíritu, y en la recíproca eficacia de él en nuestro cuerpo, y de este en él, no temáis engolfarlos en la bellísima doctrina de los modernos acerca de la estructura de los sentidos y de los movimientos del ánimo, porque nada hallaréis en ella que pueda empecer a las razones que prueban que el ente sólido y corpóreo no es capaz de sentir ni pensar».
Pero dándoles de todas estas cosas ideas claras y distintas, cuídese de determinar el sentido de las palabras con que ha de ser representada cada una, y cuiden también de hacer lo mismo con cada nueva idea que les fueren comunicando. No olviden jamás que en esta exacta correspondencia de los signos con las ideas consiste el verdadero saber, porque la verdad no es otra cosa que la conveniencia de los hechos o percepciones con lo que afirmamos de ellas; que no por otra razón se llaman exactas las ciencias matemáticas, que porque en su nomenclatura hay esta exacta conveniencia entre las palabras y las ideas; y en fin, que este es el único camino de elevar las ciencias intelectuales a la clase de demostrativas.
Por aquí se verá que no en vano nos habemos detenido a dar una idea más amplia del estudio de la ideología, cuyas ventajas recopilaremos diciendo: 1.º, que perfeccionando el arte de hablar, esto es, el instrumento de comunicación de nuestros pensamientos, nos une con toda la especie humana, y nos habilita para concurrir a su perfección; 2.º, que perfeccionando el arte de hablar, se perfecciona también el arte de pensar, que es el instrumento de la razón humana, por el cual, al mismo tiempo que promovemos nuestra perfectibilidad individual, concurrimos a la del género humano; 3.º, que por medio de uno y otro arte nos guía al descubrimiento de las verdades naturales, cuyo conocimiento es el más connatural, el más agradable, el más provechoso y aun necesario al hombre, no solo porque ocurre a todas sus necesidades y aun a su comodidad y su regalo, sino porque poniendo a su disposición las fuerzas de la naturaleza, le hace dominar en medio de ella; 4.º, que por el conocimiento de las verdades naturales nos eleva al del supremo Autor de la naturaleza, verdad eterna e increada, fuente y origen de toda verdad, y cuyo conocimiento nos levanta sobre todas las criaturas visibles, y nos iguala a las más sublimes inteligencias; y 5.º, que en el conocimiento de esta suprema verdad nos hace ver toda la serie de verdades morales que constituyen la mayor perfección de nuestro ser, y proporcionándole a gozar de toda la felicidad que es posible en la tierra, le disponen a alcanzar la felicidad perdurable reservada a los justos.
Ética
Y he aquí el último punto a que hemos procurado conducir el estudio de la ideología. Si solo tratásemos de instruir a los jóvenes en el buen uso de su razón, nos hubiéramos contentado con darles algunos principios de lógica; pero era necesario que preparásemos sus ánimos para las importantes verdades de la moral, sin cuyo conocimiento no podrá decirse buena ni completa su educación. Importa ciertamente mucho ilustrar su espíritu, pero importa mucho más rectificar su corazón. Importaba mucho dirigirlos en el uso de sus ideas, pero mucho más en el de sus sentimientos y afecciones; porque si, como decía Cicerón, toda virtud consiste en acción, no bastará que conozcamos la norma que debe regular nuestra conducta, si no se dispone nuestra voluntad para que se conforme a ella y conozca y sienta que en esta conformidad está su dicha. Tal es el objeto de la ética o ciencia de las costumbres.
Antes de tratar de esta preciosa parte de educación, no puedo dejar de deplorar el abandono con que ha sido mirada hasta ahora. Si volvemos los ojos a nuestras escuelas generales, vemos que hasta nuestros días no fue contada en el círculo de los estudios filosóficos; y si bien la enseñanza de la teología abraza muchas cuestiones de la ética cristiana, cualquiera que conozca sus planes echará de menos una enseñanza separada y metódica de este ramo importantísimo de la ciencia de la religión. Es cierto que al fin la ética natural, o filosofía moral, fue admitida en nuestras universidades; pero ¿se enseña en todas? ¿Se enseña a todos? ¿Se enseña en el orden, por el método y con la extensión que su objeto requiere? Lo dicho hasta aquí, y lo que resta por decir acerca de ella, hará ver cuánto falta para llenarle dignamente.
Pero es todavía más doloroso ver cuán olvidado está el estudio de la moral en la educación doméstica, la única en que la mayor parte de los ciudadanos recibe su instrucción; porque, sin hablar de aquellos que no reciben educación alguna, ni de aquellos en cuya educación no se comprende ninguna enseñanza literaria, los cuales por desgracia componen la gran masa de nuestra juventud, ¿cuál es el plan de enseñanza doméstica que haya abrazado hasta ahora la ética; y quiénes los que la estudian, aun en aquellos seminarios establecidos para suplir los defectos de esta educación? Se cuida mucho de enseñar a los jóvenes a presentarse, andar, sentarse y levantarse con gracia, a hablar con modestia, saludar con afabilidad y cortesanía, comer con aseo, etc.; se consume mucho tiempo en enseñarles la música, la danza, la esgrima, y en cultivar todos los talentos agradables o inútiles; y entretanto se olvida la ciencia de la virtud, origen y fundamento de sus deberes naturales y civiles, y se les deja ignorar aquellos principios eternos de donde procede la honestidad; esto es, la verdadera decencia, modestia, urbanidad; en una palabra, los que enseñan la verdadera honestidad, fuente de las sublimes virtudes que hacen la gloria de la especie humana.
Estoy muy lejos por cierto de condenar aquellas enseñanzas; pero ¿quién no se dolerá de ver cifrada en ellas toda la doctrina de la buena crianza? No hay ya que temporizar con este error, no hay ya que despreciar sus consecuencias, que por desgracia son demasiado funestas, así como demasiado generales, porque este abandono, esta imperfección, estos vicios de la educación pública y doméstica son más o menos de todos los tiempos y todos los países. En ellos, si no la única, está la primera causa de los males y desórdenes que inficionan y debilitan todas las sociedades. La ignorancia es el verdadero origen de ellos; pero la ignorancia en este artículo, la ignorancia moral, si así decirse puede, es el más fecundo y poderoso, porque los demás estudios ilustran la razón, y este solo perfecciona el corazón; los demás disponen la juventud a recibir la luz de las ciencias y las artes, este dispone e inclina sus ánimos al ejercicio de la virtud; este solo forma, este solo reforma, este solo mejora y perfecciona las costumbres. Los demás forman ciudadanos útiles, este solo útiles y buenos. Los demás, en fin, pueden atraer a los estados la abundancia, la fuerza y cuanto lleva el nombre de prosperidad; este solo la paz, el orden, la virtud, sin los cuales toda prosperidad es precaria, es humo, es nada.
Por otra parte, la licencia de filosofar, que tanto cunde en nuestros días, llama poderosamente la atención de los gobiernos hacia este estudio. Él solo puede hacer frente a tantos y tan funestos errores como han difundido por todas partes estas sectas corruptoras, que ya por medio de escritos impíos, ya por medio de asociaciones tenebrosas, ya, en fin, por medio de manejos, intrigas y seducciones se ocupan continuamente en sostenerlos y propagarlos. Estos errores, corrompiendo todos los principios de moral pública y privada, natural y religiosa, amenazan igualmente al trono que al altar. En vano se prohíben los escritos que los contienen; en vano se persigue a los autores que los propagan; en vano se prohíben sus asociaciones, y se vela sobre sus astucias y manejos; todo esto es bueno, todo es necesario; pero todo esto no basta contra la curiosidad de una juventud ignorante e incauta, contra el atractivo de unas doctrinas dulces y seductoras, y contra la constancia y los artificios de unos impíos, que meditan y maquinan en las tinieblas la subversión del orden público, y que cobijan el fuego hasta que cobre la fuerza necesaria para hacer inevitable el estrago. Si algún dique se puede oponer a este mal, es la buena y sólida instrucción. Es necesario oponer la verdad al error, los principios de la virtud a las máximas de la impiedad, y la sólida y verdadera a la falsa y aparente ilustración. Es preciso formar el espíritu y rectificar el corazón de los jóvenes; es preciso desterrar de ellos aquella estúpida ignorancia, que no solo está igualmente dispuesta a recibir la verdad que el error, si no más expuesta a recibir este cuando lisonjea sus pasiones. En una palabra, la educación es el único dique que se puede oponer a este mal, y por lo mismo el estudio de la moral es el más importante y más necesario en su plan.
A este grande objeto hemos dirigido el plan de los primeros estudios de la juventud, y a él dirigiremos también el de la ética. Por lo mismo, abrazaremos en él todos los estudios que pertenecen a la moral, no solo porque todos son necesarios para la buena educación, sino porque no pueden separarse sin grave inconveniente. La ética, ora se considere simplemente como la ciencia de las costumbres, ora como la que determina las obligaciones naturales y civiles del hombre, envuelve necesariamente en sí la noción del derecho natural, de donde se derivan sus principios; del de gentes, que tiene el mismo origen, o más propiamente es uno con él, y del derecho social derivado de entrambos. Así que, la enseñanza de la ética será imperfecta e incompleta si no abraza toda la doctrina que los modernos metodistas han desmembrado para adjudicarla a estos tratados, y acaso para confundir sus principios.
Por lo menos sin esta reunión será difícil, si no imposible, establecer los principios de la moral universal sobre su verdadero y sólido fundamento, pues no por otra razón es vacilante y oscura la moral de los antiguos éticos y de muchos modernos filósofos, sino porque no reconocieron su verdadero origen, o por mejor decir, no establecieron sus principios sobre un fundamento reconocido e indubitable. Los jurisconsultos romanos, imbuidos en la doctrina de los estoicos o de los peripatéticos, fundaron el derecho natural sobre aquellas afecciones del instinto animal que nos son comunes con los brutos, con los cuales de tal manera mancomunaron al hombre, que ni aun contaron su razón entre los orígenes de este derecho, y si sobre ella levantaron las máximas del derecho de gentes, fue solo para fundarlas sobre el asenso general de los pueblos. Así que no reconocieron otro autor de estos derechos que la naturaleza misma, ya considerada en toda la especie animal, y ya solo en la racional. Y aunque muchos de estos filósofos reconocieron una causa primera, y tuvieron idea más o menos clara de su ser y perfecciones, ninguno se elevó a buscar sus orígenes en el Ser supremo, de quien solo pudo descender esta ley eterna, y esta voz íntima y severa que la anuncia continuamente a nuestra conciencia.
De aquí tantos errores como se hallan desde la entrada de la ética: 1.º, en suponer a los brutos capaces de derecho, cuando es claro que no puede haber derecho cuando no hay razón, y cuando, movidos por un instinto necesario, sin reflexión ni libertad, no podían seguir en sus acciones ninguna regla determinante, ni reconocer ninguna obligación determinada por ella; 2.º, en señalar a la naturaleza como autor de este derecho, cuando este nombre, ora se refiera a la colección de seres que componen este universo, ora a la colección de leyes que dirigen su conservación, solo indica una idea universal y compleja, y no un ser simple e inteligente, de que solo pudo proceder su establecimiento; 3.º, en dar este mismo concepto a la razón humana, cuando esta razón no es un ser, sino una cualidad o facultad de nuestra alma; cuando esta facultad no supone conocimientos, sino disposición para adquirirlos, y cuando por lo mismo esta razón nunca pudo preceder a la norma, ni ser la misma norma, por más que pueda discernirla y determinar por ella nuestras acciones. En suma, el grande error en materia de moral ha sido y es reconocer derechos sin ley o norma que los establezca, o bien reconocer esta ley sin reconocer su legislador.
De aquí también la incertidumbre y ambigüedad con que los filósofos trataron la importante cuestión del sumo bien, y la variedad de opiniones en que se dividieron acerca del último fin del hombre. Arístipo y sus sectarios colocaron el sumo bien en el placer y el sumo mal en el dolor, y esta opinión, despreciada y olvidada por mucho tiempo, dice Cicerón que la renovó después Epicuro, y la expuso su discípulo Metrodoro cerca de su edad. Coincidió en el mismo error Carneades, colocando el sumo bien en el interés y el provecho, y a esta opinión parece que aludió Horacio en aquella célebre sentencia: Quaeque ipsa utilitas prope justi est mater et aequi.
Por último, Hobbes, Espinosa, Helvecio y la turba de los impíos de nuestra edad, confundiendo el sumo bien con el último fin del hombre, siguieron con su ordinaria inconstancia una u otra de estas opiniones, y desconociendo el origen, corrompieron toda la doctrina de las costumbres.
Estos éticos, si tal nombre merecen, observando la innata propensión que mueve constantemente al hombre a buscar el placer y evitar el dolor, y viendo fundada en ella, así la ley de su preservación y conservación como la de la procreación y reproducción de la especie, hicieron de su objeto el sujeto de la humana felicidad. Su doctrina, como ya observó el docto Eximeno, pudiera admitirse sin reparo si hubiesen entendido el placer y el dolor según la estimación de la razón sana y cultivada; porque el hombre tiene sin duda derecho a apetecer y buscar el bien, y a aborrecer y evitar el verdadero mal. Pero, como decía Cicerón, ¡cuán miserable ministerio fuera el de la virtud, si solo hubiera de servir al deleite! Y después de recomendar la modestia, la moderación, la continencia y la templanza, ¿qué cosa, decía, podrá llamarse útil, si fuese contraria a este ilustre coro de virtudes?
No por eso asentiremos a la opinión de este gran filósofo, a cuya dulce y sublime doctrina tanto deben por otra parte las ciencias morales, pues aunque, siguiendo a los estoicos y académicos, colocó el último fin del hombre en la honestidad, y aunque purgó, por decirlo así, la idea de la virtud de la dureza con que la concebían los primeros y de la incertidumbre con que la exponían los últimos, todavía no la derivó de su verdadero origen ni la dirigió a su verdadero término, el cual solo se puede hallar en el Ser supremo. Así que, no disentiremos de él en cuanto colocó la humana felicidad en el ejercicio de la virtud, sino en cuanto no la determinó según su verdadero objeto. Ni tampoco negaremos el nombre de felicidad a la satisfacción que produce este ejercicio, ya en el sentimiento interior de nuestra conciencia, y ya por la pública aprobación de nuestra conducta; pero siempre la miraremos como una felicidad imperfecta y pasajera. Porque ¿quién se atreverá a compararla con aquel puro y sublime sentimiento que goza el hombre religioso cuando, penetrado de amor y reconocimiento hacia el divino Autor de sus días, siente en su alma haber llenado, en cuanto pudo su flaca condición, el alto fin de amor y de bondad para que le colocó sobre la tierra?
Es pues claro que toda moral será vana, que no coloque el sumo bien en el supremo Criador de todas las cosas, y el último fin del hombre en el cumplimiento de su ley; de esta ley de amor, cifrada en dos artículos tan sencillos como sublimes; 1.º, amor al supremo Autor de todas las cosas, como al único centro de la verdadera felicidad; 2.º, amor a nosotros y a nuestros semejantes, como criaturas suyas, capaces de conocerle, de adorarle, y de concurrir a los fines de bondad que se propuso en todas sus obras. En el cumplimiento de esta ley se contiene la perfección del hombre natural, civil y religioso, y la suma de la moral natural, política y religiosa, cuya enseñanza, reducida a este punto de unidad, se debe hacer con la debida separación y por el orden que va indicado.
De este puro y sublime origen se deben deducir primero los oficios o deberes naturales del hombre. Los éticos modernos, y aun los antiguos, se han detenido muy poco en este punto, tratando solo de las obligaciones civiles, sin distinguirlas de las naturales. Pudo nacer este descuido de haber creído que la sociedad era el estado natural del hombre, en lo cual ciertamente no se engañaron; porque, digan lo que quieran los poetas y los pseudofilósofos, la historia y la experiencia jamás nos le presentan sino reunido en alguna asociación más o menos imperfecta. Pero no es menos cierto que el hombre pertenece al gran círculo del género humano; que la ley eterna le une con un vínculo de amor a toda su especie, y que esta ley le impone oficios y deberes que dicen relación a todos y a cada uno de sus individuos. No es menos cierto que las instituciones sociales, lejos de debilitar estos deberes, los confirman y perfeccionan, dirigiéndolos y determinándolos en su objeto. En ellos está el fundamento de la justicia natural, y por ellos se debe regular la justicia de todas las leyes y la bondad de todas las instituciones civiles.
Los escritos de los antiguos filósofos y la conducta de los antiguos pueblos acreditan hasta qué punto habían perdido de vista estas obligaciones naturales. Si de una parte establecieron la esclavitud, y violaron en ella todos los derechos de la humanidad, de otra, no menos inhumanos, miraban como sinónimos los nombres de extranjero y enemigo. De aquí nació aquella política destructora, cuyos proyectos de engrandecimiento y vanagloria se levantaron sobre la ruina de cuanto estaba fuera de su círculo. La fuerza y el fraude fueron sus medios, sus instrumentos la muerte y la desolación, y una dominación sin límites, y por lo común tan funesta a los usurpadores como a los subyugados, su objeto y último fin. De aquí también aquella vergonzosa rivalidad de intereses, ya políticos, ya mercantiles, que armó unas naciones contra otras, y a cuyo impulso se persiguieron, se suplantaron y conspiraron a su recíproca destrucción. Tal es la suma de la historia, no ya de los pueblos bárbaros, sino de las sabias repúblicas de Grecia y Roma; tal de la de Tiro y Sidón y Cartago. He aquí el origen de tantas guerras como afligieron al género humano desde sus más remotas épocas. ¡Y ojalá que la historia moderna no presentase también tantos ejemplos de esta feroz política, de este funesto olvido de la eterna ley de amor, que el supremo Legislador quiso que reinase entre los hombres!
Estoy muy lejos de erigirme en censor de mis contemporáneos; pero tratando de la educación pública en una nación humana y generosa, creo tener algún derecho para encaminar sus estudios hacia aquellas máximas y sentimientos que son tan conformes a su noble carácter como a la dulce y divina religión que profesa. Quisiera que sus hijos, preciándose de ser españoles y católicos, no se olvidasen jamás de que son hombres; por lo mismo que su imperio se extiende por todo el ámbito del globo, quisiera que mirasen como hermanos a cuantos viven sobre él. Quisiera, en fin, que sirviendo fielmente a su patria, no perdiesen jamás de vista el vínculo que los une a toda su especie, y que a su perfección y felicidad deben concurrir a una todos los pueblos y todos los hombres.
En estos deberes de la ley natural se debe buscar también el fundamento de la sociedad civil, porque los hombres no se reunieron para sacudirlos, sino para determinarlos, ni tampoco para abandonar los derechos relativos a ellos, sino más bien para preservarlos. Rodeados de necesidades y peligros, y expuestos continuamente a los insultos de la fuerza y a las asechanzas de la astucia, sintieron la necesidad de reunirse para hallar en la fuerza y razón común la seguridad individual. El amor a su especie, connatural a cada individuo, estrechó más y más los vínculos de esta asociación, y los hizo más dulces y firmes. Sin duda que este amor, como ilimitado en su objeto, tiende constantemente a la asociación general. Pero los hombres, esparcidos por la vasta superficie del globo, divididos en climas y regiones, y separados por montes y mares, hubieron de limitar el ejercicio de este amor a círculos más reducidos. Por esto se reunieron sucesivamente en familias y tribus, en pueblos, en pequeñas, y al fin grandes sociedades. Y por esto también, sean las que fueren las convulsiones de la ambición y las empresas de la política, los hombres vivirán siempre en sociedades separadas, mientras los medios de unión y comunicación general no los proporcionen a llenar todos los votos y todos los límites del amor a su especie.
Tal fue el origen de la sociedad civil, cuyos deberes, como derivados de la ley natural, no pueden ser desconocidos ni dudosos. Mas como la moderna sofistería haya tratado también de pervertir los principios de la moral civil, e introducido en ellos muchos errores y absurdos, es de nuestra obligación y del objeto de la presente memoria indicar los más principales, para establecer la enseñanza de esta importantísima parte de la ética sobre su verdadero fundamento. ¿Y quién pudiera prescindir de ellos en un plan de educación pública? Precaverlos es ya un objeto que reclama la atención de todos los gobiernos que quieran asegurar la pública tranquilidad contra su perniciosa influencia. Pero ¿cómo se precaverán, sino por medio de la educación? Solo ella puede preparar los ánimos de los jóvenes contra la ilusión de unas doctrinas que tanto halagan por su novedad como por la desenfrenada licencia de pensar y obrar que ofrecen a los incautos. El Gobierno, pues, que descuidando la educación pública, abandonare su juventud a una estúpida ignorancia o a una enseñanza defectuosa, ¿qué otro medio hallará de preservarla de un contagio que, aunque a la sordina, va cundiendo rápidamente por todas las naciones?
De la perversión de los principios de la moral natural nació el más monstruoso de estos errores; so pretexto de amor al género humano y de conservar a sus individuos la integridad de sus derechos naturales, una secta feroz y tenebrosa ha pretendido en nuestros días restituir los hombres a su barbarie primitiva, soltar las riendas a todas sus pasiones, privarlos de la protección y del auxilio de todos los bienes y consuelos que pueden hallar en su reunión, disolver como ilegítimos los vínculos de toda sociedad, y en una palabra, envolver en un caos de absurdos y blasfemias todos los principios de la moral natural, civil y religiosa.
Si la razón delirante hubiese fraguado tan extravagante sistema, no fuera difícil combatirle con las solas luces de la razón sana y sensata. Porque ¿quién creerá que el hombre dotado de un amor innato a su especie, de una razón capaz de penetrar todas las relaciones de este amor, y de dirigirle según ellas, y llamado por el sublime don de la palabra a la comunicación y participación con sus semejantes de todos los movimientos de su alma, nació para vivir separado de ellos? ¿Quién creerá que el hombre, a quien esta comunicación conduce a la perfección de sus facultades físicas y mentales, y que halla en esta perfección todos los elementos de su felicidad y todos los medios de alcanzarla; que ve crecer y extenderse estos medios al paso que se estrecha aquella comunicación, y que ve nacer de ella las ciencias, que esclarecen su espíritu, las artes, que aumentan su bienestar, y las instituciones, que le aseguran su posesión tranquila, nació para vivir sin comunicación, sin cultura ni asociación alguna? ¿Quién creerá que, perteneciendo a una especie privilegiada con tan sublimes dones en el orden de la creación, destinada a tan alta felicidad, e impelida por la voz de la naturaleza y de su divino Autor a crecer, multiplicarse, henchir la tierra y dominar sobre los demás seres, nació para vivir emancipado de esta especie y sus individuos, errante y solitario en los bosques; que nació para vivir sin patria, sin familia, sin educación, y en continua guerra, no solo con los elementos y los brutos, sino también con sus semejantes? ¿Quién creerá que un ser tan ignorante y débil podrá hallar ninguna especie de felicidad, abandonado a sí mismo sobre una tierra horrible, inculta y llena de seres enemigos y superiores a él en fuerza y recursos? ¿Quién creerá que suspirando continuamente por el conocimiento de las propiedades de estos seres, y arrastrado por una innata invencible curiosidad en pos del orden que los enlaza en el sistema de la naturaleza, y que la hace aparecer a sus ojos tan magnífica, tan bella, tan provechosa, tan conveniente a su ser, nació para vivir sin cultura ni instrucción? Y cuando del conocimiento de este orden deriva las sublimes verdades y los purísimos sentimientos que tanto ennoblecen su ser; y cuando por este conocimiento se levanta al conocimiento de su divino Autor y de sus inefables perfecciones y de sus benéficos designios; y cuando, en una palabra, por este conocimiento descubre la razón por qué fue dotado de un espíritu inmortal, el fin para que fue colocado sobre la tierra, y la suprema eterna felicidad destinada por remuneración de su cumplimiento, ¿quién creerá que nació para vivir sepultado en una brutal y absoluta ignorancia?
Pero semejante sistema no pudo caber ni aun en los extravíos de la razón. Fue aborto del orgullo de unos pocos impíos, que aborreciendo toda sujeción, buscaron su gloria y su interés en la subversión de todo orden social, bajo el nombre especioso de cosmopolitas; y dando un colorido de humanidad a sus ideas antisociales y antirreligiosas, pretenden eludir a los incautos, cuyo consuelo aparentan desear y cuya miseria y destrucción secretamente meditan. Enemigos de toda religión, de toda soberanía, y conspirando a envolver en la ruina de los altares y los tronos todas las instituciones, todas las virtudes sociales, no hay idea liberal y benéfica, no hay sentimiento honesto y puro a que no hayan declarado la guerra, que no hayan pretendido borrar del espíritu de los hombres. La humanidad suena continuamente en sus labios, el odio y la desolación del género humano brama secretamente en sus corazones.
Los males y desórdenes que afligen a las sociedades políticas, realzados por estos monstruos criados en su seno, sirvieron de pretexto y apoyo a su pérfida doctrina. Mas ¿quién no ve que estos males no son vicios de las instituciones, sino de los hombres, y que gobernadas por ellos, deben resentirse de los descuidos y flaquezas inseparables de su condición? ¿Quién no ve que estos males nunca serán tan necesarios como los que nacen del estado de disolución e independencia absoluta a que aspiran, y nunca tan atroces como entre hombres abandonados al ímpetu de sus pasiones, sin más derecho que la guerra, sin más ley que el capricho, sin más razón que el momentáneo impulso de sus irrefrenados apetitos? ¿Quién no ve que estos males, ora provengan de la imperfección de las mismas instituciones, ora de la ignorancia o corrupción de sus miembros, deben ir a menos al favor de la instrucción que las mismas sociedades promueven, y que no se puede hallar fuera de ellas? ¿Quién no ve que perfeccionadas por una parte las facultades físicas y morales del hombre, y por otra los sistemas de asociación que los reúne, debe mejorarse la conducta pública y privada de los pueblos, y que sus males y desórdenes menguarán en razón inversa de lo que crezca su ilustración? ¿Quién no ve que en el progreso de esta ilustración los gobiernos trabajarán solo y constantemente en la felicidad de los gobernados, y que las naciones, en vez de perseguirse y destrozarse por miserables objetos de interés y ambición, estrecharán entre sí los vínculos de amor y fraternidad a que las destinó la Providencia? ¿Quién no ve que el progreso mismo de la instrucción conducirá algún día, primero las naciones ilustradas de Europa, y al fin las de toda la tierra, a una confederación general, cuyo objeto sea mantener a cada una en el goce de las ventajas que debió al cielo, y conservar entre todas una paz inviolable y perpetua, y reprimir, no con ejércitos ni cañones, sino con el impulso de su voz, que será más fuerte y terrible que ellos, al pueblo temerario que se atreva a turbar el sosiego y la dicha del género humano? ¿Quién no ve, en fin, que esta confederación de las naciones y sociedades que cubren la tierra es la única sociedad general posible en la especie humana, la única a que parece llamada por la naturaleza y la religión, y la única que es digna de los altos destinos para que la señaló el Criador?
Otro error, mucho más funesto, por lo mismo que es más especioso, ha pretendido introducir la filosofía sofística en los principios de la moral civil. Su objeto parece reducirse a reformar las imperfecciones y remediar los abusos de las sociedades políticas. Este sistema, menos tenebroso, pero más extendido que el precedente, y demasiado conocido por la sangre y las lágrimas que ha costado a la Europa, se ha pretendido establecer sobre una base que la sabia razón no puede reconocer ni aprobar. Su principal apoyo son ciertos derechos que atribuyen al hombre en estado de libertad o independencia natural. Pero si las memorias más antiguas y venerables y los descubrimientos más auténticos y recientes representan constantemente al hombre unido en sociedad con sus semejantes en todas las épocas y en todos los climas de la tierra; si el estudio mismo de su naturaleza, sus necesidades, sus afecciones, su ignorancia, su debilidad demuestran que nació para vivir en comunicación con ellos, ¿cómo no se ha visto que tal estado es puramente ideal y quimérico, y que el estado de sociedad es natural al hombre? Y cuando quisiéramos suponer la realidad de aquella quimera, ¿puede dudarse que el hombre insociable debería reconocer algún imperio, ora de la razón más ilustrada, o por lo menos de la fuerza de la astucia natural? Luego no se puede concebir un estado en que el hombre fuese enteramente libre ni enteramente independiente. Luego unos derechos fundados sobre esta absoluta libertad e independencia son puramente quiméricos. No diré yo por eso que el hombre no tenga sus derechos, como obligaciones naturales; pero pues el estado social es conforme a su naturaleza, diré, sí, que están modificados por el principio de su asociación, cualquiera que ella sea. Diré también que este principio modificante, como dirigido a la conservación y perfección de aquellos derechos y obligaciones, será el mismo, y tanto más perfecto, cuanto más perfeccione y menos disminuya unos y otros. Diré, finalmente, que la tendencia a esta perfección se debe mirar como propia y esencial al principio de toda sociedad política.
De aquí es que aun suponiendo como ciertas, pues sin duda lo son, las imperfecciones de las sociedades, y aun suponiendo que algunas de ellas, en vez de modificar y perfeccionar, menguan en demasía, y acaso destruyen algunos de los derechos y obligaciones naturales del hombre; y aun suponiendo que toda sociedad debe cuidar de corregir sus imperfecciones, y que este saludable propósito debe dirigirse: 1.º, a la conservación de la mayor porción posible de los derechos y obligaciones naturales del hombre; 2.º, a su mayor perfección posible; siempre será constante: 1.º, que a esta perfección se debe proceder no arbitrariamente y según el capricho de cada individuo, sino con acuerdo del jefe del Estado y por los medios contenidos en el mismo principio de asociación, o sea la ley fundamental, o por lo menos que no sean contrarios al orden por él establecido; 2.º, que pues no hay forma alguna de gobierno legítimo que no pueda recibir toda la perfección de que es capaz la sociedad civil, las reformas sociales nunca deberán consistir en la mudanza de la forma de gobierno, sino en la perfección más análoga a ella; 3.º, que por consiguiente los medios de reforma nunca deberán ser dirigidos a destruir, sino a mejorar; nunca a subvertir el orden establecido para sustituirle otro nuevo, sino a dar la mejor dirección posible al orden establecido hacia los verdaderos fines de la institución social; 4.º, y por último, que cualquiera reforma que se solicite por el medio de insurrección de los individuos contra la autoridad legítima; cualquiera que so pretexto de moderarla, la desconoce y atropella; cualquiera, en fin, que en vez de dirigirla al bien social, la ataca y la destruye, y busca este bien por medio de la anarquía y el desorden, es injusta, agresiva y contraria a los principios del derecho social.
Bien sé que estas verdades, a pesar de su claridad y solidez, serán combatidas por la sofistería. Ella pronunció: Todos los hombres nacen libres e iguales, y de este su axioma favorito sacó las funestas consecuencias que son tan contrarias a ellas. Pero si todo hombre nace en sociedad, sin duda que no nace enteramente libre, sino sujeto a alguna especie de autoridad, cuyos dictados debe obedecer; sin duda que no nace enteramente igual a todos sus consocios, pues que no pudiendo existir sociedad sin jerarquía, ni jerarquía sin orden gradual de distinción y superioridad, la desigualdad no solo es necesaria, sino esencial a la sociedad civil. El axioma pues de que todos los hombres nacen libres e iguales, tomado en un sentido absoluto, será un error, será una herejía política; pero será cierto y constante en el sentido relativo al carácter esencial de la asociación política; es decir: 1.º, que todo ciudadano será independiente y libre en sus acciones, en cuanto estas no desdigan de la ley o regla establecida para dirigir la conducta de los miembros de la sociedad; 2.º, que todo ciudadano será igual a los ojos de esta ley, y tendrá igual derecho a la sombra de su protección; será igual para todos, así en gozar de los beneficios de la sociedad, como igual la obligación de concurrir a su seguridad y prosperidad. Tal es el carácter de la perfección social; no aquella perfección quimérica, cuya idea ha causado ya tantos males y tantos errores, sino aquella que teniendo por objeto la plena y constante preservación de los derechos sociales, produce a un mismo tiempo la felicidad de los estados y de sus miembros. Pero estos derechos sociales, aunque derivados de la naturaleza, no deben suponerse tales cuales los tendría el hombre en una absoluta independencia natural, sino tales cuales se hallan después de modificados por la institución social en que nace. Ni esta modificación debe ser arbitraria, sino señalada y determinada por las relaciones esenciales del Estado, resultante de la asociación con sus miembros, de estos con el Estado, y de los mismos entre sí. Las primeras y segundas, que deben declararse y fijarse por la ley fundamental, pertenecen al derecho público exterior e interior del Estado; las últimas, que deben regularse por la legislación, al derecho privado o positivo, que impropiamente se llama derecho civil.
En efecto, estas relaciones no pueden ser oscuras ni dudosas, pues que toda asociación bien constituida supone una autoridad que dirija, una fuerza que defienda y una colección de medios que sustente. De aquí es que todo miembro de una asociación, por el hecho solo de nacer o pertenecer a ella, debe: 1.º, sacrificar una porción de su independencia para componer la autoridad pública; 2.º, una porción de su fuerza personal para formar la fuerza pública; 3.º, una porción de su fortuna privada para juntar la renta pública, y en la reunión de estos sacrificios se hallan los elementos esenciales del poder del Estado.
Pero el Estado, en cambio de estos sacrificios, debe a todos y a cada uno de sus miembros la protección necesaria para que goce en plena seguridad del residuo, 1.º, de su independencia; 2.º, de su fuerza; 3.º, de su fortuna individual. Y pues este gobierno supone una jerarquía y funciones atribuidas a cada uno de los miembros, y orden y límites en el ejercicio de estas funciones, todo lo cual debe regularse, ya por la constitución del Estado, ya por la legislación, he aquí el punto por que se debe graduar la perfección de una y otra; esto es, la de toda institución social.
Tales son las verdades fundamentales de la moral civil. Si me he detenido algún tanto en establecerlas, es para acomodar esta enseñanza a las actuales exigencias de la educación, y para que su doctrina diste tanto de la oscuridad y confusión con que la expusieron los antiguos, como de la temeraria arbitrariedad de los modernos éticos. De otro modo los jóvenes quedarían muy imperfectamente instruidos en materia tan importante, y sus ánimos, sin luz ni defensa, expuestos al contagio de tantas ilusiones y sofismas como ha inventado nuestra edad para corromper la moral de los pueblos.
No es de mi propósito tratar de las virtudes civiles, las cuales se derivan del mismo origen; pero no puedo dejar de decir alguna cosa acerca de la que es fuente de todas las demás, y que ha merecido poca atención a los metodistas, sin embargo que es la que se debe inculcar con más cuidado en la primera educación.
Esta virtud primordial del hombre civil es el amor público. Ella es el verdadero apoyo de los estados, porque ella sola puede dar a la acción de sus miembros una continua y constante tendencia hacia la común felicidad. Por el amor público son perfectamente mantenidas todas las relaciones, preservados todos los derechos, desempeñados todos los deberes y alcanzados todos los fines de la institución social. Acercando a los que mandan y a los que obedecen, él es el que establece la unidad civil, y dirige uniformemente la acción de todos al término que conviene a aquellos fines. Por él cada individuo aprecia la clase a que pertenece, y cada clase los deberes y funciones que le son atribuidos. De él nace el respeto a la constitución, la obediencia a las leyes, la sumisión a las autoridades constituidas y el amor al orden y a la tranquilidad. En fin, él es el que obtiene del interés particular todos los sacrificios que demanda el interés común, y hace que el bien y prosperidad de todos entre en el objeto de la felicidad de cada ciudadano.
Pero nada manifiesta mejor la importancia de esta virtud que los efectos del vicio que más se le contrapone. Dásele en la nueva nomenclatura política el nombre de egoísmo, y no sin mucha propiedad; porque así como el amor público refiere la conducta del ciudadano hacia el bien común, este vicio, por el contrario, hace que el egoísta, mirándose como centro de todas las relaciones, refiera toda su conducta a su sola utilidad. Guiado siempre por el interés personal, jamás se cura de sus consocios ni de la prosperidad del Estado, y aun mira con indiferencia las injusticias, los desórdenes, el peligro y la ruina de la causa pública, con tal que se salve su conveniencia. ¿Es ministro público? Pospondrá el bien común a las tentaciones de su ambición, y preferirá su comodidad y descanso al pronto y exacto desempeño de sus funciones. ¿Es magistrado? Prostituirá la justicia a las insinuaciones del poder, a los manejos de la amistad o al atractivo del interés. ¿Es hombre opulento? Por satisfacer sus placeres o los caprichos de un lujo excesivo y ruinoso, o bien la sed de una avaricia sórdida, desconocerá la beneficencia, y defraudará a sus pobres conciudadanos del sobrante de su fortuna que les pertenece. ¿Es comerciante? Combinará sus especulaciones con detrimento público, suplantará o engañará a sus concurrentes, y antepondrá cualquiera tráfico ilícito y lucroso a las negociaciones permitidas y honestas. ¿Es, en fin, mercader, fabricante, artesano? No reparará en alterar la medida, contrahacer las marcas, alterar la calidad de sus géneros y engañar al público, con tal que aumente sus ganancias. En suma, el egoísta promoverá constantemente su interés individual a expensas, o por lo menos sin consideración alguna al interés común.
Pero el perfecto desempeño del amor público supone otra obligación civil, poco atendida y recomendada en la enseñanza común de la ética, y de la cual diré alguna cosa antes de cerrar este artículo. Hablo de la obligación de instruirse, que aunque pertenezca igualmente al hombre natural y religioso, es, por decirlo así, más propia del ciudadano, o por mejor decir, es en el ciudadano más fuerte y extendida. En efecto, si el amor público se refiere al recto uso de todos los deberes civiles, claro es que el ciudadano debe instruirse en unos y otros, porque mal se puede practicar lo que no se conozca bien. Debe, pues, el ciudadano aspirar a este conocimiento y emplear con el más ardiente deseo y con la más perfecta disposición todos los medios de alcanzarle.
Esta disposición es tanto más necesaria, cuanto el objeto de la instrucción es más extensivo, pues que abraza el conocimiento de todas las relaciones que constituyen el estado social o nacen de él; y también, si puede decirse así, cuanto es más preternatural, pues aunque estas relaciones se derivan del derecho de la naturaleza, no se hallan en las ideas y sentimientos primitivos de la razón humana, sino que se deducen de ellas por raciocinios fundados en los principios del mismo estado social. Por esto el objeto general de la instrucción en el hombre natural es la perfección de sus facultades físicas e intelectuales, como medios necesarios para aumentar su felicidad y la de su especie; pero la instrucción del ciudadano abraza además el conocimiento de los medios de concurrir particularmente a la prosperidad del estado a que pertenece, y de combinar su felicidad con la de sus conmiembros.
Sin duda que esta obligación se modifica: 1.º, por el tiempo, la proporción y los medios que cada ciudadano tenga; 2.º, por el estado civil en que se halle. Pero siempre será cierto que todo ciudadano es obligado en cuanto y hasta que pueda, a instruirse: 1.º, en el recto uso de los derechos y obligaciones generales que tiene como tal; 2.º, en las obligaciones y funciones particulares del estado, empleo o profesión en que se hallare.
Entre las inducciones que emanan de este principio hay una que no se debe olvidar en la enseñanza de la ética civil, y es, que pues en la edad propia para recibir toda especie de instrucción, el ciudadano se halla bajo la potestad paterna o tutelar, la obligación de que hablamos es extensiva a los padres y tutores, y aun debe ser tanto más fuerte respecto de ellos, cuanto se deben suponer mayores las luces y los medios con que se hallan para desempeñarla. Los hijos, pues, serán siempre obligados a recibir con docilidad y buscar con ansia y aplicación la instrucción que les proporcionen sus padres o tutores; pero será un estrechísimo cargo de estos proporcionarles: 1.º, toda la instrucción necesaria para el desenvolvimiento de sus facultades físicas y mentales; 2.º, para el desempeño de sus deberes civiles; 3.º, para el de los deberes particulares del destino o profesión a que los consagraren.
Por esta determinación del objeto de la instrucción se ve: 1.º, que ninguna calidad, distinción, ni riqueza puede dispensar al ciudadano de buscar los conocimientos que dejamos indicados; 2.º, que ninguna especie de instrucción, por grande y sublime que sea, puede suplir la falta de estos conocimientos. Ellos forman la ciencia del ciudadano y son la guía y el apoyo del amor público y de la felicidad social. Así es que el hombre que con tiempo y proporción para cultivar esta especie de estudio yace en una perezosa y estúpida ignorancia; el que, pudiendo consagrar sus talentos al estudio de verdades útiles a la causa pública, los emplea en especulaciones inútiles y vanas; el que dado a estos conocimientos útiles, se contenta con cultivarlos especulativamente, y no los emplea en su propio provecho o de la sociedad en que vive; y en fin, en que en vez de promoverlos, consagra sus talentos al error y al delirio, y en vez de servir a su patria, la seduce, turba su quietud o la engaña, falta enorme y groseramente a una de las más sagradas obligaciones del ciudadano.
Moral religiosa
Pero entre todos los objetos de la instrucción siempre será el primero la moral cristiana, de que va a tratarse ahora; estudio el más importante para el hombre, y sin el cual ningún otro podrá llenar el más alto fin de la educación. Porque ¿qué hará esta con formar a los jóvenes en las virtudes del hombre natural y civil, si les deja ignorar las del hombre religioso? Ni ¿cómo los hará dignos del título de hombres de bien y de fieles ciudadanos, si no los instruye en los deberes de la religión, que son el complemento y corona de todos los demás?
Yo no creo que sea necesario persuadir entre nosotros esta preciosa máxima, cuyo abandono y olvido ha producido ya en otras partes tantos males. Pero ¿acaso ha tenido el influjo que debiera en nuestros métodos de educación? Creo que no; por lo menos yo debía mirarla como uno de los fundamentos de mi plan, y he aquí por qué me he propuesto tratar con más detenimiento esta parte de él. ¡Ojalá que acierte a llenar todas las miras que me ha sugerido el método que voy a proponer!
La enseñanza de la moral cristiana presupone el conocimiento de los misterios de la religión que estableció su divino Autor. Pero ¿cuál es el plan de educación que haya reunido en un mismo sistema estos dos sublimes estudios? ¿Cuál es el que haya consagrado a ellos todo el tiempo y todo el cuidado que requieren? ¿Cuál es el que los haya tratado en el orden, por el método y con la extensión que convienen a su dignidad e importancia?
Sé que esta enseñanza se halla confiada así al cuidado de los padres de familia, como al celo de los párrocos y ministros de la Iglesia, y no debo dudar que sea el principal objeto de la vigilancia de unos y otros. Mas a pesar de esto, ¿quién no conoce la imperfección con que se hace? Porque es constante que muchos padres de familia la descuidan, o por ignorancia, o por desidia, o porque están persuadidos a que es toda de cargo de los párrocos, y por otra parte lo es de los párrocos, no teniendo otro medio de comunicarla que las pláticas y exhortaciones dominicales, ni pueden suplir enteramente el descuido de los padres, ni hacerla descender individualmente a todos los feligreses. Resta en verdad el cuidado de los maestros de primeras letras; pero ya se ve que este medio no alcanza a todos ni a la mayor parte de los niños, y que al cabo se reduce a hacerles decorar una parte del catecismo, que se aprende y no se comprende en la primera edad, y sobre la cual en ninguna otra se renueva ni amplía la enseñanza. ¿Qué hay por qué admirar que en materia de religión sea la instrucción tan imperfecta y limitada, aun en personas que se dicen bien educadas? Ni ¿qué tampoco que la juventud salga al mundo tan indefensa y poco prevenida contra los sofismas y artificios de una impiedad que la asesta por todas partes?
No digo esto para censurar a otros; dígolo para justificar el método que voy a proponer, muy confiado de que merecerá la aprobación de cuantos miran con verdadero interés el bien de la religión, del estado y de la humanidad.
El método de que hablo, entre otras ventajas, tendrá la de conciliar dos opiniones harto diferentes acerca de este asunto. Quisieran algunos que los niños (por decirlo así) mamasen con la leche la doctrina de la religión, y otros que no se les hablase de religión hasta que bien desenvuelta y cultivada su razón, fuese capaz de comprender la alteza de sus misterios. Aquellos atienden solo a la necesidad e importancia, estos a la dificultad y sublimidad del objeto. Para los primeros se trata solo de recibir y creer desde temprano las verdades sobre que está librada la eterna felicidad del hombre; para los segundos, de comprender su augusta sublimidad y abrazarlas con una íntima persuasión. ¿Qué diremos? ¿Que los primeros se contentan con poco, y los segundos exigen demasiado? Parecía por tanto necesario combinar la razón de unos y otros para dar más perfección a esta enseñanza, y esto hemos hecho.
A este fin nos ha parecido que conviene distribuir el estudio de la religión por todos los periodos de nuestro plan; de forma que sin tener lugar ni periodo determinado entre los demás estudios, los siga y acompañe por toda su duración. En las primeras letras se hará que los niños aprendan un breve catecismo para que los primeros destellos de su razón hallen ya estas importantes verdades sembradas en su alma; pero el restante tiempo se destinará a desenvolverlas y hacerlas comprender a los jóvenes, dándoles idea del origen, historia y fundamentos de la religión cristiana, y representándola a su corazón tan augusta y amable como es en sí misma. Esto es lo que toca a la educación; lo demás debe esperarse por el cristiano del Autor de la gracia, porque al fin la fe es un don sobrenatural, a que no puede alcanzar nuestra flaqueza si no le recibe de su mano.
Para hacer pues esta combinación, y establecer en ella nuestro método, creemos también necesario destinar a él un día cada semana por el tiempo que dure la enseñanza. Este día quisiéramos que fuese el domingo, no tanto para no disminuir el número de los días lectivos destinados a otros estudios, cuanto para dar a este mayor solemnidad. Ningún reparo me ha detenido para proponerlo así; porque ni el enseñar y aprender son obras mecánicas o serviles, ni el tiempo destinado a ello puede defraudar a los maestros y discípulos del reposo a que son acreedores en tales días. Por otra parte, si todo cristiano es obligado a santificar este día, y si su santificación requiere en él algunas obras o ejercicios de piedad que muestren respeto y adoración al Ser a quien está dedicado, ¿cuál otro pudiera ser más piadoso, más digno del cristiano, que el de consagrar algún tiempo al estudio y meditación de las santas verdades del cristianismo?
¿Y no tendría este método también la ventaja de desterrar de los ánimos de los jóvenes una idea que por desgracia es demasiado común entre los adultos? Estos días, días del Señor, y particularmente consagrados a su adoración, se miran solamente como días de divertimiento y placer. Oída de carrera una misa, todo el mundo corre en pos de los objetos de su entretenimiento, y los que en toda la semana apenas han levantado el espíritu hasta su Criador, llegado el día santo olvidan su principal destino, y se dan enteramente a sus juegos y diversiones. Sin duda que las fiestas son días de reposo, pero de un reposo santo y digno de su alta institución. Nuestra tibieza los ha convertido en días de zambra y alegría; ¿y quién duda que en esto tenga mucha parte la educación, que nada hace para inspirar a estos santos días la veneración que se les debe? ¿Y no sería un modo de inspirarla destinar desde la edad primera algunas horas a tan alto objeto, acostumbrando los jóvenes a mirar las fiestas, no solo como días de descanso, sino también de santificación?
Tal por lo menos es mi deseo, proponiendo el domingo para la enseñanza de la religión. Si por desgracia esto no se adoptare, se podrá destinar otro día de la semana, pues aunque se defraude a los demás estudios, y prolongue por lo mismo la duración de sus periodos, ningún sacrificio debe ser sensible, si se atiende a la alteza e importancia de su objeto.
Esta enseñanza se debe dividir en cinco partes, a saber: el catecismo común, el catecismo histórico, el símbolo de la fe, la historia del Nuevo y Viejo Testamento y la lectura de la santa Biblia. A ella deben asistir los discípulos de todas las clases, divididos, no según ellas, sino según la parte del estudio religioso que hiciere cada tanda. Pero todos recibirán la enseñanza a presencia unos de otros, y además se dará en público, para que puedan recibirla, si quieren, los jóvenes que no hicieren otros estudios; y en una palabra, cuantos desearen aprovecharse de tan útil institución.
Para los niños que aprendieren las primeras letras, la enseñanza se reducirá a decorar un breve catecismo. Haráseles llevar estudiada su lección cada domingo, y decirla sucesivamente en público, cuyo ejercicio durará respecto de cada uno hasta que conste que sabe perfectamente de memoria toda la doctrina que contiene. No se hará explicación alguna del catecismo en esta primera enseñanza, para que los niños que estén presentes a las de las sucesivas puedan y deban aprovecharse de ellas.
Para preparar a los discípulos de esta primera clase al estudio de la que debe seguirse, convendría que en el ejercicio de leer de la escuela, y en el texto de las muestras de escribir, se emplease el Catecismo histórico de Fleuri, por cuyo medio se facilitaría admirablemente su estudio.
Este catecismo se estudiará por los niños que hayan pasado de las primeras letras al estudio de las humanidades, que formarán la segunda tanda. A estos se señalará igualmente una lectura cada domingo, y se cuidará de que la digan, o más bien la expliquen, todos o la mayor parte de ellos que cupiere. Y digo la expliquen, porque estas lecciones no se llevarán de memoria, sino que se hará que cada uno la haya estudiado de manera que pueda dar razón de su contenido cuando fuere preguntado. En esto no irán precisamente atenidos a la letra, y la doctrina se grabará más bien en su razón que en su memoria.
La tercera tanda, a que entrarán los jóvenes que hayan pasado al estudio de la ideología, estudiará el símbolo de la fe o los fundamentos de la revelación por el compendio de fray Luis de Granada. En esta parte se cuidará también de que los niños puedan hacer por sí mismos la explicación de la lección que se les señalare, destinando uno o dos cada domingo para ella, y haciendo que los demás vengan de tal manera preparados, que puedan dar razón de lo que se les preguntare, así de la lección del día como de las atrasadas.
Bien quisiera yo que para hacer más provechoso este estudio, una mano docta y piadosa se ocupase en acomodar a él la obra de Granada, reduciéndola a la forma que requiere su objeto, y distribuyéndola en lecciones breves y claras, y aun aligerando algunos capítulos, y ampliando y completando otros; porque, salva la justa fama de tan célebre autor y tan piadosa obra, creo que esto se pudiera hacer sin mengua de su gloria y con gran provecho de la enseñanza.
De cargo de la cuarta tanda será el estudio de la historia del Viejo y Nuevo Testamento por el breve y excelente compendio, trabajado para el uso del seminario Patavino, que anda impreso en latín y se deberá traducir en castellano. Este compendio se puede dividir cómodamente en cincuenta y dos lecciones, y ser estudiado en el periodo de un año. Y ya se ve cuánto prepararía el espíritu de los jóvenes para que después hiciesen con fruto la lectura de la santa Biblia.
Tampoco querría yo que se les obligase a llevar estas lecciones de coro, sino así estudiadas y entendidas, que pudiesen dar razón de su contenido; quisiera empero que las datas cronológicas y los nombres de personas y lugares se tomasen por todos de memoria, y que se les hiciese repetirlos una y muchas veces, para fijarlos en ella. Lo primero, porque estos son los verdaderos puntos de apoyo que ha menester la memoria para retener las verdades de hecho y de raciocinio que abraza tan importante historia. Lo segundo, para que este estudio sirva de principal fundamento al de la geografía histórica, el cual tomado de la residencia y épocas del pueblo de Dios, se puede derivar y extender fácilmente a los demás lugares e imperios de la tierra.
A este estudio sucederá el de la quinta tanda, que tendrá por objeto la lectura seguida de la santa Biblia en castellano. Para hacerla más provechosa deberá ser precedida de algunas breves y claras explicaciones acerca de la antigüedad, integridad, autoridad, carácter y estilos de este divino libro, y acompañada de la sencilla exposición de los lugares oscuros o difíciles que fuere ofreciendo en su curso.
El objeto de uno y otro no debe ser formar profundos escriturarios, sino facilitar la inteligencia e infundir amor y veneración a este libro inspirado por el mismo Dios, y que es el verdadero código del cristiano. Por fortuna está ya dirimida aquella antigua controversia, que no sé si con descrédito de nuestra piedad, se suscitó acerca de su lectura, negada por algunos a los legos como peligrosa, y abierta temerariamente por otros al uso e interpretación de todo el mundo. Nosotros nos contentamos con mirarla como esencial a la buena educación literaria; porque ¿quién nos disculparía si después de haber dado tanto tiempo y cuidado a otros estudios y objetos, olvidásemos el que es más propio de la sólida y verdadera instrucción, de la instrucción religiosa?
Con todo, bien quisiéramos que los maestros encargados de esta enseñanza cuidasen mucho de infundir en los jóvenes aquel espíritu de docilidad y respeto con que deben acercarse a abrir su oído y su corazón a las palabras dictadas por el supremo Autor de la verdad. Quisiéramos cuidasen también de prevenirlos, así contra aquella liviana confianza de que dijo San Agustín (De Doctr. Crist., lib. 2, cap. 6): Cui facile investigata plerumque vilescunt, como contra aquella más temeraria presunción por quien dijo el Sabio que el que escudriña la Majestad será oprimido de ella. Quisiéramos, en fin, que se les hiciese mirar como indigno de un cristiano darse con afán a otras lecturas y estudios, mirando con desdén o con indiferencia el más importante de todos, y el que es la cima y el complemento de la verdadera sabiduría.
La enseñanza de esta última época tendrá además otros dos grandes objetos: uno confirmar a los jóvenes en la historia y fundamentos de la revelación, que habrán estudiado ya, y otro preparar sus ánimos para el estudio de la ética cristiana, que deberán hacer separadamente en los días lectivos ordinarios y enseguida de los principios de moral natural y civil. Para lograr pues más cumplidamente estos objetos, quisiéramos que el maestro los detuviese más de propósito en la lectura y exposición de los Libros sapienciales, y señaladamente de los Proverbios, de la Sabiduría y el Eclesiástico, y en la del Nuevo Testamento; porque en los primeros hallarían recogidas y en grande abundancia aquellas excelentes máximas de conducta pública y privada y de doctrina civil y religiosa, que en vano buscarán en los sabios y filósofos de la antigua edad, ni en los éticos de la nuestra; y en los segundos verían cómo el cumplimiento de las antiguas profecías, y la aplicación e interpretación de la larga serie de hechos que prepararon desde el principio de los tiempos la obra de la redención del género humano, sirven de fundamento al augusto edificio de la Iglesia fundada por Jesucristo, confirman los dogmas y doctrinas que dejó en depósito, y explican la maravillosa celeridad con que los discípulos que se dignó escoger y enseñar, aunque rudos y sencillos, los difundieron por toda la tierra.
Pero la mejor y más alta preparación para el estudio de la ética cristiana será la frecuente lectura y detenida meditación de los santos Evangelios, que contienen su verdadero código. En ellos verán los jóvenes confirmados y sublimemente expuestos aquellos preceptos de la ley natural y eterna que el Criador grabó en nuestras almas, y que la razón sana y despreocupada de todos los sabios y justos de la antigüedad reconoció y veneró. Verán cómo Jesucristo, lejos de alterar o destruir los artículos de esta ley, vino solo a ilustrarla y perfeccionarlos. Verán cómo todos los pasos, todas las acciones, todas las palabras de este divino maestro, las virtudes que ejercitó, los prodigios que obró, los ejemplos y documentos que nos dejó, fueron dirigidos a la perfección de esta doctrina. Verán, en fin, cómo después de haberla confirmado con la santidad de su vida, la consagró con la paciencia y voluntario sacrificio de su muerte; dejándonos en una y otra un perfectísimo dechado de santidad, de mansedumbre y de beneficencia, y marcando el camino que deben seguir cuantos aspiren a santificarse y merecer la eterna recompensa que prometió a los justos.
Si se vuelve la atención a la serie de estudios filosóficos y religiosos que acabamos de exponer, se hallará que la enseñanza de la ética se puede reducir a un breve tratado de las virtudes. Porque instruido por el estudio de la teología y ética natural en las pruebas de la existencia de Dios y en el conocimiento del sumo bien y último fin del hombre, y ampliadas e ilustradas, y arraigadas en su ánimo estas pruebas por las lecciones dominicales, que habrán recibido desde el principio y por todo el curso de su educación, ¿qué restará sino desenvolver estos principios, aplicarlos y deducir de ellos las reglas de conducta y costumbres propias del cristiano?
De aquí se inferirá que no nos contentamos con la doctrina de los antiguos acerca de las virtudes morales, porque aunque esta por sí sola pueda mejorar en gran manera la conducta del hombre y del ciudadano, y haya producido en todos tiempos ejemplos ilustres de justicia y de heroicidad, todavía hay en ella mucha incertidumbre e imperfección. Son sin duda dignos de imitación los documentos que acerca de estas virtudes nos dejaron los antiguos y de que están henchidas las obras de Platón, Epicteto, Cicerón, Séneca, Marco Aurelio y otros. Empero ni en sus principios hay la uniformidad y certidumbre, ni en sus consecuencias la claridad y constancia que la gravedad de sus objetos requiere. Lo que hemos dicho arriba acerca de la doctrina del sumo bien, sus disputas acerca del origen del bien y el mal moral, y sus varias opiniones sobre la justicia y honestidad de las acciones humanas, prueban bien claramente esta verdad.
Ni tampoco se ocultó a los mismos filósofos; Platón, el más recomendable de ellos, y el que con tanta claridad y fuerza de raciocinio expuso, y con tanta gracia y vigor de elocuencia exornó la sublime doctrina de su maestro Sócrates, todavía reconoció con admirable sinceridad la insuficiencia de la razón humana acerca de este objeto. Solía decir, hablando de su doctrina, que nada había alcanzado de ella por sí mismo, sino con el auxilio de la divina luz; y preguntado de sus discípulos hasta cuándo deberían seguirla y observarla, seguidla, les dijo, hasta que aparezca sobre la tierra un hombre más santo que yo, que abra a todos la fuente de la verdad y al cual todos sigan.
Esta predicción, o sea presentimiento de Platón, fue confirmada, para dicha del género humano, con la aparición de nuestro Salvador en el mundo, el cual vino a iluminar, derramando sobre él aquella luz divina que debía disipar todas las tinieblas, deshacer todos los errores de los filósofos, confundir la presunción de la sabiduría humana, y abrir a los hombres las fuentes de la verdad y los caminos de la verdadera sabiduría.
Así que, sin traspasar los límites de la ética, ni pretender que se enseñe a los jóvenes un tratado de teología moral, quisiéramos que la enseñanza de las virtudes morales se perfeccionase con esta luz divina, que sobre sus principios derramó la doctrina de Jesucristo, sin la cual ninguna regla de conducta será constante, ninguna virtud verdadera ni digna de un cristiano.
Llevando siempre esta mira, se deberá poner más cuidado en enseñar a los jóvenes qué cosa sea la virtud, que en definir y en deslindar la naturaleza y carácter de las virtudes particulares; en lo cual acaso se han detenido demasiado los escritores de ética. Porque la virtud, así como la verdad, es una; es aquella constante disposición de nuestro ánimo a obrar conforme a la voluntad del Supremo Legislador; la cual, confirmada con al hábito de obrar bien, constituye el verdaderamente virtuoso. Y como esta disposición o inclinación abrace y se extienda a todos los oficios y todas las acciones de la vida humana, claro es que en ella se contienen y a ella se refieren todas las virtudes, o por mejor decir, que la virtud es una.
Aunque esta disposición presuponga el conocimiento de la voluntad del Supremo Legislador, esto es, de la ley que propuso para norma de nuestras acciones, la virtud consiste más principalmente en el constante deseo de seguirla, y en que todas nuestras ideas y sentimientos se conformen con ella. Y por tanto, no bastará que se dé a los jóvenes una idea exacta de la virtud, si además no se los mueve a amarla, porque en esta ciencia, a diferencia de las otras, se trata más de mover la voluntad que de convencer el entendimiento. La norma está escrita con más o menos claridad en el espíritu de todos. Importa sin duda desenrollarla, aclararla, ampliarla; pero importa más todavía arraigarla en el corazón de los jóvenes, moverlos a amarla y abrazarla, y fortificarlos contra los estímulos del apetito inferior, que tiran a oscurecerla o desconocerla.
Así que se deberá hacer sentir a los jóvenes que solo por medio de la virtud podrán llegar a alcanzar aquella felicidad en pos de la cual los hombres, por una inclinación innata e inseparable de su ser, suspiran y se agitan continuamente; que esta felicidad no es un bien que exista fuera de nosotros, sino una idea, o más bien un sentimiento, que reside en lo más íntimo de nuestra conciencia; pues nadie es feliz sino el que está íntimamente persuadido de que lo es; y en tanto lo es, en cuanto goza las dulzuras de esta persuasión. Que aunque se suponga que los bienes exteriores sean elementos de felicidad, solo lo serán cuando su fruición esté exenta de toda inquietud y remordimiento, y acompañada de aquella íntima y dulce persuasión que solo cabe en una conciencia pura y tranquila. Y por último, que no pudiendo la conciencia humana sentirse pura ni tranquila sin la seguridad de haber cumplido la voluntad del Legislador, que es el más dulce fruto de la virtud, solo deben mirar la virtud como medio de alcanzar la felicidad.
Así se desterrará de sus ánimos aquella preocupación, tan común como funesta, que hace mirar los bienes exteriores como elementos necesarios de la felicidad, y tener por dichosos a cuantos los poseen. Se debe hacer ver a los jóvenes que el hombre puede ser feliz sin ellos, porque la providencia del Criador, reduciendo a muy pocas las necesidades absolutas de la vida; derramando abundantemente por todas partes los objetos que pueden sustentarla, y aun hacerla agradable; facilitando de tal manera su adquisición, que nadie carecerá de ellos sino por su propia desidia; y finalmente, haciendo que la felicidad naciese del ejercicio de la virtud, la puso al alcance de todos y la hizo independiente de la fortuna. Que la riqueza, los honores, los placeres no pueden constituir esta felicidad: 1.º, porque no son accesibles a todos ni aun al mayor número de los hombres; 2.º, porque no se adquieren sin afán, no se poseen sin inquietud, no se pierden sin grave dolor y amargura; 3.º, porque de suyo no son capaces de producir aquella tranquilidad de ánimo, aquella interna y dulce persuasión de bienestar, en que consiste esencialmente la felicidad; antes bien la alejan, perturbando el ánimo con el cuidado de males presentes, de peligros próximos o de futuros temores; 4.º, finalmente, porque estos bienes solo pueden concurrir al aumento de la felicidad cuando son adquiridos con justicia, poseídos con moderación y dispensados con beneficencia; es decir, cuando se emplean como medios de ejercitar y extender la virtud, y producir aquella dulce persuasión que es el verdadero elemento de la felicidad.
Por último, se les hará ver que el hombre no puede gozar esta dulce persuasión de felicidad sin la esperanza de alcanzar su último y más sublime objeto. Porque el hombre, dotado de espíritu inmortal, penetrado de la idea de su existencia eterna, y convencido de que no puede ser igual en ella la suerte de la iniquidad y la virtud, ni puede dejar de pensar en la suerte que le aguarda para después de su vida, ni contentarse con una felicidad circunscripta a su fugaz y brevísimo plazo. Por consiguiente, no podrá gozar ninguna especie de felicidad temporal que no esté acompañada de la esperanza de la felicidad eterna. Si pues esta esperanza es independiente de todos los bienes de fortuna; si ninguno de ellos es por su naturaleza capaz de darla; si solo puede existir en una conciencia tranquila, y esta tranquilidad solo puede nacer del sentimiento de haber llenado la voluntad del Supremo Legislador, y aspirado constantemente a la eterna recompensa que reservó a los justos, es indubitable que solo en la virtud hallará un medio de alcanzar la verdadera felicidad.
Estas verdades son tan claras, que todos las verían de bulto y sentirían su fuerza si las nieblas de la ignorancia y las pasiones no las oscureciesen y debilitasen. Por lo mismo, y para darles el último grado de convicción se les hará ver: 1.º, cómo están contenidas en el apetito natural que tiene todo hombre a su felicidad. Porque el hombre, no solo apetece vehementemente su bien, sino de tal manera le apetece, que no contentándose con una porción de él, por muy grande que sea, pasa continuamente de deseo en deseo, aspira a poseer la mayor suma posible de bien, y a esta posesión solamente une la idea de su felicidad; 2.º, que con la misma vehemencia tiene una natural y absoluta aversión al mal, dando este nombre a todo cuanto es contrario al bien y de cualquiera manera le turba, le mengua o aleja de nosotros. De forma que en el apetito al sumo bien se envuelve necesariamente la aversión al mínimo mal; 3.º, por consiguiente, que el objeto de la verdadera felicidad debe ser infinitamente perfecto, e infinitamente bueno y amable; esto es, debe contener en sí, de una parte el complemento de toda perfección, toda bondad, y de otra la repugnancia y exclusión de toda imperfección y todo mal. ¿Quién pues no conoce que este natural apetito del hombre al sumo bien le conduce continuamente hacia Dios, único ser perfectísimo, y fuera del cual no puede existir ninguna especie de felicidad?
Y he aquí el centro de toda la doctrina moral, y adonde deben ser conducidos la razón y el corazón de los jóvenes, para que vean reunidos en él el sumo bien con el último fin del hombre, y el objeto de la virtud con el de la felicidad.
La ley que existe en el corazón del hombre, y que es la fiel expresión de la voluntad del supremo Legislador, le conduce también al mismo centro, y en él tiene su complemento; porque no exige de nosotros sino amor a Dios, como nuestro sumo bien. Es verdad que abraza también el amor que debemos a nosotros mismos y a nuestros prójimos; pero este amor está virtualmente contenido en aquel, pues de él procede y a él debe encaminarse como a último término de la virtud y la felicidad. No exige pues de nosotros sino lo mismo que naturalmente apetecemos y lo que un ser racional no puede dejar de apetecer; esto es, intenso amor al sumo bien.
Mas porque no se crea que este es un círculo de palabras inventado para componer un sistema, ni se mire como ociosa o repugnante una ley que solo manda al hombre lo que no puede dejar de apetecer, convendrá explicar con claridad a los jóvenes este artículo por la naturaleza misma del ser humano.
Es una verdad constante que el Criador imprimió a todos los entes animados el apetito de su felicidad para proveer a su conservación y perfección. Los brutos siguen sin desvío la dirección de este apetito, según la sola ley de su instinto, y siguiéndola, hallan en él los medios necesarios para alcanzar aquel fin. Pero el hombre, compuesto de dos sustancias entre sí diferentes, es movido, por decirlo así, de dos diversos apetitos. El uno procede del instinto animal, que nos es común con los brutos, y por lo mismo se llama inferior; el otro, llamado superior, procede de la razón con que el hombre fue distinguido entre todas las criaturas. Sin combinar el impulso de estos dos apetitos, el hombre no puede hallar la perfección de su ser; porque el primero le mueve solamente a buscar el placer y evitar el dolor, sin considerar otra ley que la de su bienestar presente, y sin idea de otra perfección que la de la satisfacción de sus sentidos. Pero el segundo, descubriéndole el fin para que fue criado, y presentándole la idea de un bien más real y permanente y de una perfección más propia de su ser, le inspira el deseo de aspirar a ella y de alcanzar la verdadera felicidad.
El Criador pues, aunque hizo al hombre libre para que pudiese merecer por sí mismo esta felicidad, pero al mismo tiempo dejó a su albedrío seguir uno u otro apetito, y puso en su alma una luz capaz de conocer la norma que debía seguir para moderar los ímpetus del apetito animal, y dirigir sus acciones al verdadero y sumo bien.
Así que, ambos apetitos nos mueven hacia nuestra felicidad; pero el apetito animal, mirando solo a lo que nos parece deleitable y provechoso, da impulso a nuestras pasiones, y en vez de conducirnos, suele alejarnos de nuestro verdadero bien, mientras el apetito racional, siguiendo la norma impresa en nuestra alma, busca lo que es honesto y justo, y no reconoce deleite ni utilidad verdaderos donde no ve utilidad y justicia. Por lo mismo en este apetito está el principio de nuestras virtudes. Y he aquí cómo el deseo del sumo bien, en que está cifrada toda la ley natural, es el único principio de la perfección humana, contiene en sí el último fin del hombre, y reúne en un punto el objeto de la virtud y el de la verdadera felicidad.
Infiérese de aquí que pues el primer precepto de la ley es el amor a Dios, como sumo bien, y este amor debe crecer en razón, 1.º, de la alteza de su objeto; 2.º, del número y excelencia de los beneficios dispensados al hombre; 3.º, de la grandeza de las promesas que le hizo; el primer deber natural del hombre es perfeccionar este conocimiento, no solo porque el amor a Dios, en que se cifra toda la ley natural, presupone este conocimiento, sino porque tan infinita es la perfección de su ser, que no puede ser conocido sin ser amado, y que tanto más perfectamente será amado, cuanto sea más perfectamente conocido. Es cierto que el hombre eleva fácilmente su razón hasta la existencia de Dios; pero lo es más aún que extiende, engrandece y perfecciona esta idea a proporción que aplica su razón a la contemplación de sus obras, del orden admirable que las enlaza, y de los fines de amor y bondad a que las destinó; y a conocer por aquí alguna cosa de la omnipotencia, sabiduría y bondad infinita de su Dios. Y como el hombre penetrado de esta idea no puede dejar de amarle con todas las fuerzas de su alma, ni dejar de depositar en él toda la confianza y todas las esperanzas de su corazón, de aquí es que el hombre sea obligado a buscar y perfeccionar este conocimiento hasta donde la luz de su razón alcance y en cuanto su estado le permita. Y he aquí cómo se reúnen en un punto central las tres primeras virtudes morales del hombre; esto es, la fe, la esperanza y la caridad naturales, y cómo la ética las debe presentar a los jóvenes mientras la doctrina cristiana les descubre la alteza y carácter de estas virtudes, como teologales y primeras de nuestra religión.
También se infiere que el hombre es por naturaleza un ente religioso, y que como tal le presenta la ética. Porque ¿cómo podrá concebir alguna idea de las infinitas perfecciones de Dios y de los inmensos beneficios que le dispensó, sin que además de amarle y confiar en él, se considere obligado a tributarle un humilde culto de adoración y de gratitud? O ¿cómo podrá el hombre concebir esta idea, sin que sienta que esta adoración y culto de su Criador es una de sus primeras obligaciones, y que su desempeño concurre a la perfección de su ser? Ni se trata solo de un culto puramente interno, porque si cuanto es, cuanto puede, cuanto tiene el hombre procede de la bondad de Dios, su adoración no sería cumplida si no procediese de todas las facultades mentales y físicas, y si no se demostrase, además de los sentimientos internos de adoración y sumisión, con actos exteriores de culto y de gratitud. Es verdad que la razón por sí sola no especifica ni determina con precisión los actos particulares de este culto exterior; pero porque reconoce a Dios como Autor y Señor de todo lo criado, y como Criador y singular bienhechor del hombre, no hay duda sino que dicta: 1.º, que nuestro culto exterior debe ser un reconocimiento de su dominio absoluto y su bondad infinita; 2.º, que esta expresión debe ser decorosa, humilde, agradecida; en suma, análoga, congruente de una parte con la grandeza y bondad de Dios, y de otra con nuestra pequeñez y gratitud.
A poco que se reflexione sobre esta primera virtud del hombre religioso, se la hallará colocada entre dos extremos, contra los cuales conviene precaver desde luego a los jóvenes. El primero es la impiedad, la cual no conociendo a Dios, o para hablar con más propiedad, desconociéndole, ni le puede amar debidamente, ni poner en él su confianza, ni mirarle como bien supremo y término y complemento de la felicidad. Tampoco le puede considerar como supremo Legislador, y entonces la ley natural, si acaso reconoce alguna el incrédulo, no será para él sino una ley de conveniencia o una colección de máximas de mera prudencia humana, que seguirá sin escrúpulo o abandonará sin remordimiento, según que el interés momentáneo le dictase. ¡Pluguiera a Dios que no estuviese tan cerca de nuestras moradas y de nuestros días el ejemplo de los horrendos males a que puede arrojarse este monstruo! A sus ojos desaparece toda relación entre el Criador y la criatura, y toda idea de armonía y orden moral se disipa de la faz de la tierra. El interés solo domina sobre ella. Ningún principio de equidad y justicia asegura, ningún sentimiento de honestidad y gratitud acerca, ningún vínculo de amor y fraternidad une a los hombres entre sí. Cada uno existe aislado y para sí solo, y el interés individual prepondera al bien, a la concordia y a la existencia misma del género humano.
Con ideas y sentimientos del todo diferentes, la superstición produce males no menos funestos, cuando, so color de obsequio al Ser supremo, pretende consagrar todos los errores del espíritu y todas las ilusiones del corazón humano. Porque ¿quién no verá con espanto los horrendos e indecentes cultos que estableció en los antiguos pueblos, y los atroces males y miserias a que sujeta aún a los que se hallan en estado de barbarie o imperfecta cultura? Sometiendo de una parte los hombres a vanas y ridículas creencias y a horribles ilusiones y temores, y de otra multiplicando sus leyes morales y rituales y las reglas de su conducta religiosa y civil, degrada a un mismo tiempo el augusto carácter de la Divinidad y la dignidad de la especie humana, robando a sus individuos hasta la escasa porción de felicidad que pudieran gozar en la tierra. Hija de la ignorancia, es madre del fanatismo, si acaso el fanatismo no es la misma superstición puesta en ejercicio, y arrojada por otro derrumbadero a los mismos males que produce la impiedad.
El amor a nosotros mismos está virtualmente contenido en el amor al Ser supremo; porque, ¿cómo podrá el hombre amar de corazón a Dios, su criador y bienhechor, sin que se ame a sí mismo como criatura suya y objeto señalado de su amor? Ni ¿cómo podrá amarse a sí mismo con puro y verdadero amor, sin que ame a este Ser perfectísimo, a quien debe su existencia, que le colmó de tantos beneficios y le elevó a tan augustas esperanzas? Y he aquí por qué este amor se supone, más bien que se manda, en la ley, y porque esta, más que a excitarle, se dirige a regir y moderar sus aficiones. Él es connatural al hombre e inseparable de su Ser, principio de perfección y medio de su felicidad.
Así que, el amor propio, tan injustamente calumniado por algunos moralistas, es en su origen esencialmente bueno, porque procede de Dios, autor de nuestro ser. Y lo es en su término, pues que tiende siempre a la felicidad, cuyo apetito nos es también innato. Debemos pues mirarle como una propiedad del ser humano, inspirada por su divino Autor, y por lo mismo esencialmente buena.
Y si esto es así, también serán esencialmente buenos los objetos que apetece este amor, porque su término es la posesión de los bienes que perfeccionan nuestro ser. Si se trata de aquellos que constituyen esta perfección y están identificados con el último fin y felicidad del hombre, esto es, de los bienes internos y sobrenaturales, ya se ve que son el más digno objeto de nuestro amor propio, como que son los únicos bienes puros y exentos de todo mal. Empero aunque los bienes naturales y externos sean de más humilde y frágil condición, y en ellos quepa mucha liga y mezcla de mal, todavía pueden concurrir a nuestra perfección, y para esto nos son dispensados por el supremo Bienhechor. Es verdad que estos bienes tienen más analogía con la felicidad temporal que con la eterna del hombre, y que por lo mismo abusa más fácilmente de ellos nuestra corrompida naturaleza. Mas pues que Dios nos ha dado derecho a una y otra felicidad, y ellos virtuosamente poseídos y dispensados son medios de alcanzar una y otra, visto es que deben ser mirados como bienes reales y esencialmente buenos.
Así que, los males y desórdenes a que nos conduce el amor propio no son de atribuir a su esencia ni a la de los objetos que apetece, sino al exceso con que los apetece y al abuso que hace de ellos en su fruición y empleo, cuando extraviados, por la depravación de nuestra naturaleza, del fin de perfección para que nos fueron dados, los buscamos o gozamos en sentido contrario del mismo fin. Por esto cuando el amor propio, sin consideración a la norma impresa en nuestras almas para moderar sus aficiones, nos arrastra en pos de una felicidad puramente mentida y ajena de la dignidad de nuestro ser, es claro que lejos de perfeccionarle, lo corromperá y alejará de la verdadera felicidad. Empero si obedeciendo al apetito superior, regula nuestras determinaciones por el consejo de la razón sana y sensata, y nos conduce al sólido y verdadero bien, entonces será el verdadero principio de perfección y el más poderoso medio de la felicidad humana. Los bienes naturales se pueden reducir a cuatro objetos: la vida, la fama, la hacienda y el placer; y nada probará mejor lo que habemos dicho que la consideración del uso y abuso que puede hacer el amor propio de cada uno de estos bienes. Bien empleados sirven al desempeño de nuestros deberes y al ejercicio de las más recomendables virtudes: mal empleados fomentan los vicios más vergonzosos, y nos alejan de nuestro último fin. Por eso el Criador, al mismo tiempo que nos dio derecho a su posesión y nos inspiró el deseo de ellos, nos impuso la obligación de emplearlos conforme a aquel fin, como medios de alcanzar la verdadera felicidad.
La vida es el don más precioso que hemos recibido de su mano, y no solo podemos amarla, sino que debemos conservarla y perfeccionarla conforme al fin para que nos fue dada. Debemos por consiguiente buscar todo lo que conduce a esta perfección, a saber: 1.º, la salud, la fuerza, la agilidad, la destreza corporal y el buen uso de nuestros sentidos, pues que en esto se cifran los medios de socorrer nuestras necesidades y las de nuestros prójimos, y por consiguiente constituye nuestra perfección física; 2.º, debemos cultivar las facultades de nuestra alma, ya facilitando el más recto uso de nuestra razón, ya ilustrando nuestro entendimiento y memoria con conocimientos necesarios y útiles, ya rectificando nuestra voluntad con sentimientos y hábitos virtuosos; todo lo cual constituye nuestra perfección moral y nos conduce al mismo fin. Así que, del amor a la vida nacen la previsión para buscar todo el bien y huir todo el mal pues se refiera a ella; la actividad y amor al honesto trabajo, la frugalidad y parsimonia, la moderación y templanza en el placer, la constancia en el estudio y observación, y esta venturosa curiosidad que nos lleva constantemente hacia la verdad, y haciéndonos buscar con insaciable afán cuanto es sublime, bello y gracioso en el orden físico, y cuanto es honesto, provechoso y deleitable en el orden moral, es fuente de verdadera sabiduría y principio de la mayor perfección que puede alcanzar nuestro ser.
Pero nada le aleja más de esta perfección que el desordenado amor a la vida. De él nace la pereza, la ociosidad, la indolencia, la acedía, la molicie, la afeminación, la cobardía, la indiferencia en los males ajenos, el abandono de los deberes propios, y en una palabra, aquel desenfreno de nuestros deseos que enflaqueciendo nuestras fuerzas físicas, entorpeciendo nuestra razón y corrompiendo nuestra voluntad, nos sepulta en perpetua torpeza e ignorancia, y nos expone a los errores y excesos que más degradan la dignidad de nuestro ser.
Después de la vida, es la fama el bien más codiciado de nuestro amor propio, así por el placer que hallamos en el aprecio ajeno, como por las ventajas que nos proporciona en el curso de nuestra vida. El deseo de adquirirla, conservarla, aumentarla, es uno de los reguladores de las acciones humanas, y cuando no su primer móvil, jamás deja de tener en ellas algún influjo. Mozos y viejos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos aspiran a distinguirse, aunque por diversos caminos. Pero el hombre de bien mira la reputación y buen nombre como su más precioso patrimonio; le considera como legítimo fruto de su buen proceder, y le estima como el único cuya posesión es independiente del poder y la fortuna. Por lo mismo que este bien no reside en nosotros, sino en la opinión ajena, nos mueve poderosamente hacia el mérito que la concilia; y mientras nos hace cultivar las dotes y talentos que recomiendan nuestra persona, regula nuestra conducta pública y privada por aquellos principios de honor y probidad que granjean la aprobación y benevolencia general. El hombre poseído de este deseo todo lo emprende, todo lo sufre por alcanzarle. Él ha inspirado las ilustres hazañas y las heroicas virtudes que tanto realzan la dignidad del hombre, y ha sido siempre uno de los más activos y constantes principios de la perfección de su especie.
Pero este deseo de excelencia y superioridad se desordena cuando desdeñando la luz y el consejo de la sana razón, se deja arrastrar hacia la vana gloria. ¡Qué de guerras no ha encendido, qué de laureles no ha ensangrentado, qué de naciones no ha desolado esta furiosa pasión de gloria militar, cuyo falso esplendor tanto deslumbra a los mismos infelices pueblos a quienes tanta sangre y lágrimas hace derramar!
No menos funesto ha sido el desenfrenado deseo de mando, de autoridad, de influjo, a que llamamos ambición. Siempre ocupada en serviles adulaciones para captarse el favor, o en insidiosas maquinaciones para sorprenderle; siempre irritada por la envidia, acompañada del odio y seguida del espíritu de venganza, persigue el mérito modesto, cuya concurrencia teme; persigue la inocencia, cuya pureza y candor la corren, y persigue a la virtud, cuyo modesto esplendor la desluce. Del mismo deseo de excelencia nace este lujo insensato, azote de las naciones cultas, que devora la fortuna pública y privada. Él es el que, a falta de prendas y mérito real, busca la superioridad y la gloria en la vana ostentación de galas y trenes, ricas preseas y muebles exquisitos, profusiones y gastos que satisfacen el capricho de unos pocos hombres ociosos e inútiles a costa del sudor de innumerables familias; y él es también el que llevando de clase en clase el contagio, inspira a las humildes el deseo de remedar a las más altas, aumenta las necesidades de todas, corrompe sus costumbres, consuma su miseria y la ruina del Estado. De él nace, en fin, esta vana y ridícula afectación de mérito, de virtud, de valor, de nobleza y de ingenio, que infesta las sociedades con tantos hombres vanagloriosos, hipócritas, baladrones, quijotes o charlatanes, y tanto degrada la perfección humana.
Del amor a nosotros mismos procede el amor a la hacienda, cuyo nombre abraza todos los medios de proveer a nuestras necesidades y comodidades. El deseo de adquirirlos, conservarlos y aumentarlos por vías lícitas y honestas, es en el hombre un principio de perfección, y por lo mismo esencialmente bueno. Por él provee a su sustentación y a la de cuantos la naturaleza o la sociedad pone a su cuidado, y de él depende en gran parte el bienestar de unos y otros. Como el primer móvil de su industria, él ha inventado las artes prácticas, que multiplican y diversifican estos bienes; ha investigado, descubierto y ordenado en sistema de ciencias los conocimientos útiles, que promueven el adelantamiento de estas artes, y se ocupa incesantemente en perfeccionar unas y otras. Como regulador de la economía doméstica y social, dicta la vigilante previsión y prudentes máximas que dirigen la conservación y dispensación de las fortunas pública y privada; y en este sentido es uno de los principios más activos de la prosperidad de los estados y de las familias. Él facilita al hombre los medios de aumentar y perfeccionar sus facultades físicas y mentales, los de satisfacer aquellos puros e inocentes placeres que hacen más dulce la vida, y sobre todo, los de ejercitar aquellas virtudes benéficas, sin las cuales las sociedades políticas no serían más que congregaciones de fieras, y la especie humana una raza inmensa de salteadores y miserables.
Mas cuando la razón no regula por los principios de la ley este amor, ya sea en la adquisición, ya en la posesión, ya en la dispensación de los bienes de fortuna, su desorden produce los vicios y males más funestos. El deseo inmoderado de adquirir engendra la codicia, cuya sed insaciable, absorbiendo en el hombre todos los principios de su actividad, le arrastra hacia todos los medios de saciarla, por inicuos y reprobados que sean. Fraudes, mentiras, usurpaciones, logrerías, infidelidades, cohechos, sobornos; en una palabra, la prostitución de todas las ideas de justicia y de todos los sentimientos de honestidad son compañeros inseparables de este monstruo, y la fuente más copiosa de corrupción y de miseria.
Otros dos vicios entre sí repugnantes suelen acompañar la codicia y aumentar sus estragos; de una parte la sórdida avaricia, que adquiere solo para atesorar, y atesora solo para adquirir, que insensible a los males ajenos y aun a los propios, va siempre en pos de un bien cuya bondad y usos desconoce, convierte la opulencia en penurias y se hace mártir voluntaria de un temor que crece a la par que su seguridad. De otra la prodigalidad insensata desperdicia los bienes con la misma locura con que los apetece; devora después de los suyos los ajenos, y disipando unos y otros sin razón ni objeto, o por lo menos en objetos indignos de la razón humana, sigue siempre una ilusión, que siempre se le aleja, y va siempre tras de una sombra de felicidad, que nunca alcanza.
No les anda lejos la furiosa pasión del fuego; la única que ha sabido hacer el monstruoso maridaje de la avaricia y la prodigalidad; pasión que absorbe todas las demás, que agita en la juventud y enloquece en la vejez, que busca siempre su felicidad en la fortuna, y la fortuna en el camino que conduce más breve y seguramente a su ruina. En suma, el apetito desordenado de estos bienes, corrompiendo y extraviando el interés individual del hombre, convierte el principio más activo de perfección social en el instrumento más funesto de corrupción, de iniquidad y de miseria pública y privada.
Pero ninguna propensión del amor propio es más poderosa que la que tiene por término el placer. Ella es acaso la única, la primera del hombre, que envuelve en sí todas las demás. Por el placer buscamos la gloria, y por él deseamos la riqueza. Por él vencemos nuestra natural aversión al dolor, y le sufrimos, y por él, en fin, aventuramos muchas veces esta misma vida, que queremos beatificar con él, y que sin él nos parece grave y molesta. Por su medio nos conduce el Criador a nuestra conservación, haciendo que el placer sea inseparable de la satisfacción, y el dolor de la privación de nuestras necesidades. De ahí es que el comer, beber, ejercitar nuestras facultades físicas, descansar y dormir, sean a un mismo tiempo las primeras necesidades y los primeros placeres del hombre. Sin ellos ninguno conservaría su vida; con ellos vive contenta la mayor parte de la especie humana.
De aquí proviene la vehemencia con que el hombre se mueve hacia esta especie de bien, y la facilidad con que abusa de él. Entre el uso y el abuso de los objetos deleitables no hay más que un paso, y este paso le da la ilusión del placer. El deseo de comer declina en gula, y el de beber en embriaguez; el de ejercicio pasa a brutalidad, como se ve en la caza, en las luchas y juegos violentos y en los excesos de la lujuria; y el de descanso y sueño cae en torpeza y torpe poltronería. Pero en estos excesos ya no hay verdadero placer, porque consistiendo en la satisfacción de alguna necesidad, es preciso que acabe el placer donde empieza el exceso en la fruición; esto es, cuando lo que apetecíamos para nuestra conservación empieza a convertirse en daño y ruina de nuestro ser.
Por este principio se pueden calificar los demás placeres de los sentidos, pues que todos los objetos que los afectan agradablemente pueden conducir a nuestra conservación o perfección. Hay pues alguna relación de necesidad entre ellos y nuestro ser, en cuya satisfacción consiste el placer que nos causan. El Criador, derramando en torno de nosotros tanta abundancia y variedad de bienes, dotándonos de la aptitud necesaria para convertirlos en nuestro uso y provecho y en nuestra comodidad y regalo; y excitando nuestra actividad hacia ellos por medio del placer, que hizo inseparable de su fruición, quiso que fuesen para nosotros un medio de perfección y de felicidad. Así es que nuestro apetito naturalmente se dirige a la bondad que descubre en ellos, y esta bondad es siempre relativa a nuestra perfección, porque es la idea de la conveniencia que hay entre ellos y alguna especie de necesidad nuestra. Cuando, pues, regulamos el uso de estos bienes por su bondad, esto es, por la necesidad, que es término de su conveniencia, su fruición conduce a nuestra conservación o perfección, y nos da un verdadero placer; mas cuando abusamos de ella desaparece su bondad, y con ella el placer.
Otra especie de placer producen en nosotros los objetos exteriores, en el cual el ministerio de los sentidos se reduce simplemente a pasar a nuestra alma las impresiones que reciben de ellos. Este placer pertenece esencialmente a nuestra alma, y ella sola es capaz de juzgarle, así como de sentirle. Este placer se refiere también a una necesidad primaria, pero no del cuerpo, sino del alma; tal es el de ejercitar y perfeccionar las facultades, en la cual puso el Criador un medio de conservación y perfección, una vehemente curiosidad, que nace con nosotros, se desenvuelve con nuestra razón, y nos lleva por todo el curso de la vida hacia lo nuevo y lo desconocido. Cuanto existe nos interesa y llama nuestra atención. Quisiéramos saber la naturaleza y propiedades de todas las cosas, por qué y para qué existen, descubrir sus causas y sus fines, y penetrar todas las relaciones que las unen con nuestro ser, entre sí mismas o con el orden general del universo. Por estas relaciones juzga nuestra alma de la bondad de cada una; esto es, de su perfección, y se deleita en conocerla y descubrirla en ellos.
Y he aquí la razón del placer que produce en nosotros la percepción de la belleza de los objetos exteriores, y la única que se puede dar de la misma belleza. Do quiera que la percibimos nos arrebata en pos de sus encantos. No solo nos deleita en los objetos mismos, sino también en su imitación. Aun parece que en esta se deleita más suavemente nuestra alma, sin duda porque a la idea de perfección que se refiere a cada objeto, se agrega la de la perfección del arte con que está imitado. ¿Puede ser otro el origen del placer que nos dan la pintura y demás artes del diseño, las narraciones históricas, la poesía descriptiva, la música melodiosa y el baile pantomímico? ¿Y cuál otro se puede dar de este vivísimo deleite que nos hacen sentir las representaciones dramáticas, sino porque reúnen en sí la imitación de todas las bellezas que pueden herir nuestros sentidos e interesar nuestra alma? Aun por eso el teatro sería el espectáculo más digno del hombre, si la ignorancia y la malicia no conspirasen a una a corromperle y desviarle de su fin.
Pero del mismo origen procede otro deleite más puro y de más alto orden: este dulcísimo y delicioso placer que excitan en nuestra alma la verdad y la virtud. Nuestro apetito respecto de ellas crece en razón de su conducencia a nuestra perfección, y por consiguiente de su necesidad. Nacemos en absoluta privación de una y otra; pero el Criador, para movernos hacia ellas, encendió en nosotros una luz capaz de conocerlas, un activo deseo de alcanzarlas y un sentido íntimo de sus relaciones con la perfección de nuestro ser y nuestra felicidad. En efecto, solo el hombre en medio de la inmensa naturaleza, y cercado de tantas necesidades y peligros, ¿cómo sería feliz sin conocer los objetos que le rodean? He aquí el origen de su curiosidad hacia ellos, por qué observa sus propiedades, por qué busca la razón y el término de su existencia, y por qué indaga las relaciones de utilidad y agrado que hay entre cada uno y su propio ser, y por qué siente un placer tan puro en descubrirlas. Cuando, pues, busca el hombre tan ansiosamente la verdad, la busca como un medio necesario de perfección y felicidad.
Pero no se satisface con la serie de verdades físicas, que son objeto de las ciencias naturales, sino que busca otras de superior orden y más de su naturaleza. En las causas eficientes y finales de los fenómenos busca las leyes generales que los producen, el orden que enlaza todos los seres, el fin general a que son destinados, y el lugar y dignidad que le cupo en esta admirable y magnífica creación. Entonces, conociendo el fin de su existencia, se abre a sus ojos la gran cadena de relaciones morales que desde el supremo Autor corre por todo el universo, y une su ser con la inmensa cadena de los seres que abraza. En estas relaciones ve la norma de sus acciones, ve todos los principios de honestidad y todas las reglas de conducta; ve que su felicidad se cifra en la conformidad de sus acciones con el fin particular de su existencia y con el fin general de todas; esto es, con la voluntad del Supremo Hacedor; ve en fin la virtud. Un sentido íntimo le hace conocer su belleza y sentir los atractivos que la hacen amable. Entonces, lanzándose en pos de su divina imagen, suspira por el alto grado de felicidad que juzga inseparable de su posesión. ¿Quién será el hombre tan desgraciado, que no haya sentido alguna vez este purísimo deleite que deja en el alma el descubrimiento de una verdad útil o de una verdad provechosa? Y en medio de este caos de error e iniquidad en que anda envuelta la especie humana, ¿quién no descubre el esplendor con que brillan la verdad y la virtud? Cuando no hubiese tantos testimonios en favor de ellas, sería bastante el de esta ambiciosa hipocresía con que buscan y remedan sus apariencias los mismos que la insultan.
De aquí se puede deducir una regla harto segura para calificar los movimientos del amor hacia el deleite, de cualquiera especie que sea. Gobernados por el dictamen de la sana razón, y dirigidos a la satisfacción de alguna necesidad que los refiera a la conservación o perfección de nuestro ser, producirán un placer verdadero, serán conformes a la naturaleza humana, y por consiguiente buenos. Empero si arrastrados de la ilusión de los sentidos o extraviados por los errores de la razón, buscan y siguen el deleite más allá de la línea marcada en sus relaciones con el fin de nuestra existencia, entonces ya en lugar de la realidad hallarán solo una apariencia, una sombra de bien y de placer, y lejos de conducirnos a nuestra felicidad, solo serán causa de nuestra perturbación y nuestra ruina.
En efecto, ¿hay algún hombre sensato que pueda creer conformes a la norma de honestidad y a la idea de perfección, que están grabadas en el alma humana, la perturbación y delirios de la embriaguez y la voracidad y embrutecimiento de la glotonería? ¿Lo serán la torpe inmundicia del lujurioso, los raptos de inquietud y de despecho del jugador, ni la melindrosa flaqueza y absoluta inutilidad del hombre revolcado en las sensualidades? Y sin la serie de afanes que preceden, de sobresaltos que acompañan, y de males y angustias y remordimientos que suceden al furor de estas pasiones, ¿quién es el que puede ver en ellas la menor idea de verdadero deleite? ¿Quién la más remota relación de conveniencia con nuestra naturaleza, ni con la del sumo bien, cuyo apetito está grabado en nuestras almas?
De esta regla, que es aplicable al uso y al abuso de todos los bienes que el hombre apetece, se deduce una de sus primeras obligaciones, que es la de conocerse a sí mismo. Porque sin este conocimiento, su razón, falta de luz y discernimiento, no podría dirigir su amor propio ni moderar sus ímpetus. Debe pues observar la naturaleza de su ser, y la de la propensión con que nace a conservarle y perfeccionarle; las necesidades a que nace sujeto, y los objetos a que se refieren, y las facultades de que fue dotado para proveer a ellas. Debe investigar el origen y último fin de su existencia, y los medios que tiene en su mano para llegar a esto, y el grado de perfección a que pueden conducirle. Debe, finalmente, conocer el auxilio y los estorbos que sus apetitos pueden presentarle para alcanzar esta perfección, y la línea en que los deben contener, para que no le alejen de ella y de la felicidad, que es el verdadero término de todos ellos.
Dirase acaso que, pues la ley o norma de nuestras acciones está grabada en nuestra alma, ella contendrá en sí este conocimiento, y podrá suplir por el estudio de nuestro ser. Pero reflexiónese que esta norma no nace con nosotros formada y desenvuelta, sino que nuestro espíritu nace con toda la aptitud necesaria para conocerla, discernir sus dictados, y dirigir según ellos nuestra conducta. Es pues necesario cultivar las facultades que constituyen esta aptitud, y perfeccionar el discernimiento que resulta de su ejercicio; lo cual solo se puede hacer por medio del estudio de nuestro propio ser. En él ve el hombre las relaciones que hay entre el Ser supremo y los demás seres que le rodean, y ve el lugar y funciones que le fueron señalados en el orden general de la creación. De aquí deduce el conocimiento de sus derechos y sus obligaciones, y concluye que solo llenando fielmente estas y cuidando de no traspasar aquellos, puede alcanzar su perfección y felicidad, y concurrir a la felicidad general, que están contenidas en el mismo orden.
Por último, por el estudio de sí mismo se elevará, no solo a la verdadera idea de la virtud, sino también a la de aquellas modificaciones que se refieren a su conducta pública y privada, y que se distinguen con los nombres de virtudes particulares. Hallará que la conformidad de sus acciones con ellas constituye la perfección de su ser, pues que ellas contienen la expresión individual de la voluntad del Supremo Legislador; y en fin, hallará una íntima convicción de que solo este camino le puede conducir al sumo bien, que es el último término de su felicidad.