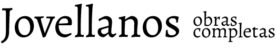Notas a los apéndices a la Memoria en defensa de la Junta Central. Primera nota
Comienzo de texto
Textos Relacionados
Nadie se escandalice al leer una proposición que parece tan contraria a la que ha sancionado el Supremo Congreso nacional en sus primeros decretos, antes de examinar la exposición que voy a hacer del sentido en que fue concebida y escrita; la cual, si no me engaño, bastará no sólo para desvanecer toda apariencia de contrariedad, sino también para disipar varias dudas y escrúpulos, que por falta de advertencia o de meditación, han excitado aquellos augustos decretos.
Pero si, por desgracia, hecha esta explicación, se hallare todavía mi dictamen poco conforme con el que han sancionado las supremas Cortes (cosa que ciertamente no espero), mi deber será respetar la autoridad de los sabios representantes de mi nación, como humilde y sinceramente lo hago; pero mi opinión particular será siempre la misma, sin que por eso tema ofenderlos. Porque habiendo decretado también la libertad de opinar y escribir, mis errores podrán merecer su compasión o su desprecio, pero nunca su odio.
Si tanto divagan las opiniones de los políticos acerca de la residencia de la soberanía, es sin duda por las diferentes acepciones en que se toma esta palabra, y tengo para mí que sólo con determinar su significación se conciliarían los pareceres más encontrados sobre la idea que enuncia. Cuando las palabras indican seres inmediatamente percibidos por los sentidos, las ideas que excitan en nuestro espíritu pueden ser claras y distintas, aunque también en esto cabe alguna confusión y oscuridad, ya por el mal uso y ya por la imperfección de los idiomas. Mas cuando indican nociones formadas por reflexión, y conceptos a que hemos dado en nuestro espíritu una existencia meramente ideal, entonces toda la inexactitud y confusión que cabe en la perfección de estas nociones, cabe también en las palabras que las indican. ¡Qué de disputas no se agitaron entre los antiguos dogmáticos, scépticos [sic] y académicos, que se hubieran disipado sólo con que se acordasen sobre la significación de la palabra verdad! Y ¿es otro por ventura el origen de esta interminable y eterna lucha de cuestiones y disputas, que se agitan a todas horas en las ciencias o facultades metafísicas, en que, discutiéndose siempre unas mismas dudas, nunca se descubre ni fija la verdad? Pues otro tal sucede con la palabra soberanía, la cual, como voy a explicar, se puede tomar en dos principales y muy diferentes sentidos.
Si por soberanía se entiende aquel poder absoluto, independiente y supremo, que reside en toda asociación de hombres, o sea de padres de familia (pues que la autoridad patriarcal parece derivada de la naturaleza), cuando se reúnen para vivir y conservarse en sociedad, es una verdad infalible que esta soberanía pertenece originalmente a toda asociación. Porque habiendo recibido el hombre de su Criador el poder de dirigir libre y independientemente sus acciones, es claro que no puede dejar de existir en la asociación de algunos o muchos hombres el poder que existe en todos y en cada uno de los asociados. Pero es menester confesar que el nombre de soberanía no conviene sino impropiamente a este poder absoluto; porque la palabra soberanía es relativa, y así como supone de una parte autoridad e imperio, supone de otra sumisión y obediencia; por lo cual nunca se puede decir con rigurosa propiedad que un hombre o un pueblo es soberano de sí mismo.
Otro tanto se podría decir de la soberanía política, si por tal se entiende aquel poder independiente y supremo de dirigir la acción común que una asociación de hombres establece al constituirse en sociedad civil; porque desde entonces la soberanía ya no reside propiamente en los miembros de la asociación, sino en aquel o aquellos agentes que hubiere señalado la constitución para el ejercicio de aquel poder, y en la forma que hubiere prescrito para su ejercicio.
De aquí es que de ninguna nación constituida en sociedad civil se podrá decir con rigurosa propiedad que es soberana, porque no se puede concebir una constitución en que el poder independiente de dirigir la acción común haya quedado en la misma asociación tal como estaba en ella antes de constituirse. Aun en la más libre democracia este poder soberano no reside propiamente en los ciudadanos, ni cuando dispersos y dados a sus privadas ocupaciones, ni cuando reunidos accidentalmente, o en los que todos hubieren elegido, cuando se hallaren solemnemente congregados, en la forma acordada por la constitución, para el fin de determinar y dirigir la acción común.
Sin embargo, el lenguaje ordinario de la política da el título de soberano a un pueblo así constituido, y no sin buena razón, porque ora sea que sus individuos se hayan reservado el derecho de congregarse para determinar y dirigir la acción común, ora hayan confiado este encargo a cierto número de personas, si éstas fuesen elegidas sucesivamente por todos ellos, siempre se entenderá que todos dirigen aquella acción, ya inmediatamente o ya por medio de sus representantes; y por tanto se podrá decir sin repugnancia que se han reservado la soberanía, puesto que en ellos queda virtualmente existente.
Por último, todavía se podría decir lo mismo cuando los constituyentes, reservándose el poder de hacer las leyes necesarias para mantener la constitución y proteger los derechos de los ciudadanos, hubiesen confiado a una sola o a pocas personas el poder de dirigir la acción común según ellas, con tal que esta persona o personas fuesen elegidas y renovadas periódica y sucesivamente por todos los ciudadanos. Porque entonces este poder no sería propiamente de las personas que le ejerciesen, sino de la nación que se le confiaba y renovaba por medio de las elecciones sucesivas, y por cuya autoridad y a cuyo nombre le debían ejercer. Y por lo mismo, no a ellas, sino a la nación, convendría mejor el título de soberano, pues que en ella residiría virtualmente la soberanía.
Pero si una nación, al constituirse en sociedad, abdicase para siempre el poder de dirigir la acción común, y le confiriese a una o pocas personas determinadas, y si de tal manera se desprendiese de él, que su traslación sucesiva de unas en otras se hiciese por derecho hereditario, o en otra forma cualquiera independiente de la voluntad general, entonces ya no podría decirse, ni en el sentido natural ni según el lenguaje de la política, que la soberanía quedaba existente en la nación. La constitución en este caso ya no sería ni se diría democrática, sino monárquica o aristocrática, y según la propiedad del idioma político, se diría que la soberanía se hallaba en aquella persona o cuerpo encargado de dirigir permanentemente la acción común, y no en la nación así constituida.
Ni este lenguaje y concepto serían repugnantes cuando los asociados, al constituirse en sociedad política, se hubiesen reservado aquella parte del poder supremo que tiene por objeto el establecimiento de las leyes; porque no a este poder, sino al llamado ejecutivo, se atribuye el título de soberano en el estilo ordinario de los políticos. Y la razón es, porque aunque las leyes sean las reglas o dictados a cuyo tenor se debe arreglar la acción común, no son ellas ni sus autores quien la dirige, sino aquella persona o cuerpo a quien la constitución concede el poder de gobernar. El poder legislativo declara y estatuye, pero el ejecutivo ordena y manda, y cuando manda por establecimiento perpetuo y a nombre propio, como en el caso de que voy hablando, él es el que dirige soberanamente la acción común, por más que la dirija conforme a las leyes.
Porque debe advertirse que el poder ejecutivo no se cifra solamente en la mera función de ejecutar las leyes, sino que se extiende a cuantas son necesarias para dirigir la acción común, esto es, para regir y gobernar la sociedad; y aun por esto tengo yo para mí que su más propia denominación sería la de poder gobernativo, porque es un poder vigilante y activo, que se supone incesantemente ocupado en el gobierno y conservación de la república. Por lo mismo, considerado en su propia y esencial naturaleza, abraza y supone funciones que de ninguna manera convienen al poder legislativo, y que no sin grande inconveniente se pueden reunir con él. Aunque las naciones se gobiernen según sus leyes, más que por ellas, se gobiernan por una continua, incesante serie de órdenes y providencias, que se refieren, no sólo a la ejecución de las mismas leyes y a su habitual observancia, sino a la dirección de la fuerza y a la administración de la renta del estado; a proveer a las ocurrencias eventuales que la conservación del orden y sosiego interior y la comunicación y seguridad exterior exigen; al nombramiento, dirección y conducta de los agentes que sirven al desempeño de sus funciones; y en fin, a la constante vigilancia sobre la conducta pública de los ciudadanos, cuya protección y defensa está confiada a su inmediata acción. Así es que mientras el poder legislativo de una nación delibera tranquilamente sobre las leyes y reglamentos que conviene establecer para el bien de la sociedad, y los decreta en los períodos y ocasiones señalados por la constitución (pues que una vez establecida la legislación nacional, la necesidad de hacer nuevas leyes no puede ser ni diaria ni frecuentemente), la vigilancia y acción del poder ejecutivo son continuas, diarias, incesantes en la persona o cuerpo que le ejerce y en sus agentes. Y como para todas ellas sean necesarios mando y imperio superior e independiente, de aquí es que al poder que ejecuta estas funciones se da y conviene el concepto y título, y se adjudican los atributos de la soberanía.
Débese advertir también que no porque la constitución señale límites y prescriba condiciones al ejercicio del poder ejecutivo permanentemente establecido, se podrá negar que es independiente, puesto que realmente lo será siempre y mientras obre y se contenga dentro de su esfera. No podrá ciertamente salir de ella, ni traspasar los límites ni quebrantar las condiciones que se le hubieren señalado; pero cuando los respetare y guardare, la misma constitución que los señaló y impuso protegerá su independencia en el ejercicio de la autoridad que le hubiere confiado, y le asegurará su conservación.
Esto supuesto, nadie dudará ya del sentido en que fue asentada la proposición que voy explicando, sin que sea necesario contraer esta doctrina a la constitución o leyes fundamentales de España, a que ser refería mi dictamen sobre la convocación de las Cortes. Porque cuáles sean, según estas leyes, el poder y derechos legítimos de nuestros monarcas, es generalmente conocido; que por ellos fueron siempre distinguidos con el título y denominación de soberanos, ninguno me parece lo negará. Ninguno tampoco, que pasa por un dogma constante de la política, sancionado por nuestras leyes, que la soberanía es indivisible. Luego en el sentido en que se dice que nuestro reyes son soberanos, será una herejía política decir que la soberanía reside en la nación.
Pero he prevenido ya que no es uno sólo el sentido en que se puede tomar la palabra soberanía, y que haya otro en que se pueda decir que España (o otras naciones igualmente constituidas) es soberana, es lo que espero demostrar ahora con razones tomadas de los más conocidos principios de la política. Empeño que no desaprobarán mis lectores, por el honesto y recomendable fin con que emprendo esta breve discusión.
Pueden la violencia y la fuerza crear un poder absoluto y despótico; pero no se puede concebir una asociación de hombres que al constituirse en sociedad abdique para siempre tan preciosa porción del poder supremo como la que pertenece a la autoridad gobernativa, para depositarla en una o en pocas personas tan absolutamente, que no modifique esta autoridad, prescribiendo ciertos límites y señalando determinadas condiciones para su ejercicio.
Prescritos, pues, estos límites y señaladas estas condiciones en una constitución establecida por pacto expreso, o aceptada por reconocimiento libre, si se supone en la persona o cuerpo depositario de esta autoridad un derecho perpetuo de ejercerla, con arreglo a los términos de la constitución, es preciso suponer también en ellos una obligación perpetua de no traspasar estos términos. Y como los derechos y las obligaciones de los pactos sean relativos y recíprocos, de tal manera, que no se pueda concebir en una parte derecho que no se suponga en la otra obligación, ni obligación que no suponga derecho recíproco, resultará que si la nación así constituida tiene una obligación perpetua de reconocer y obedecer aquel poder, mientras obre según los términos del pacto, tendrá también un derecho perpetuo para contenerle en aquellos términos, y por consecuencia, para obligarle a ello si de hecho los quebrantare; y si tal fuere su obstinación, que se propasare a sostener esta infracción con la fuerza, la nación tendrá también el derecho de resistirla con la fuerza, y en el último caso, de romper por su parte la carta de un pacto ya abiertamente quebrantado por la de su contratante, recobrando así sus primitivos derechos.
Por dura que parezca esta doctrina, no sólo es conforme a los principios generalmente admitidos en la política, sino también a nuestra constitución, como se puede probar con ejemplos y autoridades domésticas. Los españoles la han profesado siempre, y usado del derecho que les atribuye, como de un derecho perfecto y legítimo; y si fueron siempre dechado de amor, respeto y fidelidad a sus reyes, lo fueron también de resolución y constancia en la conservación y defensa de sus fueros y libertades.
Cuando provocados por la despótica y soez insolencia de los ministros franceses y flamencos que trajera consigo el joven Carlos I, cuando irritados con el desprecio con que fueron tratadas sus reclamaciones en las espurias Cortes de La Coruña de 1518, se vieron forzados a tomar las armas en uso y defensa de este derecho, entonces las principales ciudades y villas de Castilla, congregadas por medio de sus representantes en la famosa junta de Ávila, después de señalar los artículos en que sus libertades y las leyes que las protegían fueran quebrantadas, enviaron al Rey un mensaje, cuya sustancia era: «que si separaba de su lado a los malos consejeros, autores de aquella infracción, y convocadas unas cortes libres, confirmase con su real asenso la reparación de sus agravios, otorgando las peticiones que le presentaban, conformas con las leyes y antiguas costumbres del reino, que S. M. había jurado cumplir, desde luego depondrían las armas, que contra su inclinación se vieran forzados a tomar, y serían en adelante ejemplo de fidelidad y obediencia a su persona y gobierno.» La causa de la nación fue vencida entonces por la intriga y la fuerza, pero su razón no pudo serlo.
Más clara y resuelta había sido la intimación que Pedro Sarmiento hizo a Juan el Segundo a nombre de la ciudad de Toledo, como cabeza de las demás ciudades y villas de Castilla; la cual no repito aquí porque puede verse en el escrito a que se refiere esta nota. Y si todavía se desearen otros ejemplos en confirmación de esta doctrina, la historia de nuestras Cortes los suministrará a cada paso, así en las de Castilla como en las de Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia.
Pero nada es tan decisivo en la materia como la ley 10, tít. I de la Partida II, que se ha copiado en la primera parte de esta Memoria; en la cual, describiéndose al tirano usurpador de un reino, aplica nuestro sabio legislador su doctrina al rey legítimo que abusare de su autoridad y poder, por estas memorables palabras: «Otrosí decimos que maguer alguno hobiese ganado señorío de regno por alguna de las derechas razones que dijiemos en las leyes ante de ésta, que si él usase mal de su poderío en las maneras que dijiemos en esta ley, quel puedan decir las gentes tirano, ca tórnase el señorío que era derecho en torticero, así como dijo Aristóteles en el libro que fabla del regimiento de las ciudades et de los regnos.»
Ahora bien, si se considera el carácter y esencia de este derecho, se hallará de una parte que es una porción de aquel poder absoluto e independiente que dijimos residir originalmente en toda asociación de hombres o padres de familia, reunidos para constituirse en sociedad política, y de otra, que es por su naturaleza un poder independiente y supremo, puesto que en su caso es superior a todo poder constitucional. Cualquiera otro poder político tiene su origen en el pacto social; éste solo es original, primitivo e inmediatamente derivado de la naturaleza. Es además un poder político, puesto que está reservado y asegurado en la constitución. Si, pues, es supremo, y si dentro de su esfera y en todo lo que pertenece al logro de su objeto puede obrar, no sólo con total independencia, sino con superioridad a cualquiera otro poder derivado de la misma constitución, ¿quién dudará que puede ser distinguido también con el dictado de soberano? Y por más que en el lenguaje común tenga esta voz otro sentido y acepción, si por ella se quiere enunciar una superioridad e independencia de poder, ¿a cuál convendrá mejor, atendido el origen y la naturaleza de los derechos políticos, que a este poder supremo que pertenece a todas las naciones constituidas en sociedad, y del cual ni el tiempo, ni el descuido, ni la ignorancia, ni la fuerza las pueden despojar, ni ellas mismas pueden despojarse?
Ahora, si prescindiendo de su naturaleza, se reduce la discusión a saber si el dictado de soberanía está más bien aplicado en uno que en otro sentido, ¿quién no ve que ésta será ya una mera cuestión de voz? Es verdad que estas cuestiones nunca son indiferentes cuando nacen, no tanto del uso y aplicación de las palabras, cuanto de la imperfección del lenguaje científico, como en la presente materia. En efecto, siendo tan distintos entre sí el poder que se reserva una nación al constituirse en monarquía, del que confiere al monarca para que la presida y gobierne, es claro que estos dos poderes debían enunciarse por dos distintas palabras, y que adoptaba la palabra soberanía para enunciar el de la nación. De aquí es que, enunciado este último poder por la misma palabra, hayan creído algunos que se despojaba al monarca del poderoso derecho que le daba la constitución; cosa que me parece del todo ajena del espíritu del real decreto. Parecía, por tanto, que para evitar equivocaciones y disipar escrúpulos, se podría adoptar otra palabra que indicase específicamente el poder nacional. Y no es de ahora este mi modo de pensar. Acuérdome que conversando un día sobre esta misma materia con mi sabio y digno amigo milord Wasall-Holland, cuando se hallaba en Sevilla por el verano de 1809, le manifesté que este poder supremo, original y imprescriptible que tenían las naciones para conservar y defender su constitución, no me parecía bien definido por el título de soberanía, puesto que esta palabra enunciaba en el uso común la idea de otro poder, que en su caso era inferior y estaba subordinado a él. Por lo cual me parecía que se podría enunciar mejor por el dictado de supremacía, pues aunque este dictado pueda recibir también varias acepciones, es indubitable que la supremacía nacional es en su caso más alta y superior a todo cuanto en política se quiera apellidar soberano o supremo.
Como quiera que sea, este supremo poder de que he hablado hasta aquí es, a mi juicio, el que está declarado a la nación en el decreto de las supremas Cortes bajo el título de soberanía. Éste, y no otro; porque ¿quién podrá persuadirse a que los sabios y celosos padres de la patria, que acababan de jurar la observancia de la leyes fundamentales del reino, quisiesen destruirlas, ni arruinar el gobierno monárquico los que entonces mismo le reconocían y le mandaban reconocer, ni menos despojar de sus legítimos derechos al virtuoso y amado príncipe a quien habían ya reconocido y jurado como soberano, y a quien con tanta solemnidad y entusiasmo proclamaron y juraron de nuevo, en el mismo acto, por único y legítimo rey de España? Piensen, pues, otros lo que quieran; ni yo entiendo ni creo que se pueda entender en otro sentido aquel augusto decreto.
Pero cuáles sean los límites de esta supremacía, o sea soberanía nacional, es otra cuestión sobre que oigo discurrir con mucha variedad, y no me atrevería a tocarla, si la necesidad de explicar otras proposiciones no me obligase a añadir sobre ella algunas palabras. Pocas serán, porque aunque la materia pudiera tratarse muy a la larga, suponiendo en una nación el poder necesario para conservar y defender el pacto constitucional, las dudas acerca de este poder sólo pueden versar sobre dos puntos. Primero, ¿tiene toda nación el derecho, no sólo de conservar, sino también de mejorar su constitución? Segundo, ¿tiene el de alterarla y destruirla para formar otra nueva? La respuesta, a mi juicio, es muy fácil porque tan irracional me parecía la resolución negativa del primer punto como la afirmativa del segundo.
En efecto, cuando una nación señala límites y impone condiciones al ejercicio de los poderes que establece, ¿cómo podrá creerse que, reservándose el poder necesario para hacerlos observar y cumplir, no se reservó el de establecer cuanto la ilustración y la experiencia le hiciesen mirar como indispensable para la preservación de los derechos reservados en el pacto? Ni ¿cómo que pudo proponerse el fin sin proponerse los medios de conseguirle? Podrá, por tanto, la autoridad encargada de velar sobre el mantenimiento del pacto, esto es, el poder legislativo, expresando la voluntad general, explicar y declarar sus términos y asegurar su observancia por medio de sabias leyes y convenientes instituciones. En una palabra, podrá hacer una reforma constitucional tal y tan cumplida cual crea convenir al estado político de la nación y a su futura prosperidad. Y ¿quién será el hombre que después de tantas infracciones de nuestras más sagradas leyes y de tantas violaciones de nuestras más venerables costumbres, después de tantos abusos del poder gobernativo y de tantas opresiones y agravios como la arbitrariedad de los ministros y el despotismo de los privados hicieron sufrir a los españoles; después, en fin, de tan tristes experiencias y de tan costosos desengaños, niegue a esta generosa y desgraciada nación el derecho de precaverse para en adelante contra tamaños males, reformando, mejorando y perfeccionando su constitución?
Pero supuesta la existencia de esta constitución, y su fiel observancia por las autoridades establecidas en ella, ni la sana razón ni la sana política permiten extender más allá los límites de la supremacía, o llámese soberanía nacional, ni menos atribuirle el derecho de alterar la forma y esencia de la constitución recibida, y destruirla para formar otra nueva; porque ¿fuera ésta otra cosa que darle el derecho de anular por su parte un pacto por ninguna otra quebrantando, y de cortar sin razón y sin causa los vínculos de la unión social? Y si tal se creyese posible, ¿qué fe habría en los pactos, qué religión en los juramentos, qué firmeza en las leyes, ni qué estabilidad en el estado y costumbres de las naciones, ni qué seguridad, qué garantía tendría una constitución que sancionada, aceptada y jurada hoy, pudiese ser desechada y destruida mañana por los mismos que la habían aceptado y jurado? He aquí por qué en mi voto sobre las Cortes desaprobé el deseo de aquellos que clamoreaban por una nueva constitución, y he aquí por qué en la exposición que hice de mis principios en la segunda parte de esta Memoria, indiqué que el celo de los representantes de la nación debía reducirse a hacer una buena reforma constitucional. Ni creo yo que sea otro el espíritu de los sabios decretos que se refieren a la constitución del reino. Lo contrario sería tan ajeno del celo y lealtad como de la prudencia y sabiduría de los ilustres diputados de Cortes, y lo sería también del voto de una nación tan generosa y religiosa como la nuestra y tan amante de su rey; de una nación tan constante en el propósito de defender su libertad y sus derechos, como enemiga de las peligrosas innovaciones que so pretexto de felicidad la pudiesen conducir a su ruina.
Tales eran los principios que guiaban mi pluma cuando pronuncié en la Junta Central mi dictamen sobre la convocación de las Cortes, muy ajeno de la necesidad de publicarle, y ahora los expongo con el mismo candor y buena fe con que los asenté entonces. No me motivó a explicarlos el empeño de sostener mis opiniones, porque ¿qué pueden valer en el público las de un solo hombre privado? Movióme el deseo de conciliarlas con otros, que tal vez son menos contrarias a ellas de lo que aparecen; el de remover algunas dudas y escrúpulos, que en materia tan importante pudieran producir no poca inquietud y turbación; y en fin, el de reunir y atraer en torno de la augusta representación nacional la opinión de los sabios y celosos patriotas, para que les sirviese de apoyo y fuerte escudo contra los ataques de la ambición y las preocupaciones de la ignorancia. Si estos deseos fueren cumplidos, me tendré por dichoso; pero si todavía mis opiniones desagradaren, mi desgracia será tanto mayor, cuanto respetar las ajenas está en mi mano, asentir a ellas no. El respeto es libre, pero la convicción no lo es.